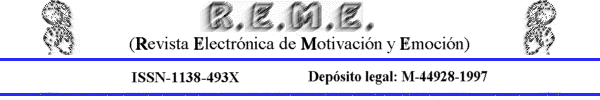
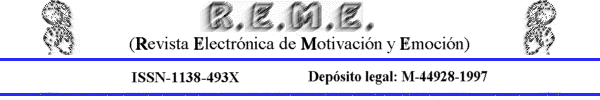
VOLUMEN: XII NÚMERO: 32-33
1.- La ira
La ira es una de las emociones consideradas básicas o primarias. Esto es, tiene un carácter innato, está presente en casi todas las especies y culturas y, además, presenta una manifestación expresiva universal, lo cual subraya su utilidad adaptativa. Sin embargo, han existido otras aproximaciones que consideran que la emoción de ira no tiene un fundamento biológico ni básico, señalando que sus connotaciones son sociales, y que se trata de un “síndrome” o “rol social transitorio”, culturalmente determinado, “que escapa al mecanicismo fisiológico” (Averill, 1982, p. 3). Más allá de esta consideración constructivista, la opinión más generalizada y compartida es la que considera que en la emoción de ira sí que existe una fundamentación biológica ineludible, puesto que prepara al organismo para experimentar dicha emoción ante la valoración de un estímulo o evento con una significación de ofensa o de desprecio (Russell y Fehr, 1994).
En cuanto al término de “ira” en sí mismo, son diversas las acepciones que posee, tanto a nivel general como en el ámbito de la Psicología en particular, pudiendo hacer referencia a un sentimiento o experiencia, a las reacciones internas del cuerpo, a una actitud hacia los otros, a una conducta agresiva o violenta, etc. En términos generales, la ira se asocia con la rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, ultraje, cólera, indignación, fastidio, hostilidad y, en extremo, con la violencia y el odio patológicos. No obstante, todas las acepciones giran en torno a la antigua idea formulada por Aristóteles en La Retórica, donde definía la ira como la creencia que tenemos de haber sido indignamente ofendidos, lo que nos produce un gran sentimiento de dolor, así como un deseo o impulso de venganza. Cabría la posibilidad también de considerar que la emoción de ira es como una respuesta primaria del organismo, que éste produce al verse bloqueado en la consecución de una meta o en la satisfacción de una necesidad. Y una definición más genérica sería la que hace referencia a la ira como una emoción consistente en un estado afectivo de indignación y rabia provocadas por el daño o la ofensa infligidos a nosotros o a quienes nos son queridos (indignación y rabia, tanto más intensas cuanto más injustificados y gratuitos sean el daño y la ofensa), y que genera, siquiera momentáneamente, sentimientos de odio y deseos de venganza.
En cuanto a los desencadenantes de la ira, cualquier estímulo o evento, según sea la valoración que se realice sobre el mismo, puede ser potencialmente capaz de desencadenar esta emoción en un individuo particular en un momento determinado. Aún así, se podrían señalar algunas situaciones o eventos que, por su especial peculiaridad, poseen una mayor capacidad para disminuir los umbrales de desencadenamiento de esta emoción. Se podría decir que los desencadenantes más frecuentes en nuestros días se refieren a las situaciones que nos hacen entender o creer que hemos sido traicionados o engañados. Una de las características de la ira es la especial dependencia de las situaciones interpersonales para entender cómo los eventuales estímulos se pueden convertir en desencadenantes de dicha emoción. En este sentido, también se ha podido establecer que la percepción de una determinada situación como algo injusto puede generar ira, o puede influir en el modo más o menos adaptativo en que se manifieste.
En este marco de referencia, el proceso de valoración está relacionado con el bloqueo de una meta en vías de consecución y con la frustración derivada de la imposibilidad de conseguirla, debido a la acción de algún elemento percibido por el individuo que realiza tal valoración. La emoción de ira también se desencadena cuando el proceso de valoración se encuentra asociado al dolor y a la intensidad estimular. De entre los distintos aspectos y factores relacionados con el desencadenamiento de la emoción de ira, posiblemente el que tiene que ver con la frustración que produce la interrupción de la conducta dirigida hacia una meta sea uno de los que más ha sido investigado, así como el relacionado con el control físico o psicológico. La experiencia o dimensión subjetiva de la emoción de ira, esto es, el sentimiento, es de carácter negativo o aversivo, pues se asocia a la pérdida de algo positivo,
Efectivamente, teniendo en cuenta estas premisas, la influencia cultural también se convierte en un factor esencial, si bien dicha evidencia no es incompatible con la consideración de la emoción de ira desde la perspectiva biológica básica. Es decir, es relativamente fácil combinar la dimensión biológica de la emoción de ira con las influencias sociales y culturales. Así, biológicamente hablando, se produce la emoción de ira cuando un individuo realiza una valoración sobre un determinado estímulo, evento o situación, llegando a la conclusión de que alguna meta o posesión - material o no material- se encuentra amenazada por algún agente externo o por la propia incapacidad del individuo. La activación de este mecanismo, que es adaptativo, tiene connotaciones biológicas. Otra cosa sería ante qué situaciones o eventos y respecto a qué metas u objetivos el proceso de valoración produce el desencadenamiento de la emoción de ira. Es en este punto donde influyen los factores sociales y culturales, pues son éstos los que establecen ante qué situaciones se produce la “ofensa” que da lugar a la emoción de ira.
1.1.- Funciones de la ira
Las principales funciones de la ira están relacionadas con la auto-protección, la regulación interna y la comunicación social.
La auto-protección hace referencia tanto a la protección y defensa de la integridad propia, como a la protección de la descendencia y de los bienes o posesiones. En el ser humano, también hace referencia a la defensa de las creencias, los juicios y los valores.
Respecto a las funciones de regulación interna y de comunicación social, la emoción de ira puede ser considerada como un elemento básico de la vida afectiva, como algo imprescindible para entender la supervivencia humana. Así pues, desde un punto de vista fisiológico, la ira prepara al organismo para iniciar y mantener intensos niveles de activación focalizada y dirigida a una meta u objetivo. Y, desde un punto de vista psicológico, la ira se relaciona con la auto-protección, así como con las tendencias de acción y la aparición de eventuales formas de conducta de agresión.
De esta forma, se puede decir que, por un lado, la ira es la emoción potencialmente más peligrosa, puesto que su propósito funcional es el de “destruir” las posibles barreras del ambiente; sin embargo, por otro lado, se puede decir que la ira resulta altamente beneficiosa, puesto que proporciona la energía necesaria para ejecutar los intentos de recuperar el control perdido sobre el ambiente. Desde una perspectiva evolutiva, la ira moviliza la energía hacia la auto-protección, una defensa caracterizada por el vigor, la fuerza y la resistencia.
En cuanto a la forma de afrontar esta emoción, es de gran relevancia la apropiada canalización de la misma, ya que, de no ser así, puede acarrear serias consecuencias para la salud y el bienestar del individuo, especialmente sobre la salud cardiovascular. Se han señalado tres formas de afrontar la ira (Johnson, 1990): supresión (no expresar nunca), expresión (expresar habitualmente) y control (decidir si se expresa o no), siendo esta última la más adaptativa.
La supresión de la Ira (anger-in) se caracteriza por el hecho de que el sujeto afronta la situación inhibiendo la manifestación abierta de la ira; prefiere reprimirla, a pesar de sentir una intensa sensación de enfado, antes que expresarla verbal o físicamente. La expresión de la Ira (anger-out) se caracteriza por el hecho de que la persona tiende a expresar abiertamente su ira, manifestando conductas airadas hacia sujetos u objetos, tanto verbal como físicamente, pero sin intención de realizar ningún daño o perjuicio hacia la otra persona. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en numerosas ocasiones estos episodios abiertos de ira dejan paso a conductas de agresión por parte del sujeto que sí denotan claras intenciones de dañar a la otra persona. El control de la Ira (anger-control) presenta la peculiaridad de que la persona intenta canalizar toda la energía provocada por sus sentimientos de enfado e ira y proyectarla a otros fines más constructivos que la conducta agresiva hacia el agente estresor, intentando llegar a una resolución positiva del problema que ha provocado dicha emoción displacentera. Ésta sería la alternativa más adecuada para reducir la probabilidad de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que, además, el control de la ira implica la capacidad del individuo para decidir si expresa o no la ira, y hacia dónde la manifiesta.
1.2.- Respuesta fisiológica de la ira
La respuesta fisiológica característica de la emoción de ira, ha sido minuciosamente descrita por Berkowitz (1999), pudiéndose apreciar la existencia de un patrón de ajustes autonómicos particulares, todos ellos relacionados con un predominio funcional de la actividad del sistema nervioso simpático. Esta determinada forma de funcionamiento fisiológico se asocia con un incremento en la frecuencia cardiaca y en la presión sanguínea, un incremento en la tensión muscular, un notable incremento en la conductancia de la piel y, al menos desde el punto de vista de la auto percepción, una especie de calor en el rostro, a causa, esencialmente, de la vasodilatación periférica.
1.3.- Respuesta conductual motora y expresiva de la ira
En cuanto a las manifestaciones conductuales asociadas a la emoción de ira, como se ha comentado, suele producirse una preparación para la acción, junto con una serie de tendencias de acción con connotaciones motoras, orientadas “contra alguien”, o, como explícitamente señala Izard (1991), “...un impulso para golpear, para atacar a la fuente de la ira”. Existe una asociación entre la experiencia de ira y la manifestación de conductas de agresión, si bien en el caso del ser humano tal asociación tiene que entenderse como un incremento en la probabilidad de ocurrencia; es decir, la experiencia de la emoción de ira incrementa la probabilidad de que se produzca la conducta de agresión. No se puede hablar de un determinismo causal en el que la ira produce indefectiblemente la conducta de agresión, puesto que existen otras variables, como la viabilidad y la pertinencia, que modulan la ejecución de la conducta[1]. En este marco de referencia, Berkowitz (1999) ha propuesto la existencia de una asociación entre la emoción de ira y la conducta de agresión. Más específicamente, la experiencia de ira activa un programa motor dirigido hacia la agresión, incluso la destrucción, de un objetivo disponible o asequible, otra cosa es que ocurra la conducta de agresión propiamente dicha, pues, entre otras cosas, existen mecanismos de control de la conducta de agresión, algunos con connotaciones genéticas, cuyo objetivo es el de proteger a los individuos y a la propia especie.
En cuanto a las características expresivas de la emoción de ira, uno de los signos más evidentes es la gran tensión muscular que se origina en todo el organismo, especialmente en el rostro. Hay una tendencia a apretar y mostrar los dientes que, como señalara Frijda (1986), refleja un atavismo ancestral de nuestros antepasados: “la tendencia a morder”. También se encuentra relacionada con la intención, consciente o no consciente, de mostrar a un potencial enemigo algunas de las armas que poseemos; es una suerte de aviso o amenaza a quienes han desencadenado la emoción de ira. Otra característica en la expresión facial de esta emoción se refleja en los ojos, que pueden mostrarse ampliamente abiertos -con la finalidad de amenazar al potencial rival-, o mostrarse entrecerrados, en señal defensiva o de protección -con la finalidad de minimizar el potencial riesgo procedente del rival-. En ambos casos, la mirada suele ser fija, centrada en el agente causante de la ira, con mucha intensidad en los ojos, y las cejas juntas y hacia abajo por la parte central o nasal.
2.- La agresión
La conducta de agresión es muy frecuente en prácticamente todas las especies. El objetivo que se persigue con esta manifestación conductual tiene que ver con la propia supervivencia, incrementando la probabilidad de sobrevivir y de transmitir la dotación genética a la generación siguiente. A pesar de que en la conducta motivada de agresión no parece descubrirse con rapidez su relación con la transmisión genética, es lógico pensar que la conducta de agresión permite la supervivencia de un individuo ante las eventuales amenazas de sus depredadores, permite conseguir objetivos que faciliten su supervivencia, permite defender a las crías de los potenciales enemigos, intra e ínter específicos.
En el ámbito de la especie humana, una de las definiciones más utilizadas para referirse a la agresión es aquella que considera que se trata de una conducta dirigida contra otra persona con la intención de causar daño (Geen, 1990). Es decir, una conducta socialmente reprobable. Recientemente, algunos autores sugieren que la agresión tendría que ser descrita sólo en términos conductuales, sin incluir la intención (Loeber y Hay, 1997). La intención, dicen estos autores, no puede ser observada, y gran parte de las personas que se comportan de forma agresiva niegan que intenten hacer daño. Más allá de estas formulaciones excesivamente restrictivas, y de acuerdo con lo que proponen diversos autores (Franken, 1998; Berkowitz, 2000; Dreikurs, 2000; Deckers, 2001), creemos que la intención debe ser incluida, pues representa el componente motivacional de la conducta de agresión. El matiz de la intencionalidad es fundamental, ya que es posible llevar a cabo una conducta concreta, sin intención de dañar a nadie, y producir un daño real -p.e. pisar a alguien sin querer-; en este caso, no estaríamos hablando de conducta de agresión. Incluso, cabe la posibilidad de llevar a cabo una conducta sabiendo que vamos a producir daño, -p.e. inyectar un medicamento a alguien para curar una enfermedad- y no tiene por qué ser considerada como una conducta de agresión. Además, la definición propuesta tiene que ser matizada en otros planos. Veamos. Es cierto que tiene que haber intencionalidad; sin embargo, cabe la posibilidad de que, por distintas circunstancias, la intención no se materialice en un daño real: también aquí cabe hablar de agresión; en este mismo orden de cosas, cabría la posibilidad de llevar a cabo una conducta con la intención de producir un daño, esto es, una conducta de agresión; el hecho de no conseguir el objetivo, esto es, de fracasar, no invalidaría la existencia de la conducta de agresión, pues la intencionalidad permitiría seguir considerando ese intento como una conducta (frustrada) de agresión. En segundo lugar, dicha intencionalidad puede ir dirigida hacia una persona, incluido el propio individuo que tiene esa intención (con lo cual hablamos de auto-agresión), hacia cualquier otro ser vivo, incluso contra algo inanimado, ya que la agresión viene definida por la propia conducta intencional, y no por el objeto hacia el que es dirigida esa conducta. En tercer lugar, cuando la agresión va dirigida contra una persona o grupo de personas, el daño, o la intención de causar daño, puede situarse en el plano físico, psicológico, moral, o social de esa persona o grupo. En cuarto lugar, la conducta de agresión puede realizarse mediante argumentos físicos o, en el caso del ser humano, también no físicos, como la calumnia, la difamación, la burla, etc. En quinto lugar, la conducta de agresión puede producirse por acción -llevar a cabo alguna actividad para producir daño- o por omisión -no llevar a cabo una determinada actividad para que una persona reciba un daño.
Así pues, vemos que, en el ámbito teórico y conceptual, hablar de conducta de agresión implica una complejidad notable. Esta complejidad aumenta cuando, además de lo dicho, se intenta delimitar y diferenciar entre conducta de agresión y conducta de amenaza (Kooner, 1993). En las especies inferiores, las manifestaciones de amenaza pueden ser muy útiles, ya que, en gran parte de las ocasiones, disuaden a los eventuales contendientes, y la conducta de agresión no se produce. Si bien la manifestación de la conducta de agresión es adaptativa, porque contribuye a la defensa y la protección de la vida de un individuo y de aquellos otros que de él dependen, también la no manifestación de una eventual conducta de agresión -por disuasión de las amenazas- posee un valor intrínsecamente funcional y adaptativo, pues impide la probable ocurrencia de una lesión. En las especies inferiores, las lesiones son frecuentes cada vez que se entabla la conducta de agresión: si la lesión es importante, es probable que ocurra la muerte; si la lesión es leve, también puede ocasionar la muerte, por problemas de infección, por imposibilidad de buscar comida, etc.
2.1.- Tipos de agresión
Ha habido muchas formas de agrupar o catalogar las conductas de agresión en general, y también en el plano de la especie humana en particular. Son de interés las que se proponen desde la Etología, diferenciando entre agresión intra específica y agresión ínter específica. Pero, probablemente, una de las clasificaciones más citadas es la que propusiera Moyer (1968), estableciendo siete formas de conducta de agresión[2], según el objeto de esa conducta, y según las condiciones en las que se produce dicha conducta. Tales formas de agresión son las siguientes: Agresión predatoria; ocurre entre animales de distinta especie y generalmente tiene connotaciones de conducta de comer. Agresión entre machos; ocurre entre machos de la misma especie, y se encuentra relacionada con la dominancia y la jerarquía social, con el reparto de la comida y con el apareamiento. Agresión territorial; generalmente, también ocurre entre machos de la misma especie, estando relacionada con la delimitación de una territorialidad para cazar, para reproducirse, etc. Agresión inducida por el miedo o agresión defensiva; considerada como la probable única alternativa de una presa ante su depredador. Agresión maternal; la manifiesta una hembra en periodo de crianza, y lo hace para defender a las crías de las amenazas de un posible depredador. Agresión irritable; que ocurre como consecuencia de la frustración o del dolor. Agresión instrumental; que ocurre en ausencia de cualquier tipo de experiencia emocional o afectiva, pudiendo ser explicada a partir del aprendizaje y de las recompensas obtenidas.
Recientemente, Wagner (1999) ha propuesto una clasificación que, en cierta medida, aglutina las distintas categorías propuestas por Moyer, simplificando la complejidad. Así, cabe hablar de agresión ofensiva, de agresión defensiva y de agresión predatoria.
En la propuesta de Wagner, con un marcado cariz neurobiológico, la agresión ofensiva y la agresión defensiva tienen en común la importante activación simpática; en ambas se aprecia también la existencia de un amplio número de conductas de amenaza y de ataques reales. En ambas formas de agresión, el resultado final es el abandono de uno de los dos contendientes -el que se considera perdedor-, en ocasiones incluso antes de que se inicie la propia conducta de ataque, pues los propios signos de amenaza y de ostentación y manifestación de fuerzas pueden servir para disuadir a alguno de los contendientes de lo inane que resulta el esfuerzo y la lucha. La agresión predatoria es muy diferente, ya que en ella no hay amenaza, y el ataque, que suele ser uno, tiene como objetivo matar a la presa para comerla. Generalmente, el ataque consiste en un bocado mortal. Como quiera que esta forma de agresión tiene como objetivo comer, es frecuente encontrar diversas referencias al respecto, considerando esta conducta como simple conducta de comer, y no como conducta de agresión.
En el ámbito específicamente humano, aunque también se ha utilizado la diferenciación entre agresión intra específica y agresión ínter específica, la que parece más aceptada en la comunidad científica es la que propone dos tipos elementales de conducta de agresión: la agresión emocional-impulsiva y la agresión instrumental-controlada, también denominadas agresión reactiva y agresión proactiva (Dodge, Lochman, Harnish, Bates y Pettit, 1997), o, siguiendo la denominación más clásica (Geen, 1990), agresión afectiva y agresión instrumental[3]. En opinión de Vitiello y Stoff (1997), estas dos formas de agresión humana pueden ser consideradas como una suerte de paralelismo respecto a la agresión defensiva y la agresión predatoria, características en las conductas de los animales inferiores (Moyer, 1976).
La tipología que considera las formas de agresión afectiva y de agresión instrumental no es incompatible ni excluyente con la tipología que considera las formas de agresión intra específica y de agresión ínter específica. De hecho, cabe la posibilidad de considerar como criterio primero el etológico, esto es, agresión intra específica y agresión ínterespecífica, y, dentro de cada una de las categorías, considerar como criterio segundo el tipo de agresión, esto es, agresión afectiva y agresión instrumental.
Veamos estas cuatro formas de referirnos a la conducta de agresión, aunque le dedicaremos un poco más de atención a la agresión intra específica, pues consideramos que es la más compleja y con un mayor número de resortes para entender los mecanismos de esta conducta básica.
La agresión emocional-impulsiva ocurre de forma súbita, sin prácticamente ningún tipo de actividad reflexiva, y es la consecuencia de la percepción de una amenaza, provocación o insulto, usualmente en un contexto de ira, impulsividad y emocionalidad general. La agresión puede llevarse a cabo utilizando expresiones verbales o ejecutando conductas motoras concretas, y puede ir dirigida hacia miembros de la misma especie, hacia miembros de otras especies, y hacia objetos inanimados.
La agresión controlada-instrumental ocurre con una ausencia relativa del componente emocional, teniendo como objetivo la consecución de alguna meta, usualmente en un contexto de premeditación y manipulación. La agresión puede llevarse a cabo también de forma verbal o física, y puede ir dirigida hacia miembros de la misma especie, hacia miembros de distinta especie, incluso hacia objetos no animados.
En cuanto a las formas de agresión intra específica y agresión ínter específica, existen términos concretos para diferenciar las dos formas de agresión. Así, en las especies inferiores, se utiliza el término agresión, o conducta agonística, para referirse a la agresión intra específica y, por regla general, aunque no siempre, conducta predatoria, para referirse a la agresión ínter específica. En el ser humano, también se utiliza el término agresión para referirse a la agresión intra específica, y, también de forma diversa y variada -caza, pesca, comer, etc.-, para referirse a la agresión ínter específica.
La agresión ínter específica es aquella que se produce entre miembros de distintas especies. Aunque, por regla general, en esta forma de agresión predomina la predación, también puede producirse alguna forma de agresión ínter específica derivada de la competición por la comida, por el territorio, incluso por el miedo. Uno de los factores que parece jugar un importante papel en la agresión ínter específica es la familiaridad. En efecto, cuando dos individuos de especie diferente comparten algún tipo de familiaridad -porque se han criado juntos, por ejemplo- es menos probable que se produzca entre ellos esta forma de agresión.
La agresión intra específica es aquella que, como su nombre indica, ocurre entre miembros de una misma especie. Entre los eventos que suelen provocar este tipo de agresión se encuentra la presencia de un intruso en una propiedad privada. En las especies inferiores, la simple presencia del intruso es suficiente para que pueda aparecer la conducta de agresión. En la especie humana, la presencia del intruso es evaluada y valorada, y, dependiendo de las intenciones del intruso, así como de las hipotéticas consecuencias de un eventual ataque, aparecerá o no la conducta de agresión. Esto es, incluso en el caso de que la conducta de agresión sea la respuesta elegida por el ser humano, dicha manifestación adoptará una forma u otra, dependiendo de las connotaciones sociales de dicha conducta, de las características del intruso, así como de los recursos de la persona invadida.
Es interesante comprobar las peculiaridades de esta forma de agresión. De hecho, podemos decir que es una manifestación conductual presente en prácticamente todas las especies animales, al menos en casi todas las de los vertebrados. Peces, pájaros, mamíferos, todos ellos muestran conductas de agresión específicamente intra con connotaciones utilitarias, instrumentales. La conducta de agresión es uno de los pocos recursos que estos individuos pueden llevar a cabo para conseguir objetivos diversos: desde comida, para sobrevivir, hasta el apareamiento, para sobrevivir más allá de su propia vida, en forma de descendencia que mantendrá la dotación genética en el sistema. Sin embargo, nos parece pertinente resaltar un aspecto específico que, quizá, puede resultar clarificador. Nos referimos a los mecanismos de control de la conducta de agresión intra específica con connotaciones instrumentales. En efecto, se trata de una conducta desencadenada por estímulos concretos, y detenida por estímulos concretos también. El agente o estímulo desencadenante tiene que ver con “ese elemento” que perturba la consecución o el mantenimiento de objetivos que se consideran importantes. Por ejemplo: la presencia de un lobo extraño, o de un lobo que aspira a dirigir una manada, se convierte en el estímulo desencadenante, el elemento perturbador, que activa una conducta de agresión en el lobo que actualmente dirige esa manada. La lucha entre ambos se producirá. Y uno de los dos vencerá. Y el otro tendrá que acatar las decisiones del vencedor. Pero, ¿cuándo se detiene la lucha?, ¿qué hace que uno de los contendientes abandone?, ¿cómo reacciona el que se siente vencedor? Son aspectos que nos llevan a pensar en la “sabiduría” de la Naturaleza que, en forma de especificación genética, “avisa” a los contendientes de lo conveniente que es comportarse de un modo o de otro. Los avisa de forma ciega, instintiva, mecánica, no aprendida. Pero, los individuos lo “saben”, y actúan en consecuencia. Así, retomando el ejemplo de los lobos, cuando uno de ellos detecta que el otro es superior, abandona el combate. Inclina la cabeza y le muestra su cuello al vencedor. Algunas hipótesis defendían que esta actitud era una suerte de entrega total, como si el lobo perdedor dejase su propia vida en las manos (mejor, en las fauces) del lobo vencedor. Éste, por su parte, y en un gesto de gran magnanimidad, solía perdonar la vida al perdedor. Sin embargo, nos parece que otras hipótesis más evolucionistas podrían ayudarnos más a entender esta sofisticada conducta ritualizada. Así, nos parece más oportuno sugerir que la actitud del lobo perdedor es una manifestación instintiva de miedo y de acatamiento de la superioridad del otro (del mismo modo que actúan cualesquiera otros miembros de un grupo ante la presencia más o menos amenazante de otro miembro que se encuentra jerárquicamente más arriba en ese grupo). Pero, además, al mostrar esa actitud de sumisión y de acatamiento, el lobo perdedor adopta unas posturas y manifiesta unos gestos que recuerdan las posturas y gestos que llevan a cabo los cachorros de esa especie. Con lo cual, sin proponérselo, ese lobo perdedor, con sus manifestaciones instintivas (movidas por el miedo), se convierte en el estímulo desencadenante de una conducta instintiva concreta en el otro contendiente: la conducta paternal, de protección. Del mismo modo que un lobo lleva a cabo una determinada conducta de ayuda y sostenimiento de las crías, de los cachorros, ahora, independientemente de si hacía unos instantes estaba enzarzado en una lucha más o menos feroz con otro miembro de su especie, percibe un estímulo que desencadena una conducta instintiva. Se producen, en ese momento, casi al mismo tiempo, dos conductas que son incompatibles: la de lucha por el control de la manada, con connotaciones de destrucción, y la de apoyo y ayuda al miembro que “se encuentra desprotegido”, con connotaciones de protección. En esa situación de conflicto, lo más lógico y lo más sabio es que se imponga aquella conducta que es más útil para la propia especie. En efecto, predomina y se impone la conducta de protección. No se trata de que el lobo vencedor perdone la vida al lobo perdedor. No. Es más elemental. Se trata simplemente de una conducta instintiva de ayuda, de protección. Una conducta instintiva, ciega, automática que permite a los individuos de especies inferiores llevar a cabo aquellas conductas que, desde un punto de vista evolucionista, son las más útiles y funcionales, o las menos disfuncionales. Al final, la idea que tenemos que extraer de este tipo de comportamientos es que la agresión intra específica con connotaciones instrumentales parece útil. Tiene funciones. Ayuda a resolver conflictos, porque se utiliza como lo que es: un instrumento. Pero, del mismo modo que se utiliza ese instrumento en momentos particulares, también es necesario saber detener ese instrumento cuando ya no es necesario, cuando ya se resolvió el problema o conflicto. Mantener una conducta de agresión más allá de la consecución del objetivo que se pretendía conseguir, y que fue el que desencadenó esa conducta, es disfuncional, inútil, anómalo y peligroso. Es bueno que los mecanismos que participan en el desencadenamiento y activación de esta forma de conducta de agresión funcionen, pues ello repercutirá en el incremento de las probabilidades de sobrevivir. Empero, tan importante o más es que los mecanismos implicados en el control y detención de esa conducta de agresión funcionen igual de bien, ya que, de no ser así, se reduce la probabilidad de supervivencia, en cualquiera de las múltiples manifestaciones de la misma. Cuando se habla de agresión intra específica, es bueno recordar que, al menos en las especies inferiores, no se busca producir daño al adversario. Sólo se intenta conseguir un objetivo, y, cuando se consigue, suele desaparecer también la conducta de agresión.
El caso del ser humano es especial, pues la agresión intra específica adquiere una forma peculiar. Desde el punto de vista de los etólogos, nuestro comportamiento es bastante parecido al que muestran los individuos de especies inferiores, aunque existe una diferencia crítica: nuestra conducta de lucha y de agresión es mucho más destructiva. El hecho de que en el hombre la lucha fatal sea más frecuente podría deberse a distintas razones, de entre las cuales queremos destacar dos: por una parte, la utilización de herramientas específicamente letales, y, por otra parte, a la no existencia, o disfunción, o la no atención de los mecanismos encargados de inhibir la conducta agresiva intra específica. El ejemplo prototípico de la agresión intra específica en el ser humano es la guerra.
En este marco de referencia de la agresión intra específica en la especie humana, es interesante apuntar los comentarios de Stanton, Baldwin y Rachuba (1997), quienes enfatizan el gran incremento en conducta violenta experimentado en las dos últimas décadas. Concretamente, indican los autores, en Estados Unidos, el 81% de los crímenes realizados desde mitad de la década de los setenta hasta mitad de la década de los noventa tenían connotaciones violentas. Cuando se trata de averiguar las causas de este tipo de conducta, generalmente aparecen como factores importantes la ira y la impulsividad. No obstante, no faltan quienes aluden a la célebre protesta masculina adleriana, referida al estrés y malestar que ha producido, y lo sigue produciendo, tal como veremos en el capítulo referido a los motivos secundarios, concretamente en el apartado correspondiente al motivo de poder, el rol que se supone tiene que desempeñar el hombre en la sociedad (Dreikurs, 2000).
2.2.- Factores biológicos
En cuanto a las especies inferiores, es posible localizar una infraestructura neurobiológica que permite la manifestación de la conducta de agresión, según un patrón típico de la especie. Los factores hormonales, entre los que destaca la testosterona, juegan un importante papel también. Se ha tratado de localizar algún tipo de diferencia entre sexos para explicar la conducta de agresión. Sin embargo, al menos desde un punto de vista biológico, parece que las estructuras implicadas en la manifestación de esta conducta son las mismas para las hembras y para los machos en especies inferiores. No obstante, de forma genérica, se puede sugerir que en las hembras predomina la agresión defensiva, mientras que, en los machos, predomina la agresión ofensiva. En el ámbito de la biología de la agresión, cuando se investiga con especies inferiores, también son diversas las aproximaciones y las categorizaciones utilizadas para diferenciar entre formas particulares de conducta de agresión. No obstante, uno de los procedimientos más utilizados y fructíferos ha sido considerar la conducta de agresión desde las perspectivas del ataque o de la defensa.
Por lo que respecta a la agresión ofensiva, a partir de la información disponible en estos momentos, se puede establecer que el patrón específico de respuesta asociado a la agresión ofensiva se encuentra controlado por el área tegmental ventral del troncoencéfalo, ya que las lesiones en esta zona impiden la manifestación de dicha forma de agresión, aunque no de la agresión defensiva y de la predación. La estimulación eléctrica del área tegmental ventral provoca indefectiblemente la conducta de agresión ofensiva (Adams, 1986; Wagner, 1999). Por otra parte, la corteza cerebral ejerce un papel inhibidor sobre la manifestación de la conducta de agresión ofensiva a través de la amígdala medial. La decorticación produce un importante incremento en diversas conductas, entre ellas la de agresión ofensiva. El alcohol produce una inhibición de la corteza, esto es, produce una inhibición de los efectos inhibidores, con lo cual potencia la aparición de la agresión ofensiva. Por su parte, los andrógenos parecen estar implicados en la potenciación de la agresión ofensiva, probablemente porque estimulan el hipotálamo anterior.
Por lo que respecta a la agresión defensiva, la información disponible a partir de los múltiples trabajos llevados a cabo pone de relieve que esta forma de conducta parece depender de la sustancia gris periacueductal. El alcohol, como recientemente ha señalado Wagner (1999), produce también efectos relacionados con el incremento en la conducta de agresión defensiva. Ahora bien, es necesario establecer las vías mediante las cuales el alcohol ejerce esos efectos: por una parte, produce una acción inhibidora sobre la corteza cerebral, y, por otra parte, ejerce una función activadora directa sobre la sustancia gris periacueductal.
En cuanto al ser humano, en los últimos años, algunos autores han estudiado con detenimiento la agresión emocional, proponiendo que dicha forma de conducta se encuentra relacionada con tres factores concretos: (1) una predisposición a experimentar afecto con connotaciones negativas y activación; (2) una incapacidad para regular o controlar la ocurrencia de ese afecto negativo y de esa activación; (3) un determinado tipo de procesos de pensamiento que incrementan la probabilidad de experimentar la emoción de ira y de tomar la decisión de agredir (Scarpa y Raine, 1997, 2000). Desde el ámbito de la Neuropsicología, hay trabajos en los que se ha podido constatar que los dos factores primeros se encuentran relacionados con una mayor activación del hemisferio derecho, particularmente de la zona frontal-temporal (Demaree y Harrison, 1997), mientras que el tercero de los factores parece estar vinculado a una disfunción del sistema límbico (Foster, Eskes y Stuss, 1994).
En general, se puede establecer la existencia de tres zonas cerebrales que sistemáticamente aparecen relacionadas con la conducta de agresión, tanto en lo que respecta a la propia manifestación, cuanto en lo que afecta al control e inhibición de la misma. Esas tres zonas son las siguientes: (1) el troncoencéfalo y el hipotálamo, (2) el sistema límbico, incluyendo también la corteza temporal, (3) la corteza prefrontal, concretamente las regiones orbitofrontal y medial. Además, es importante reseñar que estas tres zonas se encuentran interrelacionadas, de tal suerte que los componentes del sistema límbico proyectan vías hasta el hipotálamo, mientras que la corteza prefrontal, a su vez, influye directamente sobre el hipotálamo y el sistema límbico, modulando sus respuestas.
Como se defiende en algunos trabajos recientes (Henry y Moffitt, 1997; Scarpa y Raine, 2000), es muy frecuente encontrar que las conductas violentas suelen ir asociadas a una disfunción en la corteza prefrontal y temporal. Por esta razón, una de las líneas de investigación actuales que resultan más interesantes consiste en verificar la eventual dificultad del hemisferio izquierdo para controlar y regular el funcionamiento “más emocional” del hemisferio derecho (Raine, 1993; Raine, Buchsbaum y La Casse, 1997). En este orden de cosas, es muy significativo el estudio realizado por el equipo de Raine (Raine, Meloy, Bihrle, Stoddard, La Casse y Buchsbaum, 1998; Raine, Stoddard, Bihrle y Buchsbaum, 1998), en el que utilizaron una muestra de reclusos condenados por delitos de asesinato. Dividieron la muestra tomando como criterio si el crimen había sido realizado de una forma planeada -agresión instrumental- o si, por el contrario, había ocurrido de una forma impulsiva, no planeada -agresión emocional. Los resultados ponen de relieve que el grupo de reclusos que habían cometido el crimen de forma impulsiva y emocional mostraba disfunción prefrontal, mientras que el grupo que cometió el crimen de una forma planeada e instrumental mostraba un funcionamiento de la zona prefrontal similar al de las personas normales. Como quiera que la corteza prefrontal se encuentra directamente relacionada con la planificación, la regulación y el control de la conducta, la agresión planeada e instrumental denota un cierto control por parte de la corteza prefrontal; esto es, denota un funcionamiento relativamente normal de esta estructura. Por otra parte, sigue Raine, la agresión impulsiva y emocional denota una ausencia de control por parte de la corteza prefrontal; denota un funcionamiento deficitario de esta estructura. Queda por determinar el eventual papel que juegan las variables ambientales.
En el plano de la neuroquímica relacionada con la conducta de agresión, parece que las reducciones del nivel de serotonina se encuentran implicadas en la propensión a la conducta de agresión en general. Ahora bien, cuando se habla de la agresión impulsiva y emocional, también es importante la participación de la norepinefrina, particularmente de las proyecciones que, desde el locus cerúleo, llegan hasta el hipotálamo a través del fascículo prosencefálico medial (Dodge, Lochman, Harnish, Bates y Pettit, 1997). La participación de ciertas hormonas en la conducta de agresión también ha sido establecida. Así, por lo que respecta al papel de la testosterona, en general se puede hablar de una asociación positiva entre nivel de testosterona y eventos agresivos y violentos, teniendo que reseñar que esta asociación se produce independientemente del tipo de conducta de agresión, instrumental o emocional. Como señalan Olweus, Mattson y Schalling (1988), utilizando una muestra de adolescentes varones, los niveles elevados de testosterona se encontraban claramente asociados a la manifestación recurrente de conductas de agresión, tanto cuando ésta era el resultado de la provocación -la agresión reactiva-, como cuando se trataba de una conducta no provocada -la agresión proactiva. La castración en varones adultos reduce de forma drástica los impulsos sexuales, pero también reduce de igual manera la manifestación de conductas agresivas. Estos hechos enfatizan el importante papel de la testosterona en la conducta de agresión humana. En uno de los pocos estudios realizados con mujeres, eran mujeres reclusas que habían sido encarceladas por delitos de sangre (Dabbs, Ruback y Frady, 1988; Dabbs y Hargrove, 1997), también se pudo apreciar un incremento en los niveles de testosterona cuando el crimen consistía en una conducta no provocada -agresión proactiva o instrumental-, mientras que no se pudo apreciar incremento en el nivel de esta hormona cuando el crimen había sido como consecuencia de alguna provocación (asalto, intento de violación) -agresión reactiva o emocional. Igualmente, otro trabajo interesante, llevado a cabo por Van Goozen, Frijda y van de Poll (1995) con transexuales “que pasaron de mujer a hombre”, permitió apreciar el importante incremento en las conductas de agresión que manifestaban estas personas, debido, básicamente, al tratamiento androgénico que estaban recibiendo. Otro grupo de transexuales, en este caso los “que pasaron de hombre a mujer”, apenas mostraron conductas agresivas, ya que recibieron un tratamiento estrogénico y de bloqueantes de andrógenos.
La implicación de la testosterona en la conducta de agresión parece depender de los efectos organizadores que posee dicha hormona androgénica sobre las estructuras cerebrales. Esto es, la ausencia de testosterona en el periodo crítico prenatal e inmediatamente después del nacimiento produce efectos que se aprecian en la conducta sexual, pero también produce efectos sobre la conducta de agresión. En efecto, los individuos que son castrados en este periodo muestran una importante disminución de la conducta de agresión cuando son adultos. Si la castración se produce durante la edad adulta, también se aprecia una importante disminución de la conducta de agresión, aunque la inyección de testosterona restaura de forma inmediata dicha conducta. Sin embargo, cuando los individuos fueron castrados en el citado periodo crítico, las inyecciones de testosterona no pueden restaurar la conducta de agresión, ya que los efectos organizadores de la testosterona sobre el cerebro sólo se producen en ese periodo crítico, y las consecuencias son irreversibles.
En su conjunto, estos resultados disponibles enfatizan el papel relevante que juega la testosterona en las conductas dirigidas a la consecución de metas, fundamentalmente cuando tales metas forman parte de un contexto caracterizado por la dominancia social, y cuando las conductas de agresión implican una cierta planificación y organización en la consecución de dichas metas. Por esa razón, como han puesto de relieve algunos autores (Schaal, Tremblay, Soussignan y Susman, 1996), la relación importante parece ser la que se establece entre testosterona y dominancia, y no la que se pueda establecer entre testosterona y agresión, ya que no se descarta la posibilidad de que las diferencias en el nivel de testosterona sean el resultado de los cambios en la dominancia, y no la causa.
Otra sustancia investigada ha sido el cortisol. Al respecto, se ha podido apreciar que sus niveles suelen ser bajos en aquellas personas que llevan a cabo con frecuencia conductas de agresión y violentas (Susman, Dorn y Chrousos, 1991). Sin embargo, cuando la muestra estudiada se caracteriza por la elevada ingestión de alcohol, los resultados que se obtienen suelen ser variados, predominando el perfil caracterizado por un elevado nivel de cortisol, un elevado nivel de alcohol en sangre y un incremento en la reactividad emocional y agresiva (Buydens y Branchey, 1992).
2.3.- Factores de aprendizaje
Uno de los procedimientos que mejor permite entender la influencia de los factores de aprendizaje en la conducta de agresión tiene que ver con la observación. Se aprende mucho y de forma rápida, permitiendo conocer cómo se lleva a cabo una determinada conducta, aunque nunca llegue a ejecutarse, porque también se ha aprendido que las consecuencias de la ejecución de dicha conducta son negativas para quien las realiza. Son los conocidos matices referidos al aprendizaje observacional y al aprendizaje vicario.
Uno de los aspectos que más se ha estudiado en el ámbito de la conducta de agresión es la frustración. La frustración tiene que ver con la experiencia de un fracaso en la consecución de una meta esperada, y, como es lógico, posee connotaciones aversivas. Se puede establecer que la frustración se deriva de la discrepancia negativa entre la expectativa y el resultado real. Uno de los planteamientos importantes en al ámbito de la relación entre la frustración y la agresión es el que propusieran Dollar y Miller (Dollar, Doob, Miller, Mowrer y Sears, 1939) hace poco más de medio siglo. Estos autores defienden una hipótesis, genéricamente denominada hipótesis de la frustración-agresión, que tiene claras influencias de la teoría freudiana. Según esta hipótesis, se argumenta que: (1) la frustración siempre produce alguna forma de agresión, y (2) la agresión siempre es el resultado de la frustración. Sin embargo, como han señalado algunos autores (Baron y Richardson, 1994; Beck, 2000), parecía evidente que, aunque atractivas por su simplicidad, las afirmaciones del equipo de Dollar no se cumplen. Así, en cuanto a la primera afirmación, está completamente demostrado que, cuando un individuo experimenta frustración, no siempre lleva a cabo la conducta de agresión, pues hay un abanico amplio de posibilidades que van desde la resignación hasta la lucha intensa por vencer las dificultades. Como mucho, se podía argumentar que, algunas veces, la frustración facilita la conducta de agresión[4]. Estas evidencias llevan a que Miller (1941) modifique los iniciales argumentos, proponiendo que la frustración puede producir múltiples formas de respuesta, entre las que se encuentra la de agresión. En cuanto a la segunda afirmación, también parecía claro que la agresión podía ocurrir como consecuencia de muchas situaciones y circunstancias, sin que necesariamente existiera frustración previa, tal es el caso de la agresión instrumental.
Así pues, si bien las iniciales propuestas tuvieron que ser rápidamente modificadas, es indudable que los trabajos en cuestión fueron relevantes para lo que actualmente conocemos acerca del modo mediante el cual la frustración puede producir una conducta de agresión. Desde un punto de vista motivacional, la frustración puede ser considerada como un estado motivacional negativo (Franken, 1998), por lo que la reducción de esa frustración es considerada como muy recompensante, de tal suerte que cualquier conducta que consiga suprimir o reducir las connotaciones negativas de la frustración se repetirá en ocasiones futuras. Otra cosa es que, como consecuencia de esa frustración, aparezca la conducta de agresión. De hecho, la existencia de mecanismos de inhibición permite controlar la manifestación de dicha conducta. La frustración, como propusiera Miller (1941), puede dar lugar a muchas conductas, entre ellas la de agresión. Esta última manifestación conductual ocurrirá: (1) si la frustración es muy intensa, o (2) si la frustración es inesperada o arbitraria (Baron, 1977). Incluso, aunque el agente que produce la frustración no se encuentre presente, cabe la posibilidad de que un individuo lleve a cabo la conducta de agresión desplazando el objetivo de la conducta. Es el efecto de generalización, referido al hecho de que, en ausencia real o funcional del desencadenante de la frustración, un individuo puede dirigir su conducta agresiva hacia otro objetivo con características similares (Lore y Schultz, 1993).
Otro aspecto relacionado con los factores de aprendizaje consiste en el tan debatido tema acerca de si la violencia relativamente frecuente en televisión se encuentra relacionada con la conducta de agresión en aquellas personas jóvenes, incluso niños, que ven tales programas. A pesar de que no existe una respuesta definitiva, parece que el factor decisivo es la actitud de los padres hacia la violencia. La influencia de los factores de aprendizaje, particularmente en las dimensiones de modelado e imitación, puede jugar un papel muy relevante. Pero hay que matizar esta afirmación. Por una parte, el modelado y la imitación son paradigmas que permiten entender el proceso de aprendizaje. Pero, el actor a quien imitarán estos niños y jóvenes es el padre -o la madre-, tanto en sus conductas, cuanto en las actitudes que muestre hacia las conductas de otros potenciales actores o modelos. Por esa razón, como indicaban Dominick y Greenberg (1971), si los padres consideran que la violencia no es el mejor procedimiento para obtener objetivos, al tiempo que muestran a sus hijos otras formas alternativas y socialmente aceptadas de lograrlos, es muy poco probable que esos niños muestren la conducta de violencia. Por otra parte, no obstante, es conveniente reseñar lo que hace poco comentaba Bushman (1995) a este respecto, en términos de preferencias biológicamente perfiladas. Parece, dice el autor, que aquellos niños a quienes gusta ver programas violentos en televisión son más innatamente agresivos. Es un tema abierto a la investigación.
2.4.- Factores cognitivos
En el ámbito de los factores cognitivos, uno de los asuntos más apasionantes ha sido la localización y conocimiento de los mecanismos que se encuentran implicados en el desencadenamiento y la detención de la conducta de agresión. Aunque, como hemos reseñado anteriormente, las primeras formulaciones proceden de la Etología, siendo retomadas por la moderna Psicología Evolucionista, este aspecto adquiere connotaciones más profundas y complejas cuando se trata de estudiar la participación de los procesos cognitivos en el ser humano.
En las especies inferiores, comentábamos, dos individuos pueden luchar, y, en un momento dado, al menor signo de sumisión o reconocimiento de la derrota por parte de uno de los contendientes, el otro automáticamente detiene su ataque, se aparta prudentemente, y deja que el rival abandone el territorio. O, incluso, puede ocurrir que el vencedor comience a dispensar atenciones y cuidados al vencido porque, en ese momento, existe un conflicto entre dos conductas que pugnan por manifestarse: la de agresión y la paternal de protección. Biológicamente hablando, la más potente es la de protección y defensa de la propia especie. Ésa es la que se impone y la que se manifiesta. Pero, ¿y en el ser humano?, ¿existen también esos mecanismos de control de la agresión? Es probable que sí existan. Otra cosa sea que actúen siempre, o que el ser humano atienda a tales mecanismos. Imaginemos la siguiente situación: una persona, terriblemente cansada, intenta dormir y descansar, mas descubre que en el piso superior alguien no deja de dar golpes. Esta persona trata de pensar que los golpes cesarán, pero no es así. El grado de enfado va subiendo progresivamente en esta persona, hasta que llega un momento en el que ya no puede contenerse y sube al piso superior dispuesto a llamar la atención de quien con tanto empeño sigue golpeando. Pero, al abrir la puerta, descubre que se trata de un niño de muy corta edad que está jugando. La situación refleja algo parecido a lo que ocurría en el ejemplo de especies inferiores: existe un estímulo que desencadena la eventual ocurrencia de la conducta de agresión -los golpes, que incrementan el nivel de ira, y disminuyen el umbral para la respuesta de agresión-, pero, en un momento dado -al abrir la puerta- ocurre otro estímulo que desencadena una conducta que es incompatible con la conducta de agresión: la conducta de protección, movida por la lástima, ternura, etc., que pueda producir en esa persona la visión de un niño pequeño. La conducta de agresión no ocurrirá -al menos queremos pensar que, por regla general, no tendría que ocurrir. Como mucho, podría ocurrir un desplazamiento del objetivo: los padres del niño, por ejemplo.
En este ejemplo, llaman la atención dos aspectos. Por una parte, la gran similitud entre el ser humano y las especies inferiores en lo que respecta al eventual conflicto entre dos conductas, imponiéndose aquella que es la más beneficiosa para la especie, esto es, la de protección y defensa. Por otra parte, la más que probable diferencia entre las especies inferiores y la especie humana a la hora de decidir cuál de las dos conductas es la que se impone y se manifiesta. Así, en las especies inferiores, existe un mecanismo genético que prepara al organismo para ejecutar de forma automática y ciega una conducta -o patrón de acción fija- cuando el estímulo apropiado está presente, existiendo una especie de jerarquía adaptativa que activa la conducta más funcional en cada ocasión. En el ser humano entran en juego procesos de análisis, de valoración, de atribución de responsabilidad, en virtud de los cuales se decide actuar de un modo particular. Esto es, en el ser humano existen mecanismos de bloqueo o detención de la conducta de agresión. No sabemos en qué medida se puede hablar de patrones específicos de respuesta que se desencadenan de forma ciega, y que, cuando existe conflicto entre más de uno de esos patrones de conducta, se impone o prevalece el que resulta más adaptativo. Probablemente, tales mecanismos de control de la agresión han evolucionado en el ser humano, y ahora entran en juego procesos más sofisticados que permiten, de forma consciente y voluntariamente razonada, decidir la detención de la conducta de agresión y la ejecución de alguna otra conducta, o ninguna. El fallo en esos mecanismos de control e inhibición de la conducta de agresión podrían encontrarse en la base de las conductas violentas, destructivas, incluso criminales. En este orden de cosas, Kiehl, Smith, Hare y Liddle (2000) llevaron a cabo un estudio con individuos psicópatas y no psicópatas. Los participantes de los dos grupos tenían que memorizar listas de palabras neutras y palabras con contenido emocional. A través de resonancia magnética funcional, se observó que los psicópatas exhibían menor activación en varias regiones límbicas, incluida la amígdala, y el cíngulo, que los no psicópatas durante el procesamiento de palabras con carga emocional. Estas regiones poseen numerosas conexiones con la corteza frontal y ventromedial, las cuales a su vez juegan un importante papel en la regulación de la cognición, el afecto y la inhibición de respuestas. El hecho de que el córtex frontal ventromedial y los mecanismos límbicos asociados no funcionen debidamente podría explicar la aparente incapacidad de los psicópatas para experimentar emociones profundas y para procesar adecuadamente información de carácter emocional. Por otro lado, dado que el control de la ejecución de las respuestas adecuadas e inhibición de las inadecuadas, que incluyen decisiones de tipo emocional y procesos de reflexión, reside en las regiones prefrontales ventromediales y dorsolaterales, una disfunción de estas mismas y/o en sus conexiones, podría ser la causa de un comportamiento desinhibido. De este modo, al ser débiles los frenos emocionales del comportamiento, los psicópatas podrían cometer conductas de agresión intensas, incluso actos violentos depredadores, sin ningún escrúpulo.
La conducta de agresión ha sido objeto de estudio desde distintos planteamientos cognitivistas. Entre ellos, hay que señalar el de la Teoría neoasociacionista, propuesta por Berkowitz (1984, 2000) según la pauta que marcara Bower (1981) para hablar de los nodos asociativos que configuran la estructura reticular de la memoria. Las memorias son activadas cuando un estímulo alcanza un determinado nodo, expandiéndose la activación hasta otros nodos que están en contacto con el nodo que recibió la estimulación. Para Berkowitz, cuando una determinada estimulación posee connotaciones agresivas, el nodo correspondiente se activa, estimulando seguidamente a los nodos que están en contacto. Dependiendo de los nodos que estén en contacto con el nodo correspondiente a la agresión, así será la respuesta que ofrezca un individuo. En cierta medida, la aproximación de Berkowitz no se encuentra muy lejana de lo que se propone desde la Teoría de la atribución. En efecto, parece un hecho evidente que uno de los factores fundamentales para entender la conducta de agresión en el ser humano pasa por la consideración de la valoración que éste realiza acerca del estímulo potencialmente capaz de provocar la conducta de agresión. Si la persona no atribuye responsabilidad a quien proporciona el estímulo, es poco probable que aparezca la conducta de agresión, aunque, tal como señalábamos en el ejemplo anterior, cabe la posibilidad de que ocurra un desplazamiento del objetivo de esa conducta de agresión.
Muy relacionado con la combinación de factores de aprendizaje y factores cognitivos se encuentra el Patrón de Conducta Tipo A (PCTA), formulado por Friedman y Rosenman (1974). Esta peculiar forma de conducta está conformada, básicamente, por características motivacionales -ambición, elevada motivación de logro, sentido de urgencia de tiempo-, emocionales -tendencia a sentir ira y hostilidad en las relaciones interpersonales, agresividad, impaciencia- y cognitivas -necesidad de control y estilo atribucional característico. La dimensión motivacional del PCTA permite entender ciertas actitudes en personas excesivamente orientadas a la consecución de metas, incluso a la manifestación de ciertas pautas de agresión (Rosenman y Palmero, 1998). En última instancia, tal como indica Buss (1999), la conducta de agresión se suele producir de forma muy parecida en el ser humano y en los individuos de especies inferiores. Las situaciones en las que se manifiesta la conducta en cuestión se refieren a la posibilidad de dominación, la consecución de objetivos, la defensa, la evitación de dolor, etc. No obstante, en el ámbito humano, los procesos implicados en la ocurrencia de la conducta de agresión son mucho más sofisticados y evolucionados, y la propia conducta de agresión puede adoptar muchas más formas y variaciones que en cualquier otra especie.
Referencias
Adams, D.B. (1986). Defense and territorial behavior dissociated by hypothalamic lesions in the rat. Nature, 232, 573-574.
Averill, J.R. (1982). Anger and Aggression: An Essay on Emotion. Nueva York: Springer-Verlag.
Baron, R.A. (1977). Human Aggression. Nueva York: Plenum.
Baron, R.A. y Richardson, D.R. (1994). Human Aggression. Nueva York: Plenum Press.
Beck, R.C. (2000). Motivation: Theories and Principles. Fourth Edition. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall.
Berkowitz, L. (1984). Some effects of thoughts on anti- and prosocial influences of media events: A cognitive-neoassociation analysis. Psychological Bulletin, 95, 410-427.
Berkowitz, L. (1999). Anger. En T. Dalgleish y M. Power (eds.): Handbook of Cognition and Emotion (pp. 411-428). Chichester: Wiley.
Berkowitz, L. (2000). Causes and Consequences of Feelings. Cambridge: Cambridge University Press.
Bower, G.H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36, 129-148.
Bushman, B.J. (1995). Moderating role of trait aggressiveness in the effects of violent media on aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 950-960.
Buss, D.M. (1999). Evolutionary Psychology. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
Buydens, B.L. y Branchey, M.H. (1992). Cortisol in alcoholics with a disordered aggression control. Psychoneuroendocrinology, 17, 45-54.
Dabbs, J.M. y Hargrove, M.F. (1997). Age, testosterone, and behavior among female prison inmates. Psychosomatic Medicine, 59, 477-480.
Dabbs, J.M.; Ruback, R.B. y Frady, R.L. (1988). Saliva testosterone and criminal violence among women. Personality and Individual Differences, 9, 269-275.
Deckers, L. (2001). Motivation. Biological, Psychological, and Environmental. Boston: Allyn and Bacon.
Demaree, H.A. y Harrison, D.W. (1997). Physiological and neuropsychological correlates of hostility. Neuropsychology, 35, 1405-1411.
Dodge, K.A.; Lochman, J.E.; Harnish, J.D.; Bates, J.E. y Pettit, G.S. (1997). Reactive and proactive aggression in school children and psychiatrically impaired chronically assaultive youth. Journal of Abnormal Psychology, 106, 37-51.
Dollar, J.; Doob, L.; Miller, N.; Mowrer, O.H. y Sears, R.R. (1939). Frustration and Aggression. New Haven, CT: Yale University Press.
Dominick, J.R. y Greenberg, B.S. (1971). Attitudes toward violence: The interaction of television exposure, family attitudes, and social class. En G.A. Comstock y E.A. Rubinstein (eds.): Televisión and Social Behavior: vol. 3. Television and Adolescent Aggressiveness (pp. 314-335). Washington: Government Printing Office.
Dreikurs, E. (2000). Motivation. A Biosocial and Cognitive Integration of Motivation and Emotion. Nueva York: Oxford University Press.
Foster, J.; Eskes, G. y Stuss, D. (1994). The cognitive psychology of attention: A frontal bole perspective. Cognitive Neuropsychology, 11, 133-147.
Franken, R.E. (1998). Human Motivation. Pacific Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
Friedman, M. y Rosenman, R.H. (1974). Type-A Behavior Pattern and your Herat. Nueva York: Knopf.
Frijda, N.H. (1986). The Emotions. Nueva York: Cambridge University Press.
Geen, R.G. (1990). Human Aggression. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Henry, B. y Moffitt, T.E. (1997). Neuropsychological and neuroimaging studies of juvenile delinquency and adult criminal behavior. En D.M. Stoff, J. Breiling y J.D. Maser (eds.): Handbook of Antisocial Behavior (pp. 280-288). Nueva York: Wiley.
Izard, C.E. (1991). The Psychology of Emotions. Nueva York: Plenum Press.
Johnson, E.H. (1990). The Deadly Emotions. The role of Anger, Hostility and Aggression in Health and Emotional Well-being. Nueva York: Praeger.
Kiehl, K. A., Smith, A. M., Hare, R. D., y Liddle, P. F. (2000). An event-related potential investigation of response inhibition in schizophrenia and psychopathy. Biological Psychiatry, 48(3), 210-221.
Kooner, M.J (1993). Do we need enemies? The origins and consequences of rage. En R.A. Glick y S.P. Roose (eds.): Rage, power, and aggression. The role of affect in motivation, development, and adaptation, Vol. 2 (pp. 173-193). New Haven, CT: Yale University Press.
Loeber, R. y Hay, D. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annual Review of Psychology, 48, 371-410.
Lore, R.K. y Schultz, L.A. (1993). Control of human aggression. American Psychologist, 48, 16-25.
Miller, N.E. (1941). The frustration-aggression hypothesis. Psychological Review, 48, 337-342.
Moyer, K.E. (1968). Kinds of aggression and their physiological basis. Communications in Behavioral Biology, 2, 68-87.
Moyer, K.E. (1976). The Psychobiology of Aggression. Nueva York: Harper and Row.
Olweus, D.; Mattson, A. y Schalling, D. (1988). Circulating testosterone levels and aggression in adolescent males: A causal analysis. Psychosomatic Medicine, 50, 261-272.
Raine, A. (1993). The Psychopathology of Crime: Criminal Behavior as a Clinical Disorder. San Diego: Academic Press.
Raine, A.; Buchsbaum, M.S. y La Casse, L. (1997). Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography. Biological Psychiatry, 42, 495-508.
Raine, A.; Meloy, J.R.; Bihrle, S.; Stoddard, J.; La Casse, L. y Buchsbaum, M.S. (1998). Reduced prefrontal and increased subcortical brain functioning assessed using positron emission tomography in predatory and affective murderers. Behavioral Sciences and the Law, 16, 319-332.
Raine, A.; Stoddard, J.; Bihrle, S. y Buchsbaum, M. (1998). Prefrontal glucose deficits in murderers lacking psychosocial deprivation. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology, 11, 1-7.
Rosenman, R.H. y Palmero, F. (1998). Ira y hostilidad en la enfermedad coronaria. En F. Palmero y E.G. Fernández-Abascal (eds.): Emociones y Adaptación (pp. 117-141). Barcelona: Ariel Psicología.
Russell, J.A. y Fehr, B. (1994). Fuzzy concepts in a fuzzy hierarchy: varieties of anger. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 186-205.
Scarpa, A. y Raine, A. (1997). Psychophysiology of anger and violent behavior. The Psychiatric Clinics of North America (Special issue on anger, aggression, and violence), 20, 375-394.
Scarpa, A. y Raine, A. (2000). Violence associated with anger and impulsivity. En J.C. Borod (ed.): The Neuropsychology of Emotion (pp. 320-339). Oxford: Oxford University Press.
Schaal, B.; Tremblay, R.E.; Soussignan, R. y Susman, E.J. (1996). Male testosterone linked to high social dominance but low physical aggression in early adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1322-1330.
Stanton, B.; Baldwin, R.M. y Rachuba, L. (1997). A quarter century of violence in the United States: An epidemiologic assessment. The Psychiatric Clinics of North America (Special issue on anger, aggression, and violence), 20, 269-282.
Susman, E.J.; Dorn, L.D. y Chrousos, G.P. (1991). Negative affect and hormone levels in young adolescents: Concurrent and predictive perspectives. Journal of Youth and Adolescence, 20, 167-190.
Van Goozen, S.H.; Frijda, H.H. y van de Poll, N.E. (1995). Anger and aggression during role-playing: gender differences between hormonally treated male and female transsexuals and controls. Aggressive Behavior, 21, 257-273.
Vitiello, B. y Stoff, D.M. (1997). Subtypes of aggression and their relevance to child psychiatry, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 307-315.
Wagner, H. (1999). The Psychobiology of Human Motivation. Londres: Routledge.
[1] Este aspecto se analizará más detalladamente cuando expongamos el apartado correspondiente a la agresión.
[2] En ocasiones se habla de ocho formas de agresión, porque se especifica la agresión relacionada con el sexo. No obstante, como quiera que esta forma de agresión no deja de ser una modalidad de la agresión entre machos, queda incluida en esta última categoría.
[3] También se ha estudiado en la especie humana la conducta de agresión en el ámbito de situaciones de defensa. En estos casos, y al igual que en la propuesta que hiciera Moyer (1968), se habla de agresión inducida por el miedo (Dreikurs, 2000), entendida esta forma de conducta desde la perspectiva de evitar el daño, y no con connotaciones de intentar producir daño.
[4] Se podría proponer que las ocasiones en las que la frustración produce directamente la conducta de agresión se corresponden con aquellas en las que se ven implicados individuos que han aprendido a responder de ese modo cuando experimentan frustración, así como cuando experimentan cualquier otra forma de estimulación aversiva. Por contra, es muy poco probable que lleven a cabo la conducta de agresión otros individuos que han aprendido otras formas de responder ante esas situaciones (Bandura, 1983).