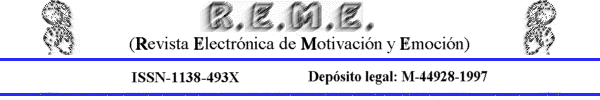
VOLUMEN: VI NÚMERO: 14-15
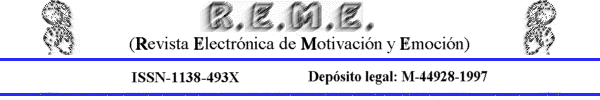
VOLUMEN: VI NÚMERO:
14-15
EFECTO DE LA MERA EXPOSICIÓN CON PRESENTACIONES BAJO EL UMBRAL OBJETIVO
Francisco Martínez Sánchez y Guillermo Campoy Menéndez
Universidad de Murcia
Introducción
Robert B. Zajonc es un psicólogo social que ha investigado fundamentalmente cuatro tópicos: la dinámica de grupos, el modelo de la confluencia (Zajonc, 1983) la hipótesis de la eferencia facial en la génesis de la emoción (Adelman y Zajonc, 1989; Zajonc, 1985) y, finalmente, el efecto de la mera exposición. Si bien la hipótesis de la eferencia facial es relevante para comprender los procesos emocionales, el descubrimiento del efecto de la mera exposición facilitó, a la vez que un nuevo procedimiento experimental, nuevas vías de investigación dentro de la psicología experimental de la emoción.
El efecto de la mera exposición (en adelante EME) describe un hallazgo descrito inicialmente por Zajonc (1968), y presentado en un monográfico dedicado al cambio de actitudes, en el que se defendía que las actitudes se forman por la frecuencia con la que nos vemos expuestos a un estímulo (Bargh y Apsley, 2001).
En este texto Zajonc propone la hipótesis que defiende que “la mera exposición repetida de un sujeto a un estímulo es una condición suficiente para que se incremente la actitud positiva hacia este estímulo” (Zajonc, 1968; p. 1). Dicho efecto aparece incluso cuando las condiciones estimulares de presentación impiden su identificación consciente (Bornstein, 1989; Kunst-Wilson y Zajonc, 1980; Seamon, Brody y Kauff, 1983).
Esta hipótesis supuso un desafío a las posturas teóricas imperantes durante los años sesenta, ya que sostenía que las actitudes pueden formarse simplemente a causa de la frecuencia con que se presenta un estímulo. Si bien, aún antes de describir el EME, el sentido común hizo pensar a los investigadores que cuanto más familiarizados estamos con un estímulo nuestra actitud hacia él es más favorable (Bargh, 2001).
Se sabe que el EME se produce sólo cuando las exposiciones son más cortas de un segundo, incrementándose cuando las exposiciones son subliminales, esto es, cuando las condiciones de presentación se producen bajo del umbral de la percepción consciente. Inversamente, la conciencia de la presencia del estímulo puede inhibirlo.
Básicamente, el procedimiento experimental, replicado en cientos de ocasiones (Bornstein, 1989, 1993), consiste en exponer a los sujetos a estímulos afectivamente neutros durante tiempos muy cortos. Tras esta presentación, se muestran al sujeto diversos estímulos nuevos de características similares, entre los que se intercalan los expuestos durante la primera fase; el EME acaece cuando el sujeto hace valoraciones significativamente más positivas de los objetos expuestos inicialmente, que del conjunto de los estímulos que se han presentado por primera vez durante la fase final de evaluación.
El procedimiento experimental empleado por Zajonc (1968) sigue esencialmente estudios pioneros realizados en la década de los años sesenta en que se investigaba el efecto que la exposición repetida de palabras tiene sobre los juicios de agradabilidad de su significado. Zajonc creía en la existencia de una fuerte relación entre la frecuencia de aparición de una palabra y la posterior valoración de su significado, algo que como el propio Zajonc (2000) señala, fue una idea que surgió inicialmente tras hojear “The teacher’s word book of 30.000 words” de Thorndike y Lorge (1944), con el objeto de seleccionar palabras para ser utilizadas como estímulos para un experimento.
Diversos factores determinan el EME (para una revisión más extensa, véase Bornstein, 1989):
1º) Tipo de estímulo: el efecto es inducido favorablemente con una amplia variedad de estímulos: palabras, imágenes, expresiones faciales, ideogramas, polígonos, etc.; exclusivamente al emplear figuras abstractas no se produce, o bien, el efecto es tenue.
2º) Complejidad de los estímulos: diversos estudios han demostrado que el efecto es mayor ante estímulos complejos que simples (Zajonc, Shaver, Tavris y Van Kreveld, 1972).
3º) Número de exposiciones: los resultados muestran un efecto no lineal, ya que inicialmente se demuestra que a mayor número de exposiciones, mayor es el efecto; sin embargo, después de diez o veinte exposiciones los cambios son pequeños. Inicialmente Zajonc hace referencia a una relación logarítmica que se incrementa hasta llegar a un efecto techo o meseta (Zajonc et al., 1972). Otros investigadores encuentran una relación que puede representarse con una U invertida.
4º) Secuencia de la exposición: pocos estudios han estudiado las diferencias de emplear estímulos que se repiten constantemente con otros variados (Harrison y Crandall, 1972). Los resultados de estos estudios arrojan diversos resultados, sin embargo en el matanálisis de Bornstein (1989) se observa que los estudios que han empleado estímulos heterogéneos obtienen resultados menos robustos.
5º) Duración de la exposición: si bien se han utilizado diversas duraciones, pocos estudios han comparado el efecto de la duración del estímulo. Hamid (1973), en su tercer experimento encuentra una U invertida para explicar la relación entre la duración y el efecto obtenido, ya que el efecto se incrementa entre 1, 2 y 5 exposiciones por segundo, y decrece entre 10, 15 y 25. Bornstein (1989) informa que al comparar estudios que han empleado rangos entre menos de un segundo, entre 1-5, 6-10, 11-60 y más de 60, los que han empleado duraciones menores de 1 segundo producen efectos más significativos.
6º) Reconocimiento de estímulos: la familiaridad con los estímulos presentados fue considerada inicialmente capital para producir el efecto, desde la presunción de que el reconocimiento facilitaba la formación de preferencias. Diversos estudios han demostrado que el reconocimiento no es preciso para que acaezca el efecto (Kunst-Wilson y Zajonc, 1980; Zajonc y Zajonc, 1979); es más, el citado metanálisis de Bornstein demuestra que el reconocimiento de los estímulos no es preciso, y lo que es más, reduce el efecto que obtenido.
7º) Intervalo entre la exposición y la prueba: se han estudiado intervalos entre pocos minutos y dos semanas. Mientras que algunos autores no encuentran cambio alguno (Zajonc et al., 1972), otros observan un incremento en el efecto cuando se demora la fase de prueba tras la exposición inicial (Seamon, Brody y Kauff, 1983).
El objeto de este trabajo es reproducir el EME con presentaciones no conscientes de los estímulos, empleando un procedimiento que permite una comprobación concurrente de que las presentaciones están, efectivamente, por debajo del umbral objetivo. En otras palabras, garantizando que las condiciones de presentación impiden a los sujetos superar el nivel de azar, en una tarea en que han de valorar la presencia/ausencia de los estímulos. La virtud de este procedimiento es su capacidad para controlar diversos factores (por ejemplo, de adaptación a las condiciones lumínicas del contexto experimental) que provoquen una disminución del umbral perceptivo, con respecto a una fase independiente de calibración de los tiempos de exposición (Holender, 1983, 1986).
Método
Sujetos
Participaron en el
experimento 36 alumnos de la Licenciatura de Psicología de la Universidad de
Murcia, 3 varones y 33 mujeres de edades comprendidas entre 17 y 24 años ( = 18.5;
Sx = 1.2). Su
participación formaba parte de las prácticas de laboratorio de una de las
asignaturas del primer curso de dicha Licenciatura, pero no se proporcionó
información alguna acerca del objeto del experimento hasta su finalización.
= 18.5;
Sx = 1.2). Su
participación formaba parte de las prácticas de laboratorio de una de las
asignaturas del primer curso de dicha Licenciatura, pero no se proporcionó
información alguna acerca del objeto del experimento hasta su finalización.
Instrumentos
Un ordenador tipo PC conectado a un monitor CRT estándar y controlado por un programa informático elaborado ad hoc mediante MEL 2.0, de Psychology Software Tools (Schneider, 1988). La frecuencia de refresco del monitor (70 Hz) condiciona el empleo de tiempos de exposición mínimos de 14.28 milisegundos.
Estímulos
A partir de un estudio previo (Campoy, 2003), se seleccionaron doce pseudopalabras de valencia hedónica neutra, las cuales se dividieron en tres grupos: 1º) YAPGUC, GEPFIF, XULNIK, DEPTIC; 2º) VAXBEP, KIPBOG, HOLZEM, FIZJIB; y 3º) CESKEG, TACBEV, DUVGOV, COCVEF.
Procedimiento
El factor tiempo de exposición (14 ms., 150 ms., y 0 ms.) fue manipulado intrasujeto, contrabalanceándose la asignación de los tres grupos de psedopalabras a las tres condiciones de exposición (seis sujetos fueron asignados al azar a cada una de las seis posibles condiciones generadas al distribuir los tres grupos de pseudopalabras a los tres posibles tiempos de exposición). El tiempo de exposición de 150 ms. se introdujo para controlar que los sujetos realizaban la tarea de detección correctamente, amén de para permitir la comparación entre el efecto generado por presentaciones conscientes y no conscientes.
El experimento constaba de dos fases: la de exposición y la de evaluación. En la primera de ellas se justificaba a los sujetos que el objetivo de la tarea era evaluar su capacidad para detectar estímulos presentados durante pequeñas fracciones de tiempo. Esta primera fase incluía 160 ensayos, cuyo esquema general era el siguiente (véase la figura 1):
1º) Primero aparecía, un punto de fijación (un signo + ) durante 500 milisegundos.
2º) Después, aparecía una fila de signos ###### durante 500 ms., en calidad de máscara proactiva.
3º) A continuación, podía ocurrir uno de los siguientes cuatro acontecimientos equiprobables:
(a) que apareciera una pseudopalabra durante 14 ms. (un ciclo de refresco del monitor);
(b) que la pantalla quedara en blanco durante 14 ms.;
(c) que apareciera una pseudopalabra durante 150 ms. (diez ciclos de refresco del monitor);
(d) que la pantalla quedara en blanco durante 150 ms.
4º) En cuarto lugar, volvía a aparecer la fila de signos ###### durante 500 ms., en calidad de máscara retroactiva.
5º) Tras esto, la pantalla quedaba en blanco esperando la respuesta de los sujetos, quienes debían pulsar la tecla 1 si creían que, entre ambas máscaras (######), había aparecido algún estímulo, o la tecla 2 si creían que la pantalla había quedado en blanco durante ese intervalo.
6º) Tras la respuesta, se proporciona información acerca de si la respuesta emitida era o no correcta (500 ms.).
7º) Por último, la pantalla quedaba en blanco durante 1000 ms. antes de comenzar nuevamente otro ensayo en el paso 1.
Durante esta primera fase, las ocho pseudopalabras de los grupos asignados a las condiciones presentación breve (14 ms.) y presentación larga (150 ms.) aparecían diez veces cada una. Las cuatro pseudopalabras del grupo asignado a la condición de control (0 ms) no eran presentadas en esta fase. Los sujetos que, en esta fase, superasen el nivel de azar en la detección de las pseudopalabras presentadas durante 14 ms. (47 aciertos de un total de 80 ensayos) fueron eliminados y sustituidos por otros en la misma condición.
Finalmente, durante la fase de evaluación, se pedía a los sujetos que evaluasen una serie de pseudopalabras en función del “agrado o desagrado” que les produjera cada una de ellas. Para ello, se empleó una escala de 21 categorías (de -10 a +10). En esta escala, la puntuación ‑10 representaba una valoración de “extremadamente desagradable”, mientras que la puntuación +10 representaba una valoración “extremadamente agradable”, y el resto de puntuaciones (‑9, ‑8,..., 0,..., +8, +9) representaban valoraciones intermedias entre ambos extremos. Para realizar la valoración, los sujetos emplearon los cursores derecha e izquierda del teclado para desplazar una señal a lo largo de la escala, y la flecha hacia abajo para registrar la valoración y pasar a la pseudopalabra siguiente.
Resultados
Todos los sujetos superaron ampliamente el nivel de azar en las identificaciones correctas de las pseudopalabras presentadas durante 150 ms, por lo que el hecho de que no detectaran las presentadas durante 14 ms no puede atribuirse a la ausencia de comprensión de las instrucciones o a una realización inadecuada de la tarea.
La tabla 1 recoge la estadística descriptiva de la valoración media realizada por los sujetos de las pseudopalabras, durante la fase de valoración (véase la figura 2):
Tabla 1. Valoración media de las pseudopalabras durante la fase de valoración
Posteriormente realizamos un ANOVA, considerando el factor intrasujetos tiempo de exposición, compuesto por tres niveles (14 ms., 150 ms. y 0 ms.). Los resultados mostraron la existencia de diferencias significativas (F (2, 70) = 6,072; p = 0,004). Las comparaciones realizadas a posteriori mostraron que las pseudopalabras no presentadas inicialmente fueron significativamente peor valoradas que las presentadas durante 14 ms. (F(1, 35) = 7,172; p = 0,011) así como las presentadas durante 150 ms. (F(1, 35) = 10,917; p = 0,002); sin embargo, las valoraciones de las pseudopalabras presentadas durante 14 y 150 ms. no difirieron significativamente entre sí (F(1, 35) = 0,396; p = 0,533).
Discusión
Los resultados obtenidos replican el efecto de la mera exposición; consistentes con nuestras predicciones, los sujetos valoraron significativamente más los estímulos presentados subliminalmente que los presentados por primera vez durante la fase de valoración.
Resta por definir el problema, actualmente en debate, de la determinación de los umbrales subjetivos, capaces de determinar lo consciente de lo inconsciente (Öman, 2000), si bien la distinción entre procesamiento automático e intencional (delimitado por tiempos entre 300 y 500 ms) fue propuesta hace décadas (Posner y Schneider, 1975).
Reingold y Merikle (1988) propusieron que, en las tareas de discriminación entre distintos estímulos, en las que explícitamente se informaba a los sujetos de esta característica, su respuesta puede considerarse un índice directo de conciencia de la presencia del estímulo, mientras que en las tareas en que la discriminación del estímulo es incidental por definición, la distinción del estímulo puede considerarse una medida indirecta de consciencia. En este contexto, Bornstein (1993), tras revisar numerosos estudios con el EME concluye que la precisión de la discriminación (medida indirecta) de estímulos excede el nivel del reconocimiento (medida directa), siendo del 47% y 60% respectivamente. Por tanto, los experimentos en que se han empleado medidas indirectas de respuesta son más sensibles al EME que aquellos en que se han empleado medidas directas.
Por su parte, Merikle (1997) diferencia entre medidas subjetivas y objetivas de consciencia; las subjetivas, son aquellas en las que la consciencia es deducida del autoinforme del sujeto sobre su experiencia perceptual, mientras que las medidas objetivas se deducen de la ejecución del sujeto en alguna medida que valora su capacidad discriminativa sobre la tarea. Sin embargo, el problema estriba en la imposibilidad de demostrar en qué medida ambos tipos demuestran que la información relevante ha sido conscientemente percibida. Una alternativa para estudiar la percepción sin conciencia, propuesta por Merikle (1997) consiste en buscar una medida de la magnitud relativa de las influencias inconscientes para predecir, con ésta, el rendimiento del sujeto. El problema estriba en establecer la duración crítica del estímulo en la que la influencia de los procesos no conscientes en máxima, para ello aconseja emplear tareas ad hoc específicas para cada procedimiento experimental.
En este trabajo empleamos el procedimiento propuesto por Holender (1983, 1986), el cual permite una comprobación concurrente de que las presentaciones están, efectivamente, por debajo del umbral objetivo de conciencia, garantizándose que las condiciones de presentación impiden a los sujetos superar el nivel de azar, en una tarea en que han de valorar la presencia/ausencia de los estímulos. Entre las ventajas de este procedimiento señalamos su capacidad para controlar factores que inducen ruido experimental y que, dada su naturaleza, son de difícil control, provocando alteraciones del umbral perceptivo con respecto a una fase independiente de calibración de los tiempos de exposición.
Finalmente, la interpretación del mecanismo causante del EME está llena de controversia. Existen básicamente cinco hipótesis para explicar el mero efecto subliminal de exposición: la hipótesis de la competición de respuestas (Harrison, 1968), la de los dos factores (Bornstein, Kale y Cornell, 1990), la de la activación inespecífica (Mandler, 1980), la de la fluidez perceptual (Seamon, McKenna y Binder, 1998) y la de la primacía del afecto (Kunst-Wilson y Zajonc, 1980).
La hipótesis de la primacía del afecto sostiene que afecto y cognición son subsistemas mentales parcialmente independientes. La discriminación afectiva estimular, afirman sus defensores, puede acaecer sin participación ni mediación cognitiva (Kunst-Wilson y Zajonc, 1980). De esta posición se deduce que afecto y cognición son fenómenos cualitativamente distintos (Martínez-Sánchez, Fernández-Abascal y Palmero, 2002).
Se aduce que, mientras la actividad consciente y los procesos cognitivos no conscientes tienen direcciones y blancos (target) específicos, el afecto no consciente es difuso y no precisa estar focalizado (Murphy, Monahan, y Zajonc, 1995). El afecto subliminal puede responder a estímulos inconexos con el entorno, mientras que la cognición no dispone de esa capacidad. Se alega también que los subsistemas afectivos y cognitivos poseen propiedades diferentes en términos de su habilidad para ser afectados por diferentes estímulos subóptimamente presentados y, por tanto, son capaces, hasta cierto punto, de ser separados o disociados.
El mero efecto subliminal de exposición es interpretado como un ejemplo de experiencia afectiva mínima consciente, lo cual es distinto de la experiencia cognitiva, ya que la tarea no estriba en una simple labor de reconocimiento, puesto que los sujetos no son conscientes de la presencia del estímulo, dado el corto espacio de tiempo en que les es expuesto.
La interpretación del efecto subraya la existencia de procesos afectivos ligados a la familiaridad del estímulo bajo condiciones de presentación tan extremas que impiden al sujeto tener conciencia de haber percibido el estímulo. Desde esta hipótesis, el efecto está, esencialmente, determinado por un mecanismo no consciente de detección de la novedad, responsable de realizar rápidos juicios afectivos sin participación de la cognición (Zajonc, 1984a, 1984b, LeDoux, 1989); de ahí que “para provocar una reacción afectiva, un objeto necesita ser escasamente reconocido, de hecho, mínimamente” (Zajonc, 1980, p. 154).
Los partidarios de la hipótesis de la primacía del afecto sostienen que este efecto no es sino, esencialmente, un proceso fundamental para la supervivencia: la novedad provoca incertidumbre; en presencia de un estímulo nuevo la atención se focaliza sobre él, a la vez que produce respuestas de alerta y activación. Con el tiempo, la presencia repetida de ese estímulo provoca habituación, así como valoraciones de agradabilidad frente a estímulos a los que no estamos habituados.
Más recientemente, Zajonc (2000) sostiene que el efecto no está mediado por factores subjetivos (por ejemplo, por la familiaridad del estímulo), sino “en la propia historia objetiva de exposiciones”, de hecho, el efecto es más robusto bajo condiciones subliminares. Zajonc propone la posibilidad de que el efecto pueda estar mediado por alguna forma de condicionamiento. En el EME, la exposición repetida a ciertos estímulos puede entenderse como un estímulo condicionado (EC), mientras que la preferencia de respuesta sería la respuesta condicionada (RC). Esta RC es análoga a la respuesta incondicionada (RI) que es elicitada por la tendencia hacia la exploración innata. Zajonc entiende que el proceso de condicionamiento es posible aún cuando el EC no es accesible a la conciencia, ya que la ausencia de estímulos aversivos (propia del proceso en que se presentan los estímulos al sujeto), constituye en sí una forma de afecto positivo. En otras palabras, sostiene que la repetición de un acontecimiento, “la experiencia de repeticiones benignas”, es capaz de producir un estado difuso de afecto positivo. De esta forma, el EME puede entenderse como una forma de condicionamiento clásico en el que los EI sean la ausencia de consecuencias aversivas.
Referencias bibliográficas
Adelmann, P. K. y Zajonc, R.B. (1989). Facial efference and the experience of emotion. Annual Review of Psychology, 40, 249-280.
Bargh, J. A. (2001). The Psychology of the Mere. En J. A. Bargh y D. K. Apsley (Eds.), Unraveling the complexities of social life (pp. 25-37). Washington, DC: American Psychology Association.
Bargh, J. A. y Apsley, D. K. (2001). Introduction. En J. A. Bargh and D. K. Apsley (Eds.), Unravelling the complexities of social life (pp.3-10). Washington, DC: American Psychology Association.
Bornstein, R. F. (1989). Exposure and affect: overview and meta-analysis of research, 1968-1987. Psychological Bulletin, 106(2), 265-289.
Bornstein, R. F. (1993). Subliminal mere exposure affect. En R.F. Bornstein y T.S. Pittman (eds.) Perception without awareness (pp. 191-210). Nueva York: Guilford Press.
Bornstein, R. F., Kale, A. R. y Cornell, K. R. (1990). Boredom as a limiting condition on the mere exposure effect. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 791-800.
Hamid, P. N. (1973). Exposure frequency and stimulus preference. British Journal of Psychology, 64, 569-577.
Harrison, A. A. (1968). Response competition, frequency, exploratory behavior, and liking. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 363-368.
Harrison, A. A. y Crandall, R. (1972). Heterogeneity-homogeneity of exposure sequence and the attitudinal effects of exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 21, 234-238.
Kunst-Wilson, W.R. y Zajonc, R.B. (1980). Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized. Science, 207, 557-558.
LeDoux, J. E. (1989). Cognitive-emotional interactions in the brain. Cognition and Emotion, 4, 267-289.
Mandler, G. (1980). Recognizing: The judgment of prior occurrence. Psychological Review, 87, 252-271.
Martínez-Sánchez, F., Fernández-Abascal, E.G y Palmero, F. (2002). Teorías emocionales. En F. Palmero, E.G. Fernández-Abascal, F. Martínez-Sánchez y M. Chóliz (Eds.). Psicología de la Motivación y la Emoción (pp. 289-332). Madrid: McGraw-Hill.
Merikle, P.M. (1997). Measuring unconscious influences. En J.D. Cohen y J.W. Schooler (Eds.) Scientific approaches to consciousness (pp. 109-123). Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum.
Murphy, S.T., Monahan, J.L. y Zajonc, R.B. (1995). Additivity of nonconscious affect: combined effects of priming and exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 589-602.
Öhman, A. (2000). Distinguishing unconscious from conscious emotional processes: Methodological considerations and theoretical implications. En T. Dalgleish y M Power (Eds.) Handbook of Cognition and Emotion. Chichester: Wiley.
Posner, M. I. y Snyder, C. R. (1975). Attention and cognitive control. En R. L. Solso (Ed.), Information processing and cognition: The Loyola symposium (pp. 55-85). Hillsdale, NJ: Erlbaum
Reingold, E.M. y Merike, P.M. (1988). Using direct and indirect measures to study perception without awareness. Perception and Psychophysics, 44, 563-575.
Seamon, J. G., Brody, N. y Kauff, D. M. (1983). Affective discrimination of stimuli that are not recognized: Effects of shadowing, masking, and cerebral laterality. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9, 544-555.
Seamon, J.G., McKenna, P.A., y Binder, N. (1998). The mere exposure effect is differentially sensitive to different judgment tasks. Consciousness and Cognition, 7, 85-102.
Thorndike, E. L. y Lorge, I. (1944).The teacher’s wordbook of 30,000 words. New York: Teachers College, Columbia University.
Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 9(2), 1-27.
Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking. Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2), 151-175.
Zajonc, R. B. (1984a). On the primacy of affect. American Psychologist, 39(2), 117-123.
Zajonc, R. B. (1984b). On the primacy of affect. En K.R. Schierer y P. Ekman (Eds.), Approaches To Emotion (pp. 259-270). Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Zajonc, R. B. (1985). Emotion and facial efference: a theory reclaimed. Science, 228(4695), 15-21.
Zajonc, R. B. (1993). The confluence model: differential or difference equation. European Journal of Social Psychology 23(2), 211-215.
Zajonc, R. B. (2000). Feeling and thinking: Closing the debate over the independence of affect. En J. P. Forgas (Ed.) Feeling and thinking: The role of affect in social cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
Zajonc, R. B., Shaver, P., Tavris, C. y Van Kreveld, D. (1972). Exposure, satiation, and stimulus discriminability. Journal of Personality and Social Psychology, 21(3), 270-280.
Zajonc, R. L. y Zajonc, R.B. (1979). Is stimulus recognition a necessary condition for the occurrences of exposure effects? Journal of Personality and Social Psychology, 35(4), 191-199.
|
|
Volver a la Reme |