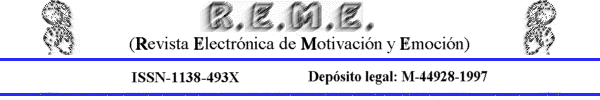
VOLUMEN: 3 NÚMERO: 5-6
Recensión de:
"Emotion and Motivation"
Brian Parkinson y Andrew M. Colman. Nueva York: Addison-Wesley. 1995.
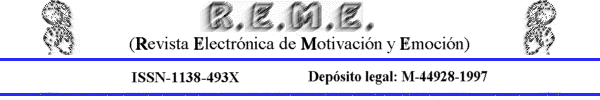
VOLUMEN: 3 NÚMERO: 5-6
Recensión de:
"Emotion and Motivation"
Brian Parkinson y Andrew M. Colman.
Nueva York: Addison-Wesley. 1995.
Por:
Francesc Palmero
Universitat Jaume I (Spain)
El presente trabajo consta de cinco capítulos: uno dedicado a la emoción, tres a diversos motivos, y uno al proceso de estrés. De entrada, nos sorprende la estructuración de los contenidos, pues se dedica un capítulo al proceso emocional y no existe la contrapartida del proceso motivacional. Se dedican tres capítulos a motivos (dos a motivos primarios y uno a motivos sociales) y ninguno a cualquier emoción.
El Capítulo 1 está firmado por Brian Parkinson y se centra en la Emoción.
Parkinson hace una breve introducción, tratando de delimitar el concepto de emoción. Establece algunas similitudes con uno de los términos que se suele utilizar indiscriminadamente con la emoción -el humor-, exponiendo que ambos episodios pertenecen a los estados afectivos. En cuanto a las diferencias entre ellos, señala el autor las dos más aceptadas en la actualidad: por una parte, la emoción es muy breve temporalmente hablando, mientras que el humor puede permanecer días; por otra parte, en la emoción existe un estímulo o evento muy próximo que es el que ha desencadenado dicho proceso, mientras que en el humor puede haber varios desencadenantes y no tienen por qué encontrarse próximos en el tiempo.
En la concepción que posee Parkinson de la emoción son importantes cuatro aspectos: la cognición (evaluaciones situacionales), los cambios corporales (respuesta fisiológica), las conductas expresivas y las acciones motivadas. El énfasis en esta aproximación descansa en el proceso cognitivo previo, ya que, señala Parkinson, es difícil entender cómo se puede llegar a experimentar una emoción sin la evaluación previa. Creemos que este matiz es importante, ya que no es necesaria la manifestación expresiva para que exista una emoción, ni es necesaria la ejecución de una acción motivada, pues no todas las emociones dan lugar a una conducta motivada, ni tan siquiera una emoción que sí que es capaz de motivar una conducta lo hace en todas las ocasiones. Como cualquier lector medianamente informado podrá suponer, Parkinson sigue al pie de la letra las aportaciones de Arnold y de Lazarus, esto es: cognitivismo en su estado más puro. La valoración (appraisal) es imprescindible para entender si se produce una emoción, u otra, o ninguna. No obstante, creemos que falta una referencia explícita al sentimiento como variable individual. Parkinson habla de experiencias emocionales, ubicándolas dentro de esa variable cognitiva previa relacionada con la evaluación y la posterior valoración
Tras exponer más minuciosamente cada uno de los cuatro componentes del proceso emocional, Parkinson aborda el análisis de la estructura interna de la experiencia emocional, tratando de describir de manera secuencial los distintos pasos procesuales que llevan a la experiencia de la emoción: evaluación, activación, expresión facial y preparación para la acción. En el último apartado del capítulo dedica unas líneas a la relación entre cognición y emoción. No aporta nada nuevo. Repite la cantinela de la controversia Lazarus-Zajonc. Sabiendo que Parkinson es cognitivista por los cuatro costados; sabiendo que su teoría de la emoción es prácticamente la misma que ha defendido Lazarus a lo largo de tantos años; ¿quién podría sorprenderse de un argumento crítico a la teoría de Zajonc?
Pero, hay un aspecto del capítulo que parece especialmente interesante, ya que, como señalábamos, aunque Parkinson describe los momentos del proceso emocional, creemos que de forma correcta, algunas partes de su contenido podrían haber sido más minuciosamente aclaradas, ya que, si no se hace, puede inducir a error. Veamos.
Cuando Parkinson habla de la importancia de la activación en el proceso emocional, recurre, como casi siempre se hace, a los clásicos (la teoría del sentido común -que ni era del sentido, ni era común: era de Aristóteles-, la teoría de James y la teoría de Cannon), para acabar hablando de la teoría de Schachter y Singer. Aunque no es momento, ni el editor me permite licencias de espacio, creo que es necesario aclarar algo respecto a dicha teoría.
Parkinson, citando a Schachter, dice que el tipo de emoción que se experimenta depende de cómo una persona explica e interpreta la activación. A partir de ahí, parkinson expone una serie de afirmaciones que el lector no sabe si son fruto de las aportaciones de Schachter y Singer, o son fruto de las interpretaciones que hace Parkinson de la teoría de Schachter y luego atribuye a Schachter.
Schachter y Singer (1962) formulan una teoría, denominada genéricamente teoría de los dos factores, en la que defienden que en una emoción es imprescindible una activación y una evaluación. Ahora bien, evaluación tiene que ver con comparación, medición. Y eso es lo que señala el propio Schachter (1964), quien argumenta que sería más pertinente encuadrar su planteamiento entre las teorías neojamesianas, pues la evaluación se realiza sobre los cambios fisiológicos, sobre el arousal.
Como se puede apreciar, Schachter está salvando uno de los errores o problemas implícitos en la argumentación de James: el referido a la evaluación de los cambios corporales. Para Schachter (1964), sería muy difícil considerar la emoción sólo como los cambios viscerales o periféricos; es necesario considerar también el componente cognitivo. Ese componente cognitivo es el que ha llevado a que muchos exégetas hablen de la teoría cognitiva de Schachter. Si evaluación es cognición, y yo defiendo que así es, la teoría de Schachter es cognitiva, como también lo fue -y lo sigue siendo, por supuesto- la teoría de James. De hecho, independientemente de si James habla o no de la importancia de la evaluación o de los factores cognitivos en general, cuando se refiere a que "...la percepción de los cambios corporales es la emoción", está considerando implícitamente la necesaria participación de una evaluación, aquella que se refiere a los cambios fisiológicos; aquella que hace concluir a una persona que tales cambios fisiológicos son los que constituyen una emoción particular. En cualquiera de los casos, cuando propongo que la teoría de James también puede ser considerada como una teoría cognitiva, lo hago basándome en el propio James (consúltese su trabajo de 1894: The physical basis of emotion. Psychological Review, 1, 516-529), quien llega a reconocer que los cambios fisiológicos y corporales estaban causados por la significación personal que el estímulo o la situación tenían para el bienestar del organismo.
Más allá de lo que la teoría de Schachter acerca de la emoción pueda significar, y creo que algo ha significado, aunque probablemente bastante menos de lo que de forma sistemática se ha propuesto, llega un momento en el que uno se descubre a sí mismo rivalizando con alguien a quien no conoce acerca de si Schachter dijo o dejó de decir. Creo que gran parte de lo que Schachter dijo en los dos trabajos tan citados (Schachter y Singer, 1962; Schachter, 1964) ya estaba dicho hacía casi cuarenta años (Marañón, 1924). Sin embargo, salvo honrosas excepciones, la referencia esgrimida es la Schachter. Así, Parkinson concluye el apartado dedicado a la activación diciendo que la teoría de Schachter "...ha sido históricamente influyente porque sugiere un papel potencialmente importante a las variables interpersonales en la ocurrencia de la experiencia emocional". Como señalan algunos autores con mucha frecuencia (Morgan, comunicación personal), creo que la prudencia tiene que caracterizar la actividad científica; por esa razón, me atrevería a sugerir que Parkinson, al igual que otros muchos que ven tan gran aportación por parte de Schachter, tendría que leer a Marañón, aunque Marañón no publicase su trabajo en la lengua de Parkinson.
Este hecho me sirve para valorar, con todo el riesgo que implica una actividad tan subjetiva, el capítulo de Parkinson. Creo que tendríamos que ir un poco más allá de algunas variables que siguen influyendo en la construcción de nuestro conocimiento científico. Sólo me centraré en dos.
En primer lugar, tendríamos que desmitificar el hecho de que lo que está publicado en inglés es mejor. De todo hay. Si bien es cierto que en el ámbito científico las publicaciones en inglés tienen una mayor difusión, lo cual conlleva un número de lectores potencialmente mayor, ni todo lo que está escrito en inglés es mejor por definición, ni lo que no está escrito en inglés es malo por definición. Independientemente de la lengua en la que es publicado, un trabajo es bueno siempre que haya expertos que, tras su lectura y análisis, concluyan que el trabajo aporta información relevante (Marañón, G. [1924] Contribution à l'étude de l'action émotive de l'adrénaline. Revue Française d'Endocrinologie, 2, 301-325).
En segundo lugar, tendríamos que desmitificar el hecho de que todo lo que publica un determinado autor es bueno por definición. De nuevo: de todo hay. Sin ir más lejos: Parkinson, B. (1995) Ideas and Realities of Emotion, publicado en Routledge, es un buen trabajo; Parkinson, B. (1995) Emotion (el presente capítulo), es completamente prescindible.
El Capítulo 2 está firmado por John E. Blundell y Andrew J. Hill, y los autores lo han centrado en El hambre y el Apetito.
Creemos que se trata de un capítulo excesivamente orientado hacia los aspectos nutricionales. Enfocado desde una perspectiva exclusivamente fisiológica, trata de argumentar, con poca fortuna, la motivación para la conducta de comer.
Plantean los autores una interacción entre factores fisiológicos y factores ambientales para explicar la cantidad total de comida que se ingiere. No nos parece mal si el objetivo es regular la ingesta de acuerdo con el consumo para mantener un equilibrio en el organismo. Sin embargo, el componente motivacional no se vislumbra en este tipo de razonamientos. Aludir a la interacción entre factores fisiológicos y factores ambientales para explicar una conducta motivada representa algo parecido a no decir nada. ¿Qué conducta, motivada o no, podría no ser entendida como la interacción entre los factores fisiológicos –entiéndase de un organismo vivo- y el ambiente en el que se desenvuelve dicho organismo? Lo que están plasmando Blundell y Hill, a nuestro modo de ver, es la peculiaridad diferencial de los seres vivos pare elegir el alimento y la cantidad del mismo en un momento dado, hecho éste que, como hemos señalado anteriormente, es especialmente válido en un trabajo sobre nutrición, dietética, etc. De hecho, el siguiente punto del capítulo tiene que ver, precisamente, con el apetito y la regulación del peso corporal. En este capítulo hay muchos detalles que nos llaman poderosamente la atención. Uno de ellos se refiere a que los autores, hablando de si la conducta de comer es causada por el hambre, establecen que "...el hambre no es una condición necesaria ni suficiente para comer": no sabemos qué quieren decir exactamente los autores. Si asumimos, y creo que tenemos que hacerlo, que la motivación y la conducta de comer, representan manifestaciones primarias relacionadas con la supervivencia; si asumimos, y creo que también tenemos que hacerlo, que el hambre no es sino el aviso a nuestra consciencia de que falta energía en nuestro organismo, de que hemos de ingresar alimento para restablecer un equilibrio que se pierde hacia el déficit; tendremos que admitir que el hambre es esa variable intermediaria entre la precariedad de un organismo y la conducta que éste lleva a cabo para solucionar tal precariedad. Conocemos que, en condiciones normales, y en la sociedad occidental, por regla general, el ser humano lleva a cabo la conducta de comer muchas veces en ausencia de señales de déficit; esto es: muchas veces sin sentir hambre, como si anticipara la eventual aparición de hambre. Es lo que, en psicofisiología de la motivación, podríamos denominar "comida secundaria". Pero la motivación no sólo se entiende desde el prisma de la sociedad occidental, aquella que, valga la expresión, come a golpe de reloj. No sabemos si, cuando dicen que el hambre no es una condición necesaria ni suficiente para la conducta de comer, Blundell y Hill incluyen también al resto de especies. Cuanto menos, así estimamos, esa afirmación de los autores nos parece jugosa para debatir. En fin, los autores concluyen el capítulo hablando de "Motivación: Orden y desorden" y, en nuestra opinión, la motivación se muestra esquiva a lo largo de las líneas "nutricionales". Creemos que el inicio de este último punto del capítulo es suficiente para expresar lo que nos ha parecido todo el capítulo: "La consideración de la relación entre nutrición y apetito ilustra claramente (?) los procesos interactivos que subyacen a la expresión de la motivación para comer (???).
El Capítulo 3 está firmado por Russell G. Geen, y se centra en la Motivación Social.
Creemos que se trata de un buen capítulo, escrito por alguien que conoce muy bien los mecanismos que operan en el ámbito de la motivación social. En efecto, el profesor Geen plantea con soltura los principales efectos que permiten entender la conducta motivada en un grupo. Es importante destacar la precaución de Geen a la hora de plantear propuestas desmesuradas. Desde hace bastantes años, su aportación al ámbito de la motivación se ha centrado, fundamentalmente, en la defensa de un modelo que permita explicar la facilitación y la inhibición sociales. Esto es: cuáles son los mecanismos implícitos en la dinámica de un grupo para entender las diferencias notorias entre personas que se enfrentan a una misma situación. Si la motivación, dice Geen, hace referencia a los procesos que se encuentran implicados en el inicio, en la acción energética y en la dirección de una conducta individual, la motivación social tiene que ver con la activación de dichos procesos por los efectos de ciertas situaciones en las que se encuentran presentes otras personas. Dicho con otras palabras, se podría argumentar que la motivación social aborda la influencia que tiene la presencia de otras personas en la conducta de un individuo particular.
Geen se centra, de forma preferente, en los efectos de coacción y audiencia y en el efecto de difusión de la responsabilidad. Su argumento esencial en el capítulo tiene que ver con la facilitación y la inhibición sociales.
Por lo que respecta a los efectos de coacción y audiencia, se encuentran entre los más estudiados en Psicología de la Motivación desde un planteamiento social.
Tras una breve introducción al concepto de facilitación social, en términos de mecanismo o proceso que permite entender cómo la presencia de otros incrementa la motivación en una persona, Geen aborda algunos matices que nos parecen de interés.
En primer lugar, establece una distinción entre coacción y audiencia en términos de actividad/pasividad. Cuando los incrementos en la motivación y en el rendimiento de una persona son el resultado de la acción directa de otras personas que compiten con ella en la misma tarea, decimos que se ha producido un "efecto de coacción". Ahora bien, si la influencia de los otros se produce a través de una situación de pasividad, por ejemplo, la observación, la evaluación, etc., decimos que se ha producido un "efecto de audiencia".
En segundo lugar, Geen enfatiza algo que muchas veces pasa desapercibido, a saber: tanto en el efecto de coacción como en el efecto de audiencia se produce un notable incremento en la motivación de la persona en cuestión. No obstante, la presencia de otros también puede tener efectos negativos sobre la conducta de un sujeto. La respuesta a estos resultados aparentemente contradictorios tiene que ver con la destreza del sujeto, con la probabilidad de que ocurra la respuesta más apropiada. Así, cuando la probabilidad es alta, el rendimiento se incrementa, mientras que, cuando la probabilidad es baja, el rendimiento se suele deteriorar. La característica común se refiere a que, en ambos casos, la presencia de otros produce un incremento en la activación, lo cual lleva a que el sujeto en esta situación especial ofrezca la respuesta que es más probable o dominante.
En tercer lugar, en el capítulo se matiza que la mera presencia de otros no tiene por qué producir un efecto importante en la motivación y el rendimiento de la persona implicada. Más bien, hay que considerar la eventual atención que prestan los otros a la persona que actúa, así como la relevancia de los otros para quien está siendo observado o juzgado. De este modo, se puede entender la aparición de una cierta forma de ansiedad o aprensión ante la evaluación en la persona observada. En cuanto a la eventual atención que prestan los otros, si los otros no se percatan de lo que una persona está realizando, ésta no tiene por qué mostrar ningún tipo de activación añadida por su mera presencia. Es más, tampoco tiene por qué producirse ningún tipo de facilitación social ni de incremento en el rendimiento. En cuanto a la relevancia de los otros para la persona que está actuando, asumiendo la existencia de atención por parte de los observadores o jueces, se ha podido constatar reiteradamente que el estatus de los jueces correlaciona positivamente con el grado de activación.
Por lo que respecta al efecto de "difusión de responsabilidad", en el capítulo se explica que hace referencia a una suerte de pérdida de motivación, tanto en una persona, como en un grupo, en ambos casos producida por la presencia de otras personas. Es éste un efecto sorprendente, ya que el incremento progresivo del número de personas que potencialmente pueden llevar a cabo una conducta va reduciendo la motivación y la probabilidad de que una de esas personas lleve a cabo dicha conducta. Incluso, se puede llegar a la situación crítica de que ninguna de dichas personas ejecute la conducta en cuestión.
Expone Geen que ha habido varias explicaciones que intentan justificar esta conducta, en muchas ocasiones y circunstancias, bastante paradójica. Una de las propuestas más interesantes es la de Kerr (1983), quien habla de un efecto denominado "free riding", que podría ser traducido como el efecto de no contribución, y que se refiere al hecho de que cada miembro de un grupo percibe o piensa que alguien de dicho grupo, mediante una acción individual más o menos brillante, podrá solucionar el problema o la demanda, con la circunstancia añadida de que los eventuales éxitos obtenidos mediante esta acción individual recaerán sobre todos y cada uno de los miembros del grupo. Cada persona llega a concluir que su propia conducta es perfectamente prescindible en ese momento. La probabilidad de que se produzca la inhibición de la conducta en una persona se incrementa a medida que se incrementa el número de personas que conforman el grupo, pues, según la percepción de una persona concreta, también se incrementa la probabilidad de que alguien solucione el problema o la situación con alguna acción.
En suma, al margen de otras referencias incluidas en el presente capítulo, creemos que lo sustancial tiene que ver con la relevancia de la aprensión por la evaluación para entender el mecanismo de funcionamiento en los efectos de coacción, de audiencia y de difusión de la responsabilidad. Es un hecho relevante y con claras connotaciones motivacionales, ya que cada persona trata de manifestarse con las características que tipifican el funcionamiento de su grupo de referencia. Esto es, trata de integrarse y de evitar el rechazo. Hay una motivación clara para pertenecer e identificarse con el grupo, mientras que, al mismo tiempo, hay una motivación evidente para evitar la exclusión social. Señala Geen que, probablemente, en esta dimensión motivacional se encuentra implícita una variable afectiva que puede explicar muchos porqués conductuales: la ansiedad social, entendida como un estado que motiva a la persona a causar una cierta impresión en los demás, aunque dudando de la posibilidad de conseguirlo (Schlenker y Leary, 1982).
El Capítulo 4 está firmado por John Bancroft, y versa sobre La Motivación y la Conducta Sexuales.
El autor comienza el capítulo planteando los dos tipos de selección natural propuestos por Darwin para entender la mayor o menor probabilidad de mantener la dotación genética en el sistema por parte de las especies: una selección intrasexual, que permite entender la competitividad entre machos para acceder a la/s hembras, y una selección intersexual, que permite entender las características propias de los miembros de un sexo para llamar la atención de los miembros del otro sexo.
A lo largo de todo el capítulo, Bancroft defiende la importancia de los factores hormonales para explicar la conducta sexual. Inicia sus aportaciones refiriéndose a experimentos realizados con chimpancés, orangutanes y gorilas. De los tres grupos de monos, sólo parecen mostrar una competitividad para conseguir la reproducción los gorilas y los orangutanes, especialmente estos últimos. Un aspecto interesante en estos estudios consiste en la constatación de las tres variables que caracterizan la sexualidad de las hembras, a saber: la atracción que muestran las hembras en fase receptiva, en forma de señales emitidas (básicamente, olfativas -feromonas- y visuales -tamaño de los órganos genitales-); la proceptividad de las hembras, manifestada en forma de conductas para llamar la atención del macho; la receptividad, consistente en la aceptación cuando el macho inicia la conducta sexual.
En cuanto a la sexualidad humana, se desglosa el epígrafe en dos apartados: uno dedicado a las funciones del sexo, y otro dedicado a los mecanismos de la sexualidad humana. Entre las funciones se hace referencia al placer, la consolidación de la pareja, la afirmación de la masculinidad o la feminidad, la consecución de poder o dominancia, etc. Entre los mecanismos de la sexualidad humana se propone la importancia de los factores fisiológicos, dedicando también unas líneas a los procesos cognitivos y a los estados emocionales.
En líneas generales, echamos en falta una referencia a la complejidad de la motivación sexual en términos de motivo primario y motivo secundario. Si bien hace referencia el autor al placer, lo hace en términos de consecuencia de la conducta sexual, cuando, además y fundamentalmente, el placer parece ser uno de los desencadenantes elementales de la motivación y conducta sexuales cuando éstas son consideradas desde la perspectiva de motivo secundario.
Además, el capítulo se orienta exclusivamente en el plano de la conducta sexual, y poco se habla de la dimensión motivacional. Este hecho nos parece crucial para subrayar la escasa relevancia del capítulo cuando se trata de considerar la motivación sexual. La pregunta que subyace a lo largo de todo el texto tiene que ver con el para qué, y no con el porqué. Por esta razón, si sabemos que la motivación tiene que ver con el porqué de la conducta, nos parece que poco se habla de motivación en el presente capítulo.
El Capítulo 5 está firmado por Robert J. Gatchel, y se centra en El Estrés y el Control.
Creemos que es, junto con el capítulo de Geen sobre Motivación Social, lo mejor del libro. Sin realizar una exhaustiva aproximación a un proceso imprescindible para entender los procesos motivacionales y emocionales, el autor nos lleva a lo largo de una concisa, pero muy exacta, diacronía de lo que ha sido el estudio del estrés. Así, desde las clásicas aportaciones de Walter Cannon, a través de las no menos arraigadas ideas de Hans Selye, nos plantea los argumentos de Marianne Frankenhaeuser, autora que en las dos últimas décadas ha propuesto unas ideas relevantes en el campo de los sistemas de respuesta implicados en la conducta adaptativa: el sistema simpático adreno-medular y el sistema adenohipofisario-adrenocortical. La autora sueca ha verificado empíricamente la conexión clara entre el estrés psicológico y la secreción de epinefrina, hecho que parece bueno que sea destacado en el capítulo de Gatchel, pues se enfatiza la relación entre procesos psicológicos y funcionamiento fisiológico, con todas las implicaciones que dicha relación posee para entender los mecanismos de la salud y la enfermedad.
En este breve recorrido histórico, Gatchel incluye las aportaciones de Mason, uno de los primeros en criticar la teoría de Selye acerca del estrés. Mason, cuestionando que el estrés implique un proceso unitario e inespecífico, hace referencia a una suerte de appraisal psicológico, para referirse a la potencial diferencia en la respuesta que dos personas pueden dar a la misma situación estresante, incluso a las distintas respuestas que una misma persona puede dar a la misma situación en dos momentos diferentes. No es nada nuevo, aproximadamente quince años antes Magda Arnold, bebiendo en las fuentes del maestro Aristóteles, ya publicaba su propia teoría de la emoción enfatizando la relevancia del appraisal, que más tarde explotará con toda justicia Richard Lazarus.
Hablando de la relevancia del estrés psicológico, Gatchel define este proceso a partir de la importancia de tres componentes: el subjetivo, el motor observable, y el fisiológico. En este marco de referencia, aunque no lo explicita en el texto, Gatchel mantiene la clásica argumentación de Lacey (1962) centrada en la disociación de sistemas, y en la no necesaria existencia de correlación entre los tres sistemas de respuesta, para justificar la dificultad que entraña medir apropiadamente las distintas manifestaciones del estrés en una persona.
Dedica también unas líneas a las distintas formas de interacción que se establecen entre la persona que experimenta estrés y la situación que lo provoca. Esto es, las estrategias de control. De nuevo, en el texto se "percibe" la teoría de Lazarus, expresada en las clásicas valoración primaria y valoración secundaria. Gatchel habla de respuestas de acción directa, búsqueda de información, inhibición de la acción, acción paliativa, búsqueda de apoyo en los demás, que son, en definitiva, las estrategias formuladas por Cohen y Lazarus (1979).
Desde aquí, el salto a la implicación del estrés en la salud es breve y sencillo. Gatchel, sin decir nada nuevo, remarca que el proceso de estrés es uno de los procesos psicológicos que mayor repercusión negativa posee sobre el bienestar de las personas. A nuestro juicio, le ha faltado reseñar que el estrés puede también ser considerado en su dimensión positiva, aquella que permite a las personas superarse, conseguir objetivos.
Como decíamos, un buen capítulo. Aconsejable su lectura para ubicar la relevancia de las distintas aproximaciones, fundamentalmente la cognitiva, al estudio del estrés
En fin, los potenciales lectores de esta recensión, en el caso de que hayan resistido y se encuentren es este punto, ya tienen en mente la idea que, sobre el libro en cuestión, posee quien escribe estas líneas. Por si hubiese alguna duda, permítanme que enfatice que la ciencia motivacional y/o emocional puede prescindir del libro comentado sin resentirse mucho.