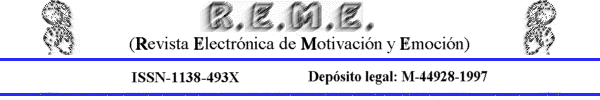
VOLUMEN: 2 NÚMERO: 2-3
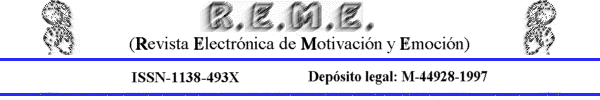
VOLUMEN: 2 NÚMERO:
2-3
EL CONSTRUCTO DE INTENSIDAD AFECTIVA: UNA REVISIÓN
Beatriz Ortiz Soria
Universidad de Murcia (Spain)
INTRODUCCIÓN
El establecimiento de
las dimensiones generales que permitan describir el espacio afectivo ha sido una
preocupación constante para la Psicología de la Emoción. Un examen inicial de este
campo muestra una multiplicidad de posturas en torno a la estructura dimensional del
afecto; sin embargo, las líneas fundamentales de investigación revisadas recientemente
(Bradley, 1994; Diener, Smith y Fujita, 1995; Watson y Tellegen, 1985) senalan las
dimensiones de valencia y arousal o intensidad como los parámetros fundamentales que
caracterizan la experiencia emocional. La cualidad emocional caracteriza la emoción como
agradable o desagradable, positiva o negativa, mientras que la intensidad emocional
representa el grado de activación (cognitiva, fisiológica y motora) que acarrea la
reacción emocional, el grado de expresión de esta respuesta, así como la fuerza con que
se experimenta subjetivamente.
Pese a los datos que
avalan la solidez de estas dimensiones y su implicación directa en la organización
conductual (Gilboa y Revelle, 1994), la consideración del parámetro de cualidad afectiva
como una dimensión bipolar (afecto positivo-negativo) o bien como dos dimensiones
unipolares (positiva y negativa) es una cuestión que se debate todavía (Diener, Smith y
Fujita, 1995).
Larsen y Diener (1987) pretenden solucionar esta controversia
proponiendo un modelo alternativo del afecto que plantea una estructura compuesta por dos
dimensiones independientes entre sí: frecuencia e intensidad. La frecuencia se define
como el promedio de tiempo durante el cual las personas experimentan predominantemente
afecto positivo o negativo, mientras que la intensidad es entendida como el grado en que
las emociones son experimentadas independientemente de la valencia de éstas. Es éste el
núcleo principal del constructo desarrollado por Larsen y Diener, la comprensión de las
diferencias individuales en intensidad de respuesta a idénticos estímulos emocionales.
Es decir, el constructo de intensidad del afecto hace referencia a las
diferencias individuales en la intensidad con que las personas experimentan sus emociones
(Larsen y Diener, 1987). Esta característica es independiente de la valencia de la
emoción, las personas que experimentan de manera intensa emociones positivas tienden a
experimentar de la misma manera las emociones negativas (Diener, Larsen, Levine y Emmons,
1985), así como de la frecuencia y de la propia intensidad del estímulo elicitador.
Asimismo se constata que las diferencias en el constructo se mantienen
estables en el tiempo y son consistentes a través de los diversos contextos situacionales
como queda confirmado al enfrentar a los sujetos tanto a situaciones de laboratorio como a
la realización de registros diarios del nivel de afecto en situaciones cotidianas (Diener
y Larsen, 1984; Larsen et al., 1986).
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y
TENTATIVAS EXPLICATIVAS
Pese a que han sido diversos
los intentos explicativos sobre las diferencias en la intensidad con que la gente
experimenta los afectos, no se ha elaborado hasta ahora un modelo teórico que dé cuenta
de forma satisfactoria de estas diferencias. Así, los modelos explicativos hasta ahora
desarrollados pueden estructurarse del siguiente modo:
Derivada de los trabajos de Yerkes y Dodson (1908) sobre las relaciones entre activación y rendimiento, postula la existencia de diversos mecanismos para compensar diferencias en niveles basales de arousal y conseguir un óptimo nivel de activación que permita un correcto funcionamiento global del sistema. Los principales mecanismos identificados son la regulación de la estimulación sensorial, la actividad comportamental y las respuestas emocionales. En esta última línea Larsen y Diener (1987) que las diferencias individuales en intensidad de respuesta se derivan de la necesidad de regular diferentes niveles basales de arousal.
Se centran fundamentalmente en el estudio de diferencias hormonales y en la actividad de determinados neurotransmisores, así como en conceptos como el de resistencia del sistema nervioso de Pavlov (Larsen y Diener, 1987). Más recientemente, Davidson y colaboradores (1990) senalan que las diferencias individuales en asimetría cerebral anterior están vinculadas con diferencias en reactividad emocional y disposición de humor. Sin embargo, estas tentativas explicativas aun no han aportado datos concluyentes que confirmen o refuten las hipótesis propuestas.
Interpretan las diferencias en IA como el fruto del impacto diferencial de las presiones sociales que ejercen un control sobre las expresiones de las respuestas emocionales. Las explicaciones provenientes del campo social se centran fundamentalmente en la explicación de las diferencias individuales en IA en función del sexo (Diener, Sandvik y Larsen, 1985; Fujita, Diener y Sandvik, 1991), centrándose en los conceptos de estereotipos sexuales y expectativas de roles. No obstante, aunque las explicaciones elaboradas desde este ámbito pueden considerarse plausibles, es preciso realizar investigaciones que delimiten el papel de los factores sociales sobre el fenómeno afectivo.
Larsen, Diener y Copranzano (1987) sugieren que las diferencias en IA están relacionadas con determinadas operaciones cognitivas que acaecen durante la exposición a estímulos emocionales y que introducen sesgos en la evaluación de éstos. Estas operaciones, que discriminan a las personas cuyas puntuaciones se sitúan en los polos extremos del constructo, se ponen en marcha predominantemente ante estímulos de valencia emocional y no ante estímulos neutros, son estables en el tiempo y no dependen del tono emocional de la estimulación presentada. Los principales sesgos cognitivos directamente implicados en el procesamiento de la información emocional (positiva o negativa) en las personas que obtienen altas puntuaciones en el constructo son la personalización, la abstracción selectiva y la sobregeneralización. Es decir, las personas que reaccionan intensamente a los estímulos emocionales otorgan una importancia crucial a los sucesos considerándolos fundamentales para sí mismo, muestran un alto nivel de empatía, realizan asociaciones globales basándose en datos particulares además de construir elaboraciones fantasiosas basadas en éstos.
Actualmente, pese a que
ninguno de estos modelos han dado cuenta de forma satisfactoria de las diferencias en la
intensidad con que se experimentan los afectos, quizá de la integración de las
perspectivas anteriormente esbozadas pueda extraerse una explicación más satisfactoria.
A la hora de delimitar conceptualmente el constructo de IA se plantea
la distinción entre la concepción de éste bien como una dimensión de temperamento o un
rasgo de personalidad. Para dar respuesta a esta cuestión Larsen (1991) distingue entre
los conceptos de "contenido emocional" y "estilo emocional", bajo el
primer concepto incluye las típicas emociones que probablemente una persona
experimentará durante el tiempo (afecto positivo o negativo), mientras que el segundo se
refiere al modo en que son experimentadas; es decir, si nos referimos al estilo emocional
el concepto fundamental es el de IA o nivel de reactividad o variabilidad de la reacción
emocional de un sujeto (Larsen y Diener, 1987). Es decir, mientras que las dimensiones
básicas en personalidad, extroversión y neuroticismo, representan diferencias en
vulnerabilidad a diversos estados afectivos, así como la disposición a responder con
emociones específicas a idénticos estímulos emocionales (Rusting y Larsen, 1997;
McFatter, 1998), la IA se identifica como un estilo emocional, una forma peculiar de
experimentar y responder ante las situaciones.
Finalmente, la intensidad afectiva se distribuye de forma desigual
entre los sexos y los diversos grupos de edad (Fujita, Diener y Sandvick, 1991; Diener,
Sandvik y Larsen, 1985). Así, las mujeres difieren de los hombres en la intensidad con
que experimentan sus emociones, las mujeres se manifiestan emocionalmente más intensas
que los hombres, pero no en lo que se refiere a la frecuencia con que éstas se
experimentan o a su tono emocional; del mismo modo, se observa un efecto significativo
entre los niveles de intensidad afectiva y la edad, ya que a medida que aumenta la edad
los niveles en el constructo disminuyen, si bien las personas que se han manifestado como
emocionalmente más intensas lo continúan siendo en referencia a los sujetos de su mismo
grupo de edad. No obstante, resulta necesario en el primer caso el abordaje de estudios
transculturales que permitan delimitar la universalidad o especificidad cultural de estas
diferencias, y en el segundo el desarrollo de modelos longitudinales de investigación que
permitan determinar la relación intensidad afectiva y edad.
Pese a estos datos que parecen avalar su validez, el desarrollo del
constructo de intensidad afectiva ha recibido diversas críticas provenientes
fundamentalmente de los trabajos de Cooper y McConville (1989, 1993, 1995) quienes
discuten tres aspectos básicos del desarrollo del mismo, a saber: la relación entre
intensidad del afecto positivo y negativo de la que se infiere el constructo de intensidad
afectiva es considerada por estos autores carente de rigor estadístico, rechazan la
validez de las dimensiones de afecto positivo y negativo por considerarlas equivalentes a
los constructos de ansiedad y extroversión y por tanto innecesarias, así como la validez
de la escala disenada por Larsen (AIM; 1984) a la que achacan el no proveer de una medida
pura de intensidad afectiva sino de una mezcla de frecuencia e intensidad. No obstante, no
abogan por el abandono del constructo sino por la elaboración de instrumentos de
evaluación válidos y fiables que permitan comprobar la validez y utilidad del mismo.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para dar cuenta de la
complejidad de la experiencia emocional se hace necesario el empleo de diversos
procedimientos entre los que destacan la observación facial, los registros fisiológicos
y los autoinformes que, dado su escaso coste y su facilidad de aplicación se constituyen
en el principal método de evaluación, a pesar de las distorsiones que pueden provocar en
los datos derivados de ellos fenómenos como la simulación, la deseabilidad social o
tendencias de respuesta como la aquiescencia o los errores escalares (Fernández
Ballesteros, 1980). A este grupo pertenecen los principales instrumentos de evaluación
empleados en la medida de la IA, en los que nos detendremos brevemente:
Registros diarios de afecto
Se basan en la consideración de que la intensidad
emocional nos permite predecir la reacción emocional a los sucesos cotidianos (Larsen,
Diener y Emmons, 1986). Supone solicitar al sujeto el registro de sus experiencias
emocionales cotidianas mediante la selección de un adjetivo por día que muestre la
intensidad con que experimentó cada afecto.
La IA positiva se evalúa como el promedio de los días en que
predomina el estado afectivo positivo, mientras que la intensidad afectiva negativa será
el promedio de los días predominantemente negativos. El nivel general de IA se computa en
base al promedio entre la intensidad afectiva positiva y la intensidad afectiva negativa
(Larsen y Diener, 1987). Pese a presentar unas propiedades psicométricas aceptables,
buena fiabilidad test-retest y alta validez ecológica, los inconvenientes derivados de su
aplicación (técnicas de muestreo de tiempo intrusivas, influencia de sesgos de memoria,
así como la necesidad de su prolongación durante un periodo suficiente para garantizar
su fiabilidad) hacen que no sea el procedimiento de evaluación más indicado, sobre todo
si la intensidad afectiva es un constructo a emplear en posteriores análisis y su
evaluación no constituye el objetivo central de la investigación.
Schimmack y Diener (1997) proponen recientemente una nueva
aproximación que trata de evitar los problemas derivados de la confusión entre
frecuencia e intensidad que pueden conllevar este tipo de procedimientos. Con esta nueva
aproximación se pretende disponer de una medida independiente de la intensidad de afectos
discretos, de la frecuencia de estos afectos así como de las interrelaciones entre ambos.
Es decir, el objetivo es pedir a los sujetos información independiente sobre la
frecuencia e intensidad de sus experiencias afectivas (Reisenzein, 1995).
Affect Intensity Measurement:
AIM (Larsen, 1984)
La Escala de Intensidad
Afectiva de Larsen (1984) es un autoinforme que mide la intensidad de la reacción
afectiva de los sujetos ante los sucesos y situaciones emocionales. Consta de 40 ítems
mediante los cuales los sujetos deben valorar su reacción ante las diferentes situaciones
que se proponen en una escala tipo Likert de 6 niveles: Nunca (1), casi nunca (2), a veces
(3), regularmente (4), casi siempre (5), siempre (6).
Los ítems recogen
un amplio abanico de reacciones emocionales tanto positivas como negativas, presentan
situaciones definidas y abiertas así como las diferentes vías por las que se pueden
manifestar estas respuestas (reacciones corporales específicas, aspectos relacionados con
el procesamiento cognitivo, etc.).
Las propiedades psicométricas de la escala son satisfactorias; Larsen
(1984) senala una alta consistencia interna (coeficiente alfa en el rango de 0.90 a 0.94)
y una fiabilidad test-retest muy satisfactoria (r=0.75; p<.01) en un intervalo de dos
anos entre ambas aplicaciones, mostrando correlaciones superiores a 0.80 en intervalos
temporales inferiores. Además numerosos datos empíricos apoyan su validez de constructo
(Larsen et al., 1986; Larsen, 1987; Larsen et al., 1987). Los resultados obtenidos por la
AIM no se solapan con los obtenidos en pruebas que miden ansiedad, depresión o frecuencia
de hechos vitales (Larsen et al., 1987), no se observan efectos de un "set de
respuesta extrema" o tendencia a responder con valores extremos (Larsen, 1984), ni
relación con medidas de mentira (Eysenck y Eysenck, 1964), de deseabilidad social (Crowne
y Marlow, 1964), de fingimiento (Cattell, Eber y Tatsnoka, 1970) y de defensividad o
infrecuencia (Jackson y Messick, 1970).
Si bien como senalábamos anteriormente, se dispone de datos que avalan
sus propiedades psicométricas, en la actualidad no se ha alcanzado aun consenso en torno
a su composición factorial. Mientras que para Larsen (1984) la estructura factorial de la
escala queda satisfactoriamente representada por cinco factores de primer orden que se
reducen a la unidimensionalidad en un análisis de segundo orden, diversos trabajos
posteriores cuestionan esta estructura (Williams, 1989; Weinfurt, Bryant y Yarnold, 1994;
Ortiz, 1997) proponiendo un modelo alternativo de 4 factores (afectividad positiva,
serenidad, intensidad negativa, reactividad negativa), prácticamente coincidentes en los
tres modelos, dos relacionados con el afecto positivo y dos con el negativo. Asimismo
Bryant y colaboradores (1996) plantean una estructura de tres factores basada en la
diferencia entre los conceptos de reactividad e intensidad.
Actualmente el problema de la composición factorial de la AIM
permanece inconcluso, de hecho prácticamente todas las investigaciones recientes la
emplean asumiendo su supuesta composición unidimensional (Blankstein, Flett, Koledin y
Bortolotto, 1989; Emmons y King, 1989; Flett, Blankstein, Bator y Pliner, 1989; Larsen,
Diener y Copranzano, 1987). No obstante, el AIM continúan siendo el principal instrumento
de evaluación de la intensidad afectiva y el que parece poseer propiedades psicométricas
superiores.
Emotional Intensity Scale: EIS
(Bachorowski y Braaten, 1994)
Autoinforme de 30 ítems que
pretende dar respuesta a las críticas lanzadas a la AIM. El formato de presentación y
respuesta de los ítems consiste en la elección de una opción entre varias alternativas
representadas por proposiciones situadas una a continuación de otra. El rango de
puntuación de cada ítem varía de 1 a 5. El rango total de la escala oscila de un
mínimo de 30 a un máximo de 150 puntos.
Pese a que los
autores senalan una consistencia interna satisfactoria (a =0.90), así como una buena
fiabilidad test-retest (r=0.83; p<.001), esta escala es criticada por centrarse sólo y
de manera redundante en ciertos estados emocionales; es decir, sus ítems no constituyen
una muestra representativa de la variedad y complejidad de la experiencia emocional.
Escala de Reacciones Emocionales
a Contingencias Externas: ERECS (Braaten y Rosén, 1997)
Autoinforme de 26 ítems que
pretende medir mediante una escala tipo Likert de 7 niveles, la fuerza (vigor) de las
reacciones emocionales de una persona a situaciones determinadas que implican recompensa o
castigo; es decir provee de una medida de las reacciones emocionales subjetivas de una
persona a determinadas consecuencias. La puntuación total en el autoinforme oscila desde
un mínimo de cero a un máximo de 78.
La escala presenta
una alta consistencia interna a = 0.88 (Braaten y Rosén, 1997); resulta resenable
también la aparición de diferencias significativas en las puntuaciones entre hombres y
mujeres, datos consistentes con otros estudios del funcionamiento emocional que muestran
que las mujeres son emocionalmente más intensas que los hombres (Bachorowski y Braaten,
1994; Fujita et al., 1991; Larsen y Diener, 1987). No obstante, el empleo de este
autoinforme no es aconsejable si se pretende obtener un índice global de intensidad
emocional, aunque sí puede resultar útil como instrumento para medir la intensidad de
las reacciones emocionales en situaciones muy específicas.
Tarea de evaluación de
escenarios: SRT (Schimmack y Diener, 1997)
Consta de 30 descripciones
(30-60 palabras) elicitadoras de emociones, previamente seleccionadas de un total de 460
escenarios recogidos de Reisenzein y Hoffman (1993). La tarea consiste en evaluar la
presencia e intensidad de 10 emociones en una escala de 7 puntos, en la que el cero
implica la ausencia de afecto y las restantes categorías indican su presencia así como
la intensidad con que se produce. Todos los sujetos deben evaluar los mismos escenarios.
Presenta dos ventajas fundamentales frente a otros procedimientos de evaluación de la
intensidad afectiva puesto que estandariza las situaciones que elicitan emociones y admite
que las emociones tienden a concurrir durante los sucesos; es decir obtener diversos
juicios de afecto para cada escenario hace más probable que se capte la intensidad de la
reacción, independientemente de la cualidad de la reacción emocional elicitada. Pese a
esto todavía no se dispone de datos que avale su validez y fiabilidad como instrumento de
evaluación de la intensidad afectiva.
LA INTESIDAD AFECTIVA EN EL
ÁMBITO APLICADO
Revisaremos el papel de las
diferencias en la intensidad con que la gente experimenta las emociones en tres áreas
fundamentales: el ámbito psicológico, de la salud y en el comportamiento social tanto de
los individuos como de los grupos.
Efectos emocionales
Experimentar intensas
emociones positivas no sólo no está vinculado con un aumento de la percepción subjetiva
de felicidad, sino que además conlleva consecuencias emocionales para la persona que las
experimenta (Diener, Colvin, Pavot y Allman, 1991). Este hecho es explicado por los
autores por la existencia de una especie de fenómeno rebote entre la experiencia
emocional positiva y negativa, provocado porque la experiencia de intensas emociones
(positivas o negativas) sirve de contexto en el que se evalúan las situaciones
posteriores influyendo en estos juicios. De este modo, la experiencia de intensas
emociones positivas llevará asociada la experiencia de emociones negativas de mayor
intensidad.
Las personas que
experimentan sus emociones de forma intensa pagan, por tanto, un precio psicológico por
sus experiencias, que se manifiesta en buena medida cuando se ven enfrentados a
situaciones de estrés. El empleo de una forma desadaptativa del afrontamiento centrado en
la emoción (dimensión de autoculpa) unido a la creencia en la incapacidad de controlar
los propios estados emocionales, rasgos característicos de estos sujetos, les provoca
dificultades de ajuste ante situaciones en las que se les demanda una respuesta de
afrontamiento adaptativa. En esta línea, constatamos recientemente (Ortiz Soria, 1998)
que los sujetos que experimentan sus emociones intensamente presentan niveles superiores
de activación autónoma que los sujetos con puntuaciones bajas en el constructo ante
tareas de inducción experimental de estrés en laboratorio. No obstante, son necesarios
posteriores estudios que permitan delimitar el papel de la intensidad afectiva en el grado
de adaptación de los sujetos a situaciones estresantes.
Del mismo modo, la importancia de los niveles de intensidad emocional
en el área de los trastornos psicológicos queda ya de manifiesto en 1974 en los trabajos
de Fahy, quien senala este factor como uno de los criterios considerados por los médicos
británicos para derivar a los pacientes ambulatorios a especialistas en salud mental.
Esta línea es desarrollada posteriormente por Flett y Hewit (1995)
quienes analizan la vinculación entre la IA y diversos trastornos catalogados en los ejes
I y II del DSM-III-R (APA, 1987). Así en lo que se refiere al eje I fundamentalmente, la
IA aparece vinculada con hipomanía, ciclotimia, formas moderadas de trastorno bipolar o
riesgo de desarrollarlas, síntomas somatoformes o tendencia a experimentar trastornos
psicosomáticos, abuso de alcohol y pensamientos o ilusiones psicóticas, además de con
medidas de potencial abuso de drogas y depresión psicótica. Dentro de este mismo eje
diagnóstico, la relación entre IA y depresión ha merecido un especial interés por
parte de los investigadores, siendo estudiado su papel en el desarrollo de modelos
mediacionales de depresión (Mongrain y Zuroff, 1994), si bien no ha sido posible
establecer una vinculación directa entre el constructo y esta patología.
Junto con la necesidad de posteriores estudios que confirmen la
vinculación de la intensidad afectiva con estos trastornos, parece útil el desarrollo de
modelos comprehensivos de psicopatología que incorporen las diferencias en la intensidad
con que la gente experimenta los afectos como factor premórbido en el desarrollo de
determinadas patologías, siempre que aparezca conjuntamente con otros factores ya que su
presencia aislada no implica necesariamente la existencia de desajuste (Ortiz Soria,
1998).
Intensidad afectiva y salud
El afecto juega un papel
importante en el estatus de salud percibido por las personas (Salovey y Birnbaum, 1989).
Afecta al proceso de evaluación de los síntomas, a las expectativas acerca de la propia
habilidad para desarrollar conductas promotoras de salud, así como en la creencia en la
propia vulnerabilidad a la enfermedad.
Dada esta
vinculación entre estado afectivo y salud, Larsen y Diener (1987) examinan las relaciones
entre la intensidad afectiva y los autoinformes de sujetos acerca de problemas somáticos.
De este examen se deduce que si bien no es posible establecer una relación entre IA y un
nivel objetivo de salud, sí lo es vincularla con una dimensión de distrés somático que
se manifiesta en el número de síntomas de los que se quejan los sujetos así como en un
rasgo de sensibilidad al dolor que hacen que las personas con niveles altos en el
constructo sean especialmente propensas a ser diagnosticadas de ciertos desórdenes
(dolores leves, problemas gástricos, dermatológicos, etc.) por su tendencia a manifestar
síntomas físicos.
Paradójicamente esta dimensión de distrés somático no parece
afectar a los niveles de satisfacción con la vida que presentan estas personas. Es decir,
aunque informan de un mayor número de síntomas somáticos, éstos no parecen hacerles
menos felices o influir en su nivel general de bienestar (Larsen y Diener, 1987).
Área social
Las personas con niveles
altos de IA son más sociables, tienden a preferir relacionarse con otros a estar solos,
presentan mayor expresividad y sensitividad social; es decir, son más hábiles
socialmente y asertivos, tienen más habilidad para decodificar las expresiones
emocionales de otros, a la vez que poseen vidas sociales más complejas. Es decir,
aparecen vinculados con mayor frecuencia y de forma exitosa en conductas que implican
ricas interacciones sociales (Larsen y Diener, 1987).
El papel de la IA en
el campo social no sólo está limitado a las relaciones interpersonales, la influencia
del constructo en los procesos de formación de actitudes se refleja en terrenos como el
de la formación de estereotipos, el desarrollo de conductas intergrupales (Haddock, Zanna
y Eses, 1994), o en la susceptibilidad al contenido de los mensajes publicitarios (Moore,
Harris y Chen, 1995).
CONCLUSIONES
A pesar de la evidente
importancia de los aspectos cuantitativos en el análisis de la experiencia emocional (los
sujetos generalmente realizan sus juicios sobre emoción en términos de duración,
intensidad, frecuencia, etc.) la tradición investigadora en este terreno se centra
fundamentalmente en la realización de distinciones cualitativas (diferenciación entre
varios estados afectivos) prestando escasa atención a las dimensiones cuantitativas de la
experiencia emocional. El estudio de una dimensión general de intensidad supone, por
tanto, una ampliación de las perspectivas tradicionales de análisis de la experiencia
emocional; no obstante, los problemas inherentes al modelo de la experiencia afectiva
propuesto por Larsen y Diener (1987) plantean dificultades derivadas del propio concepto
de intensidad. En este sentido se sitúan las aportaciones de Fridja y colaboradores
(1992) quienes proponen la necesidad de distinguir múltiples aspectos de la intensidad
emocional como la amplitud de la reacción o su duración; en la misma línea, y
posteriormente, Gilboa y Revelle (1994) afirman que resulta imposible asumir que los
sujetos usan criterios estables en su elaboración de juicios emocionales sobre
intensidad. Estos autores identifican dimensiones como pico de intensidad, duración,
rumiación, vigor del cambio cognitivo, etc., como aspectos relativamente independientes
de la dimensión de intensidad. Es decir, es posible que al evaluar una emoción como la
tristeza los sujetos se centren fundamentalmente en la duración, mientras que si el
juicio se realiza sobre la ira, quizá el criterio más saliente sea el del pico de
intensidad.
Nos encontramos
aquí con una cuestión fundamental, todavía no resuelta que constituye un aspecto
controvertido en el desarrollo del constructo de intensidad afectiva. De este modo, las
discusiones suscitadas en torno a la composición factorial de la AIM no son sino un
reflejo del enfrentamiento entre la visión global y unidimensional defendida por Larsen,
y una visión más compleja del constructo que se manifiesta en la estructura
multifactorial que aparece en investigaciones posteriores (Williams, 1989; Weinfurt,
Bryant y Yarnold, 1994; Ortiz, 1997).
Por tanto, pese a que si bien no es posible, ni parece razonable
ignorar el volumen de investigación hasta ahora desarrollado sobre la base de un modelo
global de intensidad, sí parece urgente dar respuesta a diversas cuestiones que permitan
dar cuenta de la riqueza y complejidad de esta dimensión, evitando así la formulación
de hipótesis y conclusiones parciales o erróneas que dificulten el avance de la
investigación:
?La investigación debe continuar asumiendo una noción global y general de intensidad, o
los esfuerzos deben centrarse en el análisis de los posibles subconstructos que encierra
esta dimensión? La utilización de un modelo multidimensional favorecería la validez de
constructo, facilitando una mejor comprensión no sólo de lo que es la intensidad
afectiva sino también de lo que no es (Yarnold y Bryant, 1988); no obstante esto no
significa que los investigadores deban abandonar el concepto global de intensidad afectiva
ya que desvirtuaría la importancia global del constructo de intensidad e ignoraría como
subrayábamos anteriormente una literatura extensa que ha documentado diferencias
individuales en intensidad afectiva empleando el modelo global de intensidad (Ortiz Soria,
1997).
En el ámbito de la evaluación surge asimismo una cuestión
importante; si tal como indican Thomas y Diener (1990) existe una tendencia de los sujetos
a confundir la frecuencia de sus emociones con la intensidad de las mismas cuando se les
solicita juicios de intensidad, y teniendo en cuenta como indican Schimmack y Diener
(1997) que los sujetos cuando responden a los autoinformes tienden a valerse de las
experiencias personales del pasado pudiendo reflejar entonces no sólo diferencias en
disposición para experimentar intenso afecto sino también diferencias en los eventos que
manejan cuando elaboran sus juicios de intensidad, ?resulta adecuado el empleo de
autoinformes como procedimiento de evaluación de la intensidad afectiva? , ?los
procedimientos de evaluación hasta ahora empleados proveen de una medida pura de
intensidad afectiva o resultan afectados de forma significativa por los posibles sesgos
anteriormente senalados?
Finalmente posteriores estudios que confirmen nuestros resultados
iniciales (Ortiz Soria, 1998) que sugieren la existencia de un patrón diferencial de
reactividad al estrés en los sujetos que experimentan intensamente sus emociones,
podrían abrir una interesante línea de investigación en el marco del interés por el
papel del procesamiento de los afectos en la etiología de los trastornos
psicofisiológicos (Martínez-Sánchez y Fernández Castro, 1994), que determine si los
sujetos que experimentan sus emociones de forma intensa son más propensos o padecer a
medio o largo plazo los efectos patógenos de estrés.
BIBLIOGRAFÍA
American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd Edn, rev.). Washintong, D.C.: Author.
Bachorowski, J.A. y Braaten, E.B. (1994). Emotional intensity: Measurement and theoretical implications. Personality and Individual Differences, 17, 191-199.
Blankstein,K.R., Flett, G.L., Koledin, S. y Bortolotto, R. (1989). Affect intensity and dimensions of afiliation motivation. Personality and Individual Differences, 10(11), 1201-1203.
Braaten, E.B. y Rosén, L.A. (1997). Emotional reactions in adults with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. Personality and Individual Differences, 22(3), 355-361.
Bradley, M.M. (1994). Emotional memory: A dimensional analysis. En S.H.M. van Goozen, N.E., van de Poll y J.A. Sergeant (Eds.), Emotions. Essays on Emotion Theory (pp. 97-134). Hillsdale: Erlbaum.
Bryant, F.B., Yarnold, P.R. y Grimm, L.G. (1996). Toward a measurement model of the Affect Intensity Measure: a three factor structure. Journal of Research in Personality, 30, 223-247.
Cacioppo, J.T., Petty, R.E., Losch, M.E. y Kim, H.S. (1986). Electromiographic activity over facial muscle regions can differentiate the valence and intensity of affective reactions. Journal of Personality and Social Psychology, 50 (2), 260-268.
Cattell, R.B., Eber, H.W: y Tatsnoka, M.M. (1970). Hanbook for the sixteen personality factor test. Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.
Cooper, C. y McConville, C. (1989). The factorial equivalence of state anxiety-negative affect and state extraversion-positive affect. Personality and Individual Differences, 10(8), 919-920.
Cooper, C. y McConville, C. (1993). Affect intensity: Factor or artifact?. Personality and Individual Differences, 14, 135-143.
Davidson, R.J., Ekman, P. Saron, C., Senulis, J. y Friesen, W.V. (1990). Approach/withdrawal and cerebral asymmetry. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 330-341.
Diener, E. y Larsen, R.J. (1984). Temporal stability and cross-situtional consistency of affective, behavioral and cognitive responses. Journal of Personality and Social Psychology, 47(4), 871-883.
Diener, E., Colvin, C.R., Pavot, W.G. y Allman, A. (1991) The psychic costs of intense positive affect. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 492-503.
Diener, E., Larsen, R.J., Levine, S. y Emmons, R.A. (1985). Intensity and frequency: Dimensions underlying positive and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1253-1265.
Diener, E., Smith, H. y Fujita, F. (1995). The personality structure of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 69(1), 130-141.
Diener, E., Sandvik, E. y Larsen, R.J. (1985). Age and sex effects for Emotional Intensity. Developmental Psychology, 21, 542-546.
Ekman, P., y Friesen, W.V. (1978). Facial Action Coding System. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Emmons, R.A. y King, L.A. (1989). Personal striving differentiation and affective reactivity. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 478-484.
Eysenck, H.J. y Eysenck, S.B.G. (1964). Manual of the Eysenck Personality Inventory. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing service.
Fahy, T.J. (1974). Pathways of specialist referral of depressed patients from general practice. British Journal of Psychiatric, 124, 231-239.
Fernández-Ballesteros, R. (1980). Psicodiagnóstico. Concepto y Metodología. Madrid: Cincel-Kapelusz.
Flett, G.L. y Hewitt, P.L. (1995). Criterion validity and psychometric properties of the affect intensity measure in a psychiatric sample. Personality and Individual Differences, 19(4), 585-591.
Flett, G.L., Blankstein, K.R., Bator, C. y Pliner, P. (1989). Affect intensity and self-control of emotional behaviour. Personality and Individual Differences, 10, 1-5.
Fridja, N.H., Ortony, A. , Sonnemans, J. y Clore, J. (1992). The complexity of intensity. En M.Clark (Ed.), Review of personality and social psychology, 13, 60-89.
Fujita, F., Diener, E. y Sandvik, E. (1991) Gender differences in negative affect and well-being: The case of emotional intensity. Journal of Personality and Social Psychology, 61(3), 427-434.
Gilboa, E. y Revelle, W. (1994). Personality and structure of affective responses. En S.H.M. van Goozen, N.E. van de Poll y J.A. Sergeant (Eds.), Emotions. Essays on Emotion Theory (pp. 135-159). Hillsdale: Erlbaum.
Haddock, G., Zanna, M.P. y Esses, V.M. (1994). Mood and the expresion of intergroup attitudes: The moderating role of affect intensity. European Journal of Social Psychology, 24, 184-205.
Jackson, D.N. y Messick, S. (1970). The Differential Personality Inventory. Goshen, NY: Research Psychologists Press.
Janisse, M.P. (1974). Pupil size, affect and exposure frequency. Social Behavior and Personality, 2(2), 125-146.
Larsen, R.J. (1984). Theory and measurement of affect intensity as an individual difference characteristic. Dissertation Abstracts International, 84, 22-112. Ann Arbor, Mich.
Larsen, R.J. (1991). Emotion. En V.J. Derlega, B.A. Winstead y W.H. Jones (Eds.), Personality (pp. 407-432). Chicago: Nelson Hall.
Larsen, R.J. y Diener, E. (1987). Affect intensity as an individual difference characteristic: A review. Journal of Research in Personality, 21, 1-39.
Larsen, R.J., Diener, E. y Emmons, R.A. (1986). Affect intensity and reactions to daily life events. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 803-814.
Larsen, R.J., Diener, E. y Copranzano, R.S. (1987). Cognitive operations associated with individual differences in affect intensity. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 767-774.
Martínez Sánchez, F. y Fernández Castro, J. (1994). Emoción y salud. Desarrollos en Psicología Básica y Aplicada. Anales de Psicología, 10(2), 101-109.
McConville, C., y Cooper, C. (1995). Is emotional intensity a general construct?. Personality and Individual Differences, 18, 425-427.
McFatter, R.M. (1998). Emotional intensity: some components and theirs relations to extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 24(6), 747-758.
Mongrain, M. y Zuroff, D.C. (1994). Ambivalence over emotional expression and negative life events: Mediators of depressive symptoms in dependent and self-critical individuals. Personality and Individual Differences, 16(3), 447-458.
Moore, D.J., Harris, W.D. y Chen, H.C. (1995). Affect intensity: An individual difference response to advertising appeals. Journal of Consumer Research, 22(2), 154-164.
Ortiz-Soria, B. (1997). Intensidad afectiva: Delimitación conceptual y relevancia del constructo para la Psicología de la Emoción. Memoria de licenciatura sin publicar.
Ortiz Soria, B. (1998). La intensidad afectiva modula la reactividad fisiológica al estrés inducido experimentalmente, evaluado mediante el ISP. Tesis Doctoral sin publicar.
Petrie, S. (1967). Individuality in pain and suffering. Chicago: University of Chicago Press.
Reisenzein, R. (1995). On Oatley and Johnson-Laird`s theory of emotion and hierarchical structures in the affective lexicon. Cognition and emotion, 7, 271-293.
Reisenzein, R. y Hoffman, T. (1993). Discriminating emotions from appraisal-relevant situational information: Baseline data for structural models of cognitive appraisals. Cognition and Emotion, 7, 271-293.
Rusting, C.L. y Larsen, R.J. (1997). Extraversion, neuroticism, and susceptibility to positive and negative affect: A test of two theoretical models. Personality and Individual Differences, 2(5), 607-612.
Salovey, P. y Birnbaum, D. (1989). Influence of mood on health-relevant cognitions. Journal of Personality and Social Psychology, 57(3), 539-551.
Schimmack,V. y Diener, E. (1997). Affect intensity separating intensity and frequency in repeteadly measured affect. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1313-1329.
Thomas, D.L. y Diener, E. (1990). Memory accuracy in the reacll of emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 59(2), 291-297.
Watson, D. y Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98(2), 219-235.
Weinfurt, K.P., Bryant, F.B. y Yarnold, P.R. (1994). The factor structure of the affect intensity measure: In search of a measurement model. Journal of Research in Personality, 28, 314-331.
Williams, D.G. (1989). Neuroticism and extraversion in different factors of the affect intensity measure. Personality and Individual Differences, 10(10), 1095-1100.
Yarnold, P.R. y Bryant, F.B. (1988). A note on measurement issues in Type: A research: Let`s not throw out the baby with the bath water. Journal of Personality Assessment, 52, 410-419.
Yerkes, R.M: y Dodson, J.D. (1982). The relation on strength of stimulus to rapidity of habit formation. Journal of Comparative Neurology of Psychology, 18, 459-482.
| Volver a la REME |