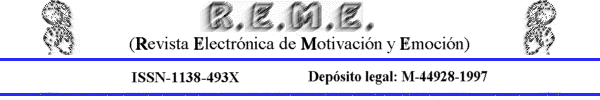
VOLUMEN: 3 NÚMERO: 5-6
Recensión de:
La motivación y la cultura: una yuxtaposición necesaria pero no suficiente
"Motivation and Culture
Munro, D., Schumaker, J.E. y Carr, S.C. (Eds.)
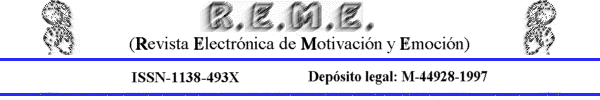
VOLUMEN: 3
NÚMERO: 5-6
Recensión de:
La motivación y la cultura: una
yuxtaposición necesaria pero no suficiente
"Motivation and Culture
Munro, D., Schumaker, J.E. y Carr, S.C. (Eds.)
Cuando Pedro Mateos me sugirió una lista de títulos de libros recientemente
publicados dentro del campo del estudio de la motivación para invitarme a hacer una
reseña, el título “Motivation and Culture” atrajo enseguida mi atención. Como
además resultó ser el más corto y barato de los que me atraían, considero mi decisión
suficientemente motivada. Lo cierto es que lo ataqué con entusiasmo y con altas
expectativas por conocer de cerca la investigación que se pudiera estar haciendo dentro
de un ámbito tan interesante como el que recoge el libro. A pesar de que la vorágine
navideña no es la mejor de las épocas para la lectura sosegada, ésta me resultó
fácil. Fácil aunque de gusto variado. Más adelante me detendré en comentar cada uno de
los capítulos que componen este volumen editado, pero quisiera empezar haciendo un
comentario general sobre la relevancia del tema y sobre el modo de enfocarlo de Munro y
los que con él colaboran.
Que la Psicología y la cultura se han tratado de poner juntas es algo que sabemos
desde los tiempos de Wundt, pero lo que también sabemos es que, al intentarlo, solemos
meternos en un complicado asunto teórico. Recientemente, Michael Cole (1996) ha abordado
con entusiasmo y acierto tan espinoso tema. Para él, la solución pasa por poner a la
cultura en el corazón de la Psicología y no en su periferia. Esta afirmación es posible
que la asuma fácilmente un psicólogo social o un psicólogo educativo. Ahora bien,
¿puede considerarse acertada para el caso de la motivación? Algunos creemos que sí
(Montero y Huertas, 1997) porque abordando el estudio de la motivación humana desde una
perspectiva socio-histórica, nos topamos con la cultura en el principio y en el fin de
los procesos motivacionales humanos, por muy básicos que los queramos considerar. Pero la
alusión a éste asunto no es para cambiar el contenido de la reseña si no para expresar
mi decepción porque en el libro de Munro, aún perteneciendo a la escuela inglesa, apenas
si se vislumbra en algún caso un enfoque en la línea que acabo de mencionar. Todo lo
contrario, la mayoría de sus colaboraciones se plantean dentro del enfoque tradicional de
la Psicología transcultural. Es decir, si se quieren postular como universales las leyes
acerca de los procesos motivacionales, hay que asomarse a otras culturas como ámbito para
el contraste de tal pretensión universalista. Y no es que no tenga su interés dicha
tarea -de hecho, hay trabajos muy logrados en esa perspectiva- si no que mis expectativas
iban en otra línea. En fin, basta ya de preámbulos llenos de sesgos. Veamos el libro tal
y como nos lo presenta uno de los editores –misteriosamente, la introducción la
firma solo el primero de los tres.
El libro está dividido en seis secciones que agrupan catorce capítulos
diferentes. La primera, al final la más interesante, está dedicada a aspectos teóricos
y conceptuales. Se compone de un artículo del propio Munro sobre la necesidad de
distinguir diferentes niveles de análisis para diferentes tipos de procesos
motivacionales pero manteniendo una concepción holística cercana a las que proponen
otros autores para el funcionamiento de sistemas complejos. El autor es consciente del
peligro de que su propuesta se perciba difícil de concretar y sistematizar ya que
difícil es responder a la pregunta de cuántos niveles para qué procesos y en qué
culturas pero confía en que el resto de aportaciones
supongan un primer esbozo. Un exceso de confianza, en mi modesta opinión. El otro
capítulo de esta primera sección tiene un título muy sugerente –“culture,
narrative, and human motivation”-, está firmado por Yoshihisa Kashima y, me parece,
es la aportación más original desde el punto de vista teórico. El autor –o autora,
mis conocimientos de japonés me impiden aseverarlo con certeza- plantea una hipótesis
muy interesante para un enfoque sociocultural y es la de que las motivaciones se
construyen dentro de narraciones culturales y se transmiten a los individuos a través de
tales narraciones. La internalización de la motivación se produce cuando la narración
pasa a ser una narración personal. Aunque no resulta muy precisa la hipótesis en cuanto
a los modos en los que se producen las configuraciones motivacionales en la cultura ni
cómo se construyen unas determinadas narraciones personales y no otras, no cabe duda que
abre perspectivas de investigación muy interesantes. Y, sobre todo, pone a la cultura en
el origen.
La segunda sección aparece con la denominación de “social and interpersonal
processes”. Para Munro este sería uno de los de los niveles que se podrían
postular. Asimismo, el resto de las secciones, quizás con la excepción de la cuarta,
responderían, en cierto modo, a una posible aproximación a esos niveles que postula en
su capítulo. En el caso de esta segunda, se compone de dos capítulo. El primero de
ellos, firmado por Green y Shea, lleva por título de “social motivation and
culture” y hace referencia a dos procesos muy concretos: la facilitación y el
“holgazaneo” social (social loafting). Como la referencia que lleva el título
del capítulo es tan amplia, los autores dedican tres cuartas de su espacio a delimitar y
exponer el estado de la cuestión en esos dos procesos para pasar finalmente a la
presentación de diferencias culturales con respecto a esos dos tipos de procesos. Además
de no estar de acuerdo con el uso de la
etiqueta de motivación social para referirse a los procesos mediante los que la presencia
de un grupo pueden modificar la motivación que, de otro modo, presentarían los sujetos
aislados, creo que el capítulo se queda muy corto incluso en su planteamiento
transcultural tradicional. En cualquier caso, el investigador interesado en la revisión
específica de los procesos aludidos y las diferencias culturales que con respecto a ellos
se han documentado encontrará información de interés. Más gratificante resulta el
segundo de los capítulos que componen la sección en el que Robin Goodwin nos presenta un
análisis transcultural de las relaciones interpersonales –“cross-cultural
personal relationships”- centrándose en algunos procesos tales como las relaciones
de pareja, las relaciones con la familia y la amistad. Todo ello tratando de contraponer
dos enfoques teóricos contrapuestos como son los derivados de la sociobiología y la
psicología social. En resumen, un buen trabajo dentro de la línea clásica
transcultural.
La tercera sección tiene el interesantísimo título de “personal values and
motives” pero el contenido y calidad de los tres capítulos que la componen resultan variopintos.
El primero de ellos –“values and culture”-, lo firma Shalom
Schwartz y creo que podría servir como ejemplo para ilustrar como determinados
estereotipos en los modos de investigar de los psicólogos occidentales pueden desgraciar
un tópico tan interesante como éste. El autor revisa primero los trabajos de la
competencia –algo que todos solemos hacer- para pasar a exponer los suyos. Unos y
otros consisten en el análisis de grandes cantidades de información obtenida mediante
cuestionarios aplicados a un gran número de personas, en este caso, de diferentes
culturas. Se trata de encontrar las dimensiones universales que recojan los valores que
son comunes a todas las culturas participantes. Al final, el discurso acaba siendo del tipo los valores de la raza
humana pueden resumirse en tales y cuales, tres o cuatro, cuantas menos mejor. El que la
lista de preguntas se derive desde los valores propios o que los participantes en la
investigación resulten ser una muestra sesgada por la accesibilidad que da el hecho de
que todos ellos trabajen en una determinada empresa multinacional se consideran solo
pequeños defectos metodológicos sin capacidad para poner en cuestión los resultados. En
fin, luego no deja de ser gracioso encontrar el “ranking” de tu propio país en
cuanto a dimensiones tan interesantes como “igualitarismo-jerarquización” o
“individualismo-colectivismo”. El contrapunto a este artículo aparece justo en
el siguiente en el que Stephen Wilson aborda el tema de la autoactualización y la
cultura. En este caso la yuxtaposición es pertinente y excelente ya que el autor hace una
revisión muy lograda y desmitificadora del tópico de la supuesta tendencia de la especie
humana a aquello que Maslow denominó autoactualizacón y que, aunque la traducción al
castellano invite a entender lo contrario, nada tiene con mantenerse al día en esta vida.
Para todos los interesados en el estudio de la motivación de logro y temas relacionados y en psicoterapia de corte
humanista es un capítulo altamente recomendable. Del tercero de los capítulos que
componen la sección lo único que puedo decir es que me lo habría saltado con gusto.
Detrás de otro título sugerente –“conformity, calculation and culture”,
James Valentine presenta lo que me ha resultado un auténtico galimatías. Si el lector no
tiene un interés especial por el tema contará con mi comprensión si hace lo que yo no
pude.
La tercera de las secciones está compuesta por dos capítulos que versan sobre
asuntos relacionados con la motivación en el ámbito del trabajo –de ahí su título
de “intercultural exchange in the work place”- y sobre los que tengo poco
criterio para valorar. El primero de ellos, “work motivation and culture”, está
escrito por dos autores Kao y Ng que trabajan en Hong Kong y quizás está demasiado
cargado de la contraposición entre las culturas inglesa y china. Lo que se estudia es el
modo de concebir el valor del trabajo entre las culturas occidental y oriental. Muy
interesante para la descentración cultural los teóricos de las organizaciones
empresariales. El que se refiere a la “gravitación motivacional” (motivational
gravity) está firmado por Carr –uno de los editores- y McLachlan y versa sobre un
análisis transcultural de un determinado micro modelo teórico que lleva ese nombre tan
newtoniano que acabo de mencionar. El modelo se refiere a las presiones que se producen
hacia abajo y hacia arriba dentro de la dinámica del trabajo, entendiendo esas dos
direcciones como reflejo de una estructura jerárquica de la organización. Se presentan
datos sobre diferencias culturales en el desarrollo de tales fuerzas con relación a los
superiores y a los compañeros de igual categoría. Las culturas que se contraponen a la
anglosajona son del área del sudeste asiático y Oceanía.
Siguiendo con el esquema de niveles, la siguiente sección se denomina “intrapsyquic
processes” y en ella conviven algunos de los mejores y peores capítulos del volumen.
En el primero de ellos, Wedenoja y Sobo, revisan la clásica literatura psicoanalítica de
corte transcultural bajo el título de “unconscious motivation and culture”.
Aunque lo hacen con un cierto temor a declararse partidarios de ese enfoque, el resultado
no resulta desdeñable sino más bien muy ilustrativo.
Lo que me cuesta perdonarles a estos autores es que la única mención a Vygotski
que aparece en todo el libro se haga de forma errónea (confunden estructura con función) y para justificar la división del inconsciente
en dos: uno más básico –de corte biológico y universal- y el otro, el
constructivo, relativo a cuestiones con más carga cultural como las normas y los valores.
Lo siento pero no he podido reprimir el comentario. Miller, en el capítulo que sigue hace
un excelente análisis transcultural del concepto de obligación –“cultural
conceptions of duty: implications for motivation and morality”- que constituye una
buena fuente de argumentos en contra de esa tendencia -que nos llega de la psicología
humanista y derivados intrínsecos- a concebir como exclusivamente bueno aquello que nos
sale de dentro y rechazar como impuesto –y moralmente reprobable- lo que se nos
sugiere desde fuera. Es un capítulo al que pienso referirme siempre que ataque la teoría
de la motivación intrínseca y sus derivados. El capítulo que cierra la sección me ha
producido un claro rechazo, no por la temática sino por el modo de abordarla. Su autor,
Schumaker, es uno de los tres que figuran como editores así que no creo que haya sido un
despiste su inclusión. El título, “religious motivation across cultures”
podría haber dado más de sí pero, al final, el discurso es similar al que le
criticábamos a Schwartz. Al final resulta que lo natural –lo propio de la especie-
es tener experiencia religiosa. ¿Qué se entiende por eso? Cualquier cosa que justifique
el poder hacer tan brillante observación.
Siguiendo con mi dinámica personal de lector de cales y arenas, en la última
sección se incluyen dos capítulos que me merecen las opiniones más contrapuestas. Dando
lugar a lo que sería el nivel más básico, se presenta la sexta sección con el título
de “the biology and culture nexus”.
Comienza la sección con uno de los mejores capítulos del libro -“sexual motivation
across cultures”- escrito por Dona Lee Davis. En muy breve espacio, esta autora lleva
a cabo un ejercicio de deconstrucción sistemática de toda una serie de enfoques
teóricos relativos a la motivación sexual y termina con una crítica muy seria y
fundamentada de cómo algunos sesgos culturales pasan a formar parte de los sistemas de
clasificación de los transtornos mentales. Imprescindible para especialistas en temas
sexuales, sobre todo psicoterapia. Muy recomendable para todo psicólogo, especialmente
para los que enseñan motivación en los primeros cursos. El último trabajo, el que firma
Scott y lleva el título de “aggression, violence and culture”, me ha resultado
francamente extraño y decepcionante. Cuando en nuestro país tenemos que afrontar el
problema de la violencia en los ámbitos doméstico y, en menor grado, educativo, al
emprender la lectura de este capítulo uno espera algo más que el análisis del
comportamiento agresivo entre lobos de la misma manada. Pero, ¡qué se le va a hacer!
Como la visión que he ido ofreciendo ha ido muy ligada a la presentación de cada
uno de los capítulos, quisiera terminar con algunos comentarios generales. Empiezo
señalando que me ha sorprendido la ausencia de la cultura árabe en los análisis
transculturales. Tampoco hay referencias a
las culturas nativo americanas –ni del norte ni del sur- y los europeos –todos-
constituimos un enfoque cultural casi único. Quizás se deba a que el conjunto de autores
que colaboran en el libro proviene del ámbito del antiguo imperio británico. Habría
venido bien, para poder saberlo con mayor certeza, alguna referencia –bien de los
editores, bien de la editorial- a las afiliaciones profesionales de los autores. En
cualquier caso y terminando con una visión positiva, el libro es un acierto en cuanto a
sus intenciones y es bueno que se haya elaborado, aunque a mi no me satisfaga del todo la
orientación general que se da al problema. Además, con algunas excepciones, la mayoría
de sus catorce capítulos tienen un buen nivel, siendo excelente en varios de ellos. Y
sobre todo, los catorce son muy breves, lo cual se agradece mucho en determinados casos.
Referencias
Cole, M. (1996). Cultural Psychology. A once
and future discipline. Cambridge, MA: Harvard University Press. Hay versión
castellana, Psicología cultural. Madrid:
Morata, 1999.
Montero, I. y Huertas, J.A. (1997). Motivación en el aula. En J.A. Huertas, Querer Aprender: Principios de la motivación humana. Buenos Aires: Aique.
| Volver a la página anterior |