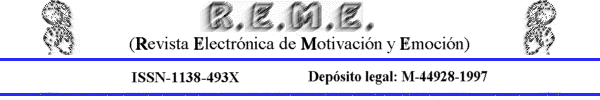
VOLUMEN: VI NÚMERO: 14-15
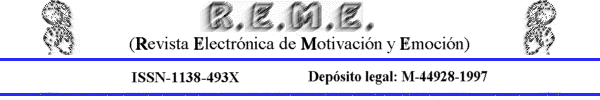
VOLUMEN: VI NÚMERO:
14-15
Estudio exploratorio acerca de tareas académicas en la universidad.
Futuras líneas de investigación en relación con la motivación académica.
Paoloni, Paola Verónica*, María Cristina Rinaudo** y Danilo Donolo***
Introducción.
Una revisión de la literatura sobre investigación educacional correspondiente a la última década permite identificar una acentuada tendencia de los psicólogos educacionales por estudiar los procesos de aprendizaje académico desde una perspectiva integradora y multidimensional, situada y experiencial (Huertas, 1997; De Corte, 2000; Pintrich, 2000; Volet y Järvelä, 2001; Weinstein et al., 2000).
De acuerdo con lo formulado, la integración multidimensional de aspectos personales -cognitivos, motivacionales, actitudinales, etc.-, que atienda simultáneamente a las interacciones establecidas con las características del contexto de la clase, parece constituirse en un importante desafío teórico y metodológico que convoca a numerosos investigadores interesados por mejorar la comprensión de los procesos de aprendizaje académicos. (Huertas, 1997; De Corte, 2000; Pintrich, 2000; Rinaudo y Donolo, 2000; Weinstein et al., 2000). Desde esta perspectiva, para entender más convenientemente los procesos motivacionales y cognitivos implicados en el aprendizaje de los estudiantes, se hace indispensable considerar las interacciones con los aspectos contextuales que se dan en las clases académicas como lugares o ambientes complejos de aprendizaje (Ames, 1992; Paris y Turner, 1994; Pintrich y Shunk, 1996; Ryan y Deci, 2000; Winne y Marx, 1989).
En relación con lo expuesto, y aludiendo al campo más específico de investigación sobre motivación académica, autores como Csikszentmihalyi (1998), Bacon (1993), Hanrahan (1998), Pintrich (2000), Pintrich y Schunk, (1996), Winne y Marx (1989), consideran que el tipo de tareas que se les presenta a los alumnos constituye una de las variables contextuales de mayor incidencia en la motivación de los estudiantes. Así, los hallazgos de investigación sugieren que la percepción de control y autonomía que los estudiantes tienen respecto de sus aprendizajes dentro del contexto de la clase, incrementaría el interés en la tarea y el compromiso cognitivo con la misma (Bacon, 1993; Hanrahan, 1998; Huertas, 1997; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996; Reeve, 1994; Schiefele, 1991; Schunk, 1991).
Sin desconocer la importancia de los avances conceptuales obtenidos respecto de los factores que pueden incidir en la dinámica motivacional de los estudiantes, pensamos que es necesario investigar más acerca de las condiciones contextuales concretas que pueden contribuir a mejorar el interés y el esfuerzo con que los alumnos afrontan la actividad académica. Por tal motivo, nos propusimos llevar adelante un estudio exploratorio que nos permitiera vislumbrar algunas características respecto de la actuación de un grupo de estudiantes universitarios frente a tareas académicas teóricamente diseñadas para promover compromiso con sus aprendizajes.
Mediante la realización de este estudio, nos propusimos brindar una primera aproximación de la incidencia de tareas académicas de alcances amplios en la actuación académica de estudiantes universitarios. En este sentido, nos interesaba particularmente conocer las dificultades que pudieran observarse en la realización de tareas de escritura que proporcionaran oportunidades para un trabajo autónomo, favorecieran el uso de estrategias de autorregulación y estimularan la adopción de una orientación motivacional hacia metas de aprendizaje.
Consideraciones teóricas.
Desde una perspectiva social-cognitiva, se considera que la motivación académica se encuentra influida por una serie de variables de índole personal y contextual, que mantienen entre sí estrechas relaciones de reciprocidad.
Entre las variables personales que afectan la motivación de los estudiantes podemos mencionar las siguientes: orientación hacia las metas de aprendizaje, creencias de auto eficacia, expectativas de resultado y valoraciones, atribuciones causales y creencias de control. Por su parte, el diseño de las tareas, el sistema de evaluación, las recompensas, el feedback, la distribución de la autoridad y de la responsabilidad, son algunas de las principales variables contextuales que influyen sobre la motivación académica de los aprendices. Seguidamente, comentaremos algunos aspectos generales implicados en cada uno de las variables mencionadas.
Variables personales: su incidencia sobre la motivación académica
Como anticipamos precedentemente, la orientación hacia las metas de aprendizaje, las creencias de auto eficacia, las expectativas de resultado y las valoraciones, las atribuciones causales y las creencias de control, son algunas de las principales variables motivacionales de índole personal reconocidas por la literatura sobre el tema[1]. Específicamente, nos referiremos aquí a la orientación hacia la meta y a las creencias de control por considerar su pertinencia respecto del trabajo presentado.
Orientación hacia la meta: La teoría de la orientación a la meta fue creada por psicólogos educacionales para explicar conductas de logro en ambientes escolares. Numerosos autores consideran que el establecimiento de metas es un importante proceso cognitivo social que influye en la motivación de los estudiantes (Ames, 1992; Bandura, 1993; Corno y Randi, 1997; Schunk, 1991; Pintrich y Schunk 1996). Ames define la orientación general hacia las metas de aprendizaje como:
“... patrones integrados de pensamientos, atribuciones y reacciones afectivas que producen intenciones de conducta y que están representadas por distintas formas de aproximación, implicación y respuestas a actividades de adquisición de conocimientos” (Ames, 1992: 261).
Existen ciertos consensos en considerar la existencia de dos orientaciones motivacionales básicas hacia las metas de aprendizaje: una, hace referencia a metas intrínsecas, centradas en el proceso de aprendizaje, metas de dominio u orientadas al control de la tarea; otra, llamada por muchos metas extrínsecas, metas orientadas hacia el resultado, metas de desempeño, centradas en los afectos o con atención a la desesperanza (Huertas, 1997; Reeve, 1994; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996).
De acuerdo con Huertas (1997), Good y Brophy (1996), una de las razones que explica el éxito científico de la distinción hecha entre las dos orientaciones básicas hacia las metas de aprendizaje, radica en la existencia de evidencia empírica que sugiere que las dos orientaciones motivacionales expuestas representan diferentes maneras de concebir la ejecución de la tarea y el éxito obtenido en ello.
En general, los resultados de investigación sugieren que, mientras las orientaciones hacia metas intrínsecas, metas de dominio o metas orientadas al control de la tarea, se caracterizan por un marcado interés en incrementar los conocimientos y mejorar el nivel de competencia y comprensión, las orientaciones hacia metas extrínsecas, metas de desempeño o metas orientadas hacia el yo, reflejan un interés centrado en la evitación de valoraciones negativas acerca del propio desempeño o un interés en demostrar la capacidad de uno como superior a la de los demás (Ames, 1992; Alonso Tapia y López Luengo, 1999; González Fernández, 1998; Huertas, 1997; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996; Reeve, 1994).
Los datos obtenidos por algunos investigadores como Ames (1992), Elliot y Harackiewicz (1994, 1996 citado en González Fernández, 1998), y Schiefele (1991), advierten que los individuos que persiguen metas extrínsecas de aprendizaje, metas de desempeño, o metas orientadas al yo, conciben a la tarea como un medio para el logro de algún fin ulterior, intentando maximizar las recompensas extrínsecas con un mínimo esfuerzo invertido. Estos estudiantes extrínsecamente motivados parecen estar dispuestos a seleccionar los problemas o las tareas más fáciles que les permitan “verse bien” ante los demás (Pittman, Boggiano y Ruble 1983 citado en Reeve, 1994), suelen procesar más información de la necesaria (Kuhl citado en Huertas, 1997), hacen uso de ciertas estrategias de aprendizaje clasificadas como superficiales (Good y Brophy, 1996), tienden a utilizar estrategias minimizadoras del esfuerzo (como pedir ayuda innecesaria, copiar las respuestas, aventurar soluciones a problemas), valoran demasiado la capacidad -atribuyendo a la ausencia de ésta los fracasos académicos- y focalizan su atención más en el desempeño de los otros que en el propio (González Fernández, 1998; Newman y Schwager, 1995).
Por su parte, los estudiantes intrínsecamente motivados estarían más preocupados en aprender, dominar la tarea e incrementar su habilidad, serían más propensos a ver una fuerte conexión entre sus logros y sus esfuerzos; valorarían la actividad de aprendizaje como un fin en sí misma, estarían dispuestos a seleccionar problemas de dificultad moderada que impliquen un desafío a sus capacidades, emplearían estrategias de aprendizaje más efectivas y estarían dispuestos a invertir un esfuerzo cognitivo significativo en la tarea intentando superar estratégicamente los obstáculos (Ames, 1992; González Fernández, 1998; Newman y Schwager, 1995; Pintrich y Schunk, 1996).
En síntesis, los resultados expuestos destacan algunas ventajas educativas vinculadas con el desarrollo de una orientación motivacional intrínseca. En este sentido, la orientación motivacional intrínseca parece asociarse a un mayor compromiso, a la satisfacción experimentada por los estudiantes durante su proceso de aprendizaje y a la obtención de mejores logros académicos (Ames, 1992: Alonso Tapia, 1999; Alonso Tapia y Lopez Luengo, 1999; García Bacete y Betoret, 2000; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996).
Creencias de control. La autodeterminación, autonomía o causación personal, entendida como “la sensación de que uno es responsable de sus acciones, que las inicia y las controla” (Huertas, 1997: 146), sería uno de los principales determinantes de la orientación motivacional intrínseca (Huertas, 1997; Pintrich y Schunk, 1996). De acuerdo con lo expresado, las personas quieren sentirse responsables por sus acciones y libres para elegir.
Las ideas expuestas sobre el papel fundamental de la autodeterminación en la motivación del sujeto cuentan con amplia evidencia empírica que sugiere que la oportunidad de elegir afecta positivamente la motivación intrínseca, posibilitando una forma más animada y optimista de enfrentarse a las tareas académicas. Los estudios de Skinner y colegas (1990, citado en Schunk, 1991; ver también Pintrich y Schunk, 1996), por ejemplo, encontraron que el control percibido influye en el desempeño académico promoviendo o no un compromiso activo en el aprendizaje. En coincidencia con los hallazgos mencionados, las investigaciones de Bacon (1993) sugieren -entre otras cosas- que brindar a los estudiantes oportunidades para ejercer el control de sus aprendizajes sería un medio eficaz para ayudarlos a ser responsables. Por su parte, algunos trabajos como los de Grolnik y Ryan (1987, citado en Ryan y Deci, 2000), han encontrado que los alumnos excesivamente controlados en clase, no solamente pierden iniciativa sino que además aprenden menos que aquellos a quienes se les brinda la posibilidad de actuar más autónomamente.
El contexto de aprendizaje: su incidencia en la motivación de los estudiantes
Las investigaciones acerca de la influencia del contexto de aprendizaje en la motivación de los estudiantes han seguido principalmente algunos estudios de Ames (1992), que sintetizan los hallazgos encontrados al respecto (Marshall, 1992). En base a estos trabajos, consideraremos a continuación la tarea académica como una de las principales dimensiones de la clase o variable contextual que parece tener incidencia en la motivación académica de los estudiantes.
Entre las variables contextuales que influencian la motivación de los estudiantes, el tipo de tarea y las actividades de aprendizaje que se les presenta a los alumnos son de fundamental importancia (Csikszentmihalyi, 1998; Bacon, 1993; Hanrahan, 1998; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996; Winne y Marx, 1989). Entenderemos por tareas académicas a “aquellos eventos de la clase que proporcionan oportunidades para que los estudiantes usen sus recursos cognitivos y motivacionales al servicio del logro de metas personales y educacionales” (Winne y Marx, 1989: 242).
Ames (1992) y Hanrahan (1998) -entre otros-, consideran que las actividades propuestas en clase deben promover motivación intrínseca en los estudiantes pues esto tendría claros beneficios instruccionales. En este sentido, Ames (1992) propone ciertas características de las tareas académicas que motivarían a los estudiantes a adoptar una meta de aprendizaje orientada al dominio. Ellas son: variedad, diversidad, funcionalidad y nivel de dificultad.
De acuerdo con Ames (1992), la variedad y diversidad en las tareas presentadas puede ayudar a mantener el interés de los estudiantes al reducir las oportunidades de comparación social publica respecto de su actuación. Según el autor, esto ocurriría cuando en la clase se admiten múltiples resultados ante una determinada consigna y, por ende, no se espera del estudiante una respuesta única. Con respecto a la funcionalidad como segunda característica de las tareas académicas capaz de promover motivación intrínseca en los alumnos, el autor advierte que si el contenido y el modo de presentación de la actividad hace que los estudiantes puedan ver la relevancia que la tarea tiene respecto de sus aprendizajes, entonces es probable que se favorezca la adopción de una meta orientada al dominio (Alonso Tapia, 1999; Bacon, 1993; Good y Brophy, 1996). Por último, el nivel de dificultad de la tarea es importante para inducir a la adopción de una meta orientada al aprendizaje. En este sentido, el nivel de dificultad debe ser el óptimo respecto de las capacidades de los alumnos; es decir, la tarea no debería ser tan difícil que produzca ansiedad ni tan fácil que produzca aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1998; Good y Brophy, 1996).
A las características señalas, pueden agregarse otros cuatro rasgos inherentes a las tareas académicas que, según Pintrich y Schunk (1996) influyen positivamente sobre la motivación intrínseca de los aprendices, ellos son: curiosidad, desafíos, control y fantasía.
Alonso Tapia (1999), Huertas (1997), Pintrich y Schunk (1996), Reeve (1994), consideran que generar curiosidad en los estudiantes ayuda a mantener un sentido de control en la realización de la tarea y, por ende, contribuye al logro de motivación intrínseca. En este sentido, los resultados de sus investigaciones sugieren que la no confirmación de las expectativas iniciales, el reconocimiento de alguna discrepancia entre la nueva información presentada y los conocimientos previos, lo que varía, lo que genera algún problema o plantea un interrogante, ayuda a aumentar la curiosidad en los estudiantes.
Respecto de la percepción de desafío, Corno y Randi (1997) y Pintrich y Schunk (1996) advierten que el logro de metas desafiantes o los progresos realizados hacia las mismas, lleva a los estudiantes a ver que ellos están convirtiéndose en más competentes, lo cual eleva su percepción de autoeficacia y su percepción del control ejercido sobre los resultados. Lepper (1988) consideran que para programar una actividad desafiante, el nivel de dificultad debe ser óptimo, las metas deben ser significativas, debe existir incertidumbre sobre el éxito a obtener y debe haber feedback atribucional positivo de desempeño.
Considerando el control, numerosos autores coinciden con Pintrich y Schunk (1996) al sostener que las actividades que promueven en los estudiantes un sentimiento de control sobre sus resultados académicos tienen el potencial de generar motivación intrínseca. Como señaláramos en repetidas ocasiones, los alumnos tienden a comprometerse en actividades en las que ellos perciben alguna relación entre sus acciones y los resultados obtenidos (Bacon, 1993; Hanrahan, 1998; Huertas, 1997; Pintrich, 2000; Pintrich y Schunk, 1996; Reeve, 1994; Schiefele, 1991; Schunk, 1991). Por último, también las actividades que impliquen a los estudiantes en la fantasía y en el hecho de hacer algo a través de simulaciones o juegos, pueden ser promotora de motivación intrínseca (Pintrich y Schunk, 1996).
Tareas académicas de alcances amplios como contextos óptimos de aprendizaje.
De acuerdo con las consideraciones realizadas hasta aquí, pensamos que una tarea permite la autorregulación de los aprendizajes y un mayor compromiso motivacional cuando brinda a los estudiantes oportunidades de elección, control del tiempo, colaboración, a la vez que, por su significatividad e instrumentalidad permite la elaboración de metas personales (Husman, et al., 2003; Paris y Turner, 1994; Raymond, DeBacker y Green, 1999; Volet, 1998; Wolters y Pintrich, 1998). En tal sentido, parece que las tareas académicas de alcances amplios favorecerían en los estudiantes este sentimiento de autodeterminación, esta creencia de estar a cargo o tener cierto control sobre la actividad a realizar.
Las tareas académicas de alcances amplios exigen de los alumnos la puesta en marcha de ciertos procesos cognitivos complejos, a saber: a) selección de información sobre la base de algún criterio de relevancia, b) explicitación de inferencias que conecten la información seleccionada por ellos desde los textos leídos con conocimientos y experiencias previas, c) ampliación de lo leído con ejemplos y contraejemplos, d) consideración de lo leído a la luz de sus metas como escritores y e) organización de la información en la construcción de una representación coherente de su significado, haciendo uso efectivo de lo que ya conocen (Greene, 1993). En síntesis, en las tareas de alcances amplios, los estudiantes deben identificar cuáles son los requerimientos, generar las metas y acciones apropiadas para responder a ellos, dedicar el tiempo y el esfuerzo que sean necesarios, sostener la motivación y controlar los resultados que se obtienen.
Si bien es cierto que las tareas de alcance amplio reclaman una estructura e implican determinados requisitos, también es cierto que brindan a los alumnos el margen de libertad suficiente como para que la producción resultante sea verdaderamente original y única. En este sentido, este tipo de tareas tiene la característica de ser autogenerada, es decir, que pueden ser definidas por cada estudiante. Así, los alumnos pueden elegir el tema que les resulte interesante tratar, seleccionar a criterio personal la información o material a consultar para elaborar el trabajo, conectar en forma explícita la información consultada con sus propias experiencias personales y conocimientos previos, considerar lo leído en relación con las representaciones de la realidad que posean y organizar coherentemente el escrito apelando, para ello, a sus propias estrategias (Rinaudo, 2001).
Finalmente, es necesario desatacar que la autodeterminación con la que cada estudiante cuenta para generar su propia producción académica se relacionaría positivamente con la funcionalidad y significatividad de la tarea realizada (Paris y Turner, 1994) y con la satisfacción de hacer algo propio y familiar (Csikszentmihalyi, 1998).
En síntesis, teniendo en cuenta las consideraciones teóricas realizadas, pensamos que, por sus características, las tareas académicas autogeneradas cumplirían en esencia con algunos de los rasgos contextuales necesarios para incidir favorablemente en la orientación motivacional de los estudiantes. En base a estas premisas, decidimos explorar el desempeño de un grupo de estudiantes universitarios frente a tareas de este tipo. En lo que sigue, detallamos las características del estudio realizado, los resultados obtenidos, algunas sugerencias con implicancias pedagógicas y propuestas para futuras investigaciones sobre motivación académica.
Materiales y Métodos.
Participantes: Participaron voluntariamente en este estudio 32 alumnos pertenecientes a cursos avanzados de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía y Profesorado en Educación Especial, dependientes del Dpto de Ciencias de la Educación -Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina-.
Materiales: Se trabajó con 105 tareas escritas de alcances amplios realizadas por los alumnos que optaron por el régimen de promocionalidad de la asignatura Didáctica durante el ciclo lectivo 2001.
Procedimiento: Desde comienzo de clases se solicitó a los alumnos que desearan lograr la promocionalidad de la asignatura Didáctica, la elaboración de una serie de tareas escritas que cumplieran ciertas características particulares. Las producciones fueron solicitadas a través de la siguiente consigna.
“Para cada clase se requerirá la síntesis y comentario de un artículo leído en la semana.
Criterios de selección y comentarios: 1) que el artículo le haya resultado de interés, ya sea desde el punto de vista de sus estudios o como lectura recreativa; 2) citar las fuentes desde donde se lo extrajo y poner a disposición del curso los modos de tener acceso al mencionado material; 3) el comentario escrito deberá ser breve, a modo indicativo podríamos tomar como máxima extensión una o dos carillas; 4) el comentario deberá incluir: síntesis de la idea principal (o de mayor interés) del artículo leído y comentario acerca del modo que la lectura del mismo le permite comprender mejor algún aspecto de la realidad (personal, social, del campo de estudios, del mundo, de las relaciones familiares ...)”
En función de las dificultades detectadas en las primeras tareas entregadas por los alumnos, tuvo lugar una reunión en la que se proporcionó feedback respecto del desempeño de los estudiantes en sus escritos. En esa reunión se formularon algunas apreciaciones con relación al nivel de logro de la tarea propuesta. Se leyó la consigna y se enfatizó en los distintos puntos que debían respetarse para dar cumplimiento a la tarea. La observación principal fue que si bien algunos trabajos respondían a los diferentes aspectos de la consigna, otros dejaban de lado algunos de ellos. En la reunión se estimuló a los alumnos para que plantearan las dudas y dificultades que ellos experimentaban respecto de la tarea.
Resultados
A continuación, presentamos el análisis y los principales resultados de 84 de las 105 producciones analizadas debido a que acordamos considerar los escritos de aquellos estudiantes que lograron entregar, en tiempo y forma, un mínimo de cuatro tareas. Organizaremos la exposición siguiendo el orden de los cuatro criterios que debían satisfacer las respuestas de acuerdo con la consigna presentada en la Figura 1. Finalmente, haremos referencia a algunos datos interesantes respecto de la variedad y procedencia de los materiales a los que los alumnos recurrieron para realizar sus escritos.
Criterio 1: Artículo de interés para el alumno.
Respecto de los temas de interés seleccionados por los estudiantes, la revisión de los trabajos permitió identificar cinco grandes categorías; a saber: (1) temas relacionados con un interés social, (2) temas relacionados con un interés científico/laboral, (3) temas vinculados a los avances científico/tecnológicos y su repercusión en el ámbito de la salud y de la educación, (4) temas relacionados con la preocupación por problemas o dificultades inherentes a la formación de alumnos universitarios y (5) temas clasificados generalmente como de “autoayuda”.
La selección del primer grupo de artículos -interés social- está relacionado con la preocupación por la situación actual del país y del mundo, tanto en el ámbito educativo, cultural y económico, como en el sanitario, tecnológico y científico. En estos textos se desarrollan, por ejemplo, temas vinculados con los “niños de la calle”, con la “prostitución infantil”, “la corrupción de los dirigentes políticos”, “los problemas que aquejan a la nación en el área de salud y educación”, “la situación de la clase media en Argentina”, “las dificultadas que se le plantean en materia de investigaciones científicas en nuestro país”, “los valores que promulga la posmodernidad”, y similares. Se orientan en este sentido, 46 de 84 artículos presentados, lo que representa el 54,8% del total considerado.
El segundo grupo de artículos -interés científico/laboral- se encuentra vinculado al futuro desempeño en el rol profesional de los estudiantes considerados. En estos textos se hace referencia a cuestiones tales como “la importancia del profesor de educación especial para la integración de niños con necesidades especiales a la sociedad”, “nuevas demandas en el ámbito de la Psicopedagogía institucional”, “las vicisitudes en el desempeño de la docencia en el nivel medio y/o universitario”, “la necesidad de una sólida formación para un óptimo desempeño profesional” y similares. Se orientan en este sentido, 18 de 84 artículos presentados, es decir, el 21,4% del total considerado.
El tercer grupo de artículos, -avances científico/tecnológicos- se caracteriza por incluir temáticas referidas a los avances tecnológicos y su repercusión en el ámbito de la salud y/o de la educación. A este grupo pertenecen aquellos temas que refieren por ejemplo “al apogeo de Internet y sus aplicaciones en educación”, “al auge del e-mail y la revolución en la escritura a él asociada”, “la televisión y sus efectos en la salud de las personas”, “la TV y el video en relación con la calidad educativa”, y similares. Se orientan en el sentido descripto, 12 de 84 artículos presentados, es decir el 14,3% del total considerado.
El cuarto grupo de artículos -preocupación por problemas o dificultades inherentes a la formación de alumnos universitarios -incluye temas que versan sobre “estrategias de aprendizaje”, “la importancia de aprender significativamente”, “la necesidad de relacionar la teoría con la práctica”, “las estrategias asociadas a una correcta producción textual”, y similares. En este sentido, se orientan 6 de los 84 artículos presentados, lo que representa el 7,1% del total considerado.
El último grupo -temas clasificados como de autoayuda-, conformado por dos artículos reúne las siguientes temáticas identificadas: “la importancia de ser optimista en la vida” y “la necesidad de no sobrevalorar los problemas”. Los artículos mencionados representan el 2,4% del total considerado.
Criterio 2: Cita de las fuentes y explicitación del modo de acceso al material citado.
a) Cita de las fuentes.
Cabe señalar que en este punto se observaron considerables dificultades en la mayoría de las producciones. Por tal motivo, para su análisis consideraremos las producciones de los estudiantes antes y después de la reunión destinada a proporcionar feedback respecto de la tarea realizada.
De los 34 trabajos evaluados antes del feedback, 27 consignaban las fuentes bibliográficas seleccionadas de manera sumamente incompleta. En estas producciones fueron omitidos al menos dos de los siguientes datos: título del libro, diario o revista seleccionado, nombre del capítulo o artículo elegido, nombre de su/s autor/es, año de edición, editorial, número de página desde donde se extrajo la información – en el caso de referirse a artículos de diarios o revistas -, sección del diario o de la revista seleccionada, número de revista.
Además, la mayoría de estas producciones se caracterizaba por no incluir un apartado especial para las referencias bibliográficas, de manera que “las citas” se presentaban “dispersas” a lo largo del escrito.
Únicamente 7 trabajos -de los 34 entregados antes del feedback- presentaron citas bibliográficas un tanto más convencionales. Si bien tampoco estos escritos incluyeron citas totalmente completas, en comparación con las demás producciones, puede decirse que los datos fueron presentados de manera más correcta, completa y ordenada.
Las producciones entregadas después de la reunión destinada al feedback fueron 50. Los resultados obtenidos muestran que en esta segunda entrega 12 trabajos consignaron la bibliografía consultada de manera completa y en un apartado debidamente indicado; 14 escritos omitieron en las citas incluidas sólo un dato importante, en tanto que 24 producciones continuaron presentando citas en las que se omitían, como mínimo, dos datos esenciales.
b) Explicitación del modo de acceso al material citado.
Tomando en cuenta la explicitación del modo de acceso al material citado, cabe señalar que sólo la producción de un alumno explicitó claramente diferentes “rutas” o modos de acceder al material por él seleccionado.
Criterio 3: Extensión del trabajo.
En general, en las producciones revisadas no se observaron dificultades en el cumplimiento del criterio Nº 3 que refería a la extensión a respetar en el escrito realizado -no más de dos carillas-. Sin embargo, en algunos trabajos fue posible observar cierta desproporción entre la extensión de la síntesis realizada y del comentario incluido. Generalmente la síntesis ocupaba una gran extensión en comparación con los escasos renglones destinados para el comentario personal.
Criterio 4: Síntesis de la idea principal y comentario acerca del modo en que lo leído permitió al autor del escrito comprender mejor algún aspecto de la realidad.
a) Síntesis de la idea principal.
Respecto de la síntesis del artículo seleccionado, prácticamente la totalidad de los trabajos contenía una síntesis aceptable. Las mayores dificultades se evidenciaron en torno a los comentarios realizados.
b) Comentario acerca del modo en que lo leído permitió al autor del escrito comprender mejor algún aspecto de la realidad.
Al igual que la modalidad de análisis efectuada en el criterio 2.a -concerniente a la cita de fuentes bibliográficas -, aquí consideraremos las producciones de los estudiantes antes y después de la reunión de clases destinada a proporcionar feedback respecto de la tarea.
Antes de llevar a cabo la reunión destinada al feedback, sólo 4 producciones -pertenecientes a dos alumnos- explicitaron convenientemente en su comentario el modo en que el material leído ayudó a sus autores a comprender mejor algún aspecto de la realidad.
Si bien el resto de las producciones (30) no explicitaron claramente el modo en que el material leído ayudó a sus autores a una mejor comprensión de algún aspecto de la realidad, incluyeron comentarios que posibilitaron la realización de ciertas inferencias al respecto. En este sentido, podemos sugerir que las diferentes lecturas parecen haber ayudado a los estudiantes a comprender mejor, entre otras, las siguientes cuestiones: (1) la difícil situación por la atraviesa nuestro país, (2) la necesidad de una sólida formación profesional para hacer frente a los problemas complejos de la posmodernidad, (3) la necesidad de ampliar una visión crítica de la realidad -de las opciones que presenta y las decisiones que uno realiza-, (4) la importancia de redimensionar el concepto de alfabetizar, (5) la necesidad de replantear los valores que la sociedad transmite, (6) el papel fundamental de la educación en la integración social y (7) los beneficios de las tecnologías informáticas en educación.
A lo expuesto, conviene agregar que de las 34 producciones revisadas en esta primera instancia, 30 se caracterizaron por ser demasiado breves, superficiales y muy pobres en lo que respecta a fundamentación teórica de las ideas expresadas.
En los trabajos recogidos después de la reunión destinada al feedback, el perfil de los comentarios mostró avances en algunos aspectos. De las 50 producciones entregadas en esta segunda instancia, 11 lograron explicitar convenientemente el modo en que las lecturas realizadas ayudaron a sus autores a comprender mejor algún aspecto de la realidad. A su vez, estos escritos se caracterizan por estar mejor fundamentados teóricamente y por mostrar una mayor elaboración de los contenidos. Por otra parte, si bien 31 escritos no lograron explicitar el modo en que la lectura del material permitió a sus autores una mejor comprensión de algún aspecto de la realidad, incluyeron comentarios que brindaron alguna orientación más explícita al respecto. Por último, cabe señalar que 8 trabajos presentaron comentarios que, lejos de satisfacer el criterio, sólo presentaron una síntesis de la síntesis ya realizada, sin incluir una adecuada reflexión personal acerca de lo leído.
Respecto de la variedad de procedencia de los materiales con los que trabajaron los alumnos.
Considerando las variaciones observadas en la procedencia de los materiales seleccionados por los alumnos, fue posible identificar tres categorías: a) trabajos realizados sin variación de fuentes bibliográficas; b) trabajos que variaron entre 1 y 2 fuentes bibliográficas; c) trabajos que variaron 3 o más fuentes bibliográficas en su realización.
Respecto de la primera categoría identificada, esto es, trabajos realizados sin variación de fuentes bibliográficas, los datos recogidos indican que se orientaron en este sentido 24 de 84 trabajos presentados, lo que representa el 28,6% del total considerado. Específicamente, fueron 6 los alumnos responsables de los escritos incluidos en esta categoría. Las fuentes a las que recurrieron consisten básicamente en diarios -de tirada provincial o nacional- o en revistas-suplemento de los mismos.
Con relación a la segunda categoría mencionada, esto es, trabajos que variaron entre 1 y 2 fuentes bibliográficas, identificamos que 20 de 84 producciones analizadas se orientaron en el sentido descripto evaluadas – es decir, el 23,8% respecto del total -. Cabe agregar que los trabajos referidos pertenecen a 5 estudiantes. Fundamentalmente entre los materiales seleccionados para realizar estos escritos encontramos diarios, alternados con alguna revista –suplemento o con algún libro.
Por último, considerando aquellos trabajos que en su realización variaron 3 o más fuentes bibliográficas, los resultados indican que 40 de 84 escritos presentados se orientaron en tal sentido -el 47,6% del total considerado-. En la mayoría de estas producciones, se alternó entre diarios, revistas y libros. Finalmente, cabe agregar que dentro de este grupo sólo 4 producciones evidenciaron una llamativa variación de las fuentes seleccionadas para su realización, a saber: diarios, libros, revistas e Internet.
Síntesis de resultados y discusiones.
Mediante la realización de este estudio pretendimos lograr una primera aproximación del impacto que tareas escritas autogeneradas o de alcances amplios tienen en la actuación de los alumnos universitarios. Particularmente centramos nuestra atención en la descripción de las características y en el análisis de las dificultades que pudieron observarse en la elaboración de estos escritos en función de criterios previamente establecidos.
Respecto del primer criterio de análisis, elección de un artículo de interés, los datos sugieren que más de la mitad de los trabajos (46 de 84) se orientaron a considerar temas de interés social, relacionados con la preocupación por la situación actual del país y del mundo. Al respecto, presumimos que por tratarse de estudiantes de carreras netamente humanísticas, el interés manifestado por los temas abordados quizá se corresponda con algunos aspectos motivacionales más profundos, relacionados con los intereses que se encuentran a la base de las elecciones vocacionales. Si así fuera, de acuerdo con las teorías desarrolladas en el marco teórico de este trabajo, suponemos que la autonomía proporcionada por la tarea para la elección del tema a desarrollar, debería haber motivado a los alumnos a comprometerse con la actividad propuesta. En este sentido, creemos que estudios adicionales se hacen necesarios para intentar capturar la percepción que los estudiantes tienen del espacio de autodeterminación brindado por tareas académicas de alcances amplios como contextos óptimos de aprendizaje. De la misma manera, consideramos pertinente ahondar en el impacto motivacional que este tipo de tareas tiene sobre los estudiantes.
En relación con el segundo criterio de análisis, referido a la cita de las fuentes y a la explicitación del modo de acceso al material seleccionado, los datos indican considerables dificultades en la mayoría de las producciones analizadas. Fuentes bibliográficas consignadas de manera sumamente incompleta, omisión del apartado correspondiente a referencias bibliográficas, citas bibliográficas dispersas a lo largo del escrito, no explicitación del o los modos de acceder al material bibliográfico seleccionado, fueron las principales falencias encontradas en el primer grupo de producciones analizadas. En primera instancia, podría suponerse que estos estudiantes tuvieron alguna intención en ocultar o plagiar fuentes de información. Sin embargo, las tareas de escritura entregadas después del feedback, evidenciaron notables mejoras al respecto, con lo que presumimos que la falta de práctica redaccional que contemple debidamente aspectos relacionados con la cita de fuentes bibliográficas puede ser un de los factores relacionados con las dificultades encontradas en las primeras producciones analizadas.
Si tenemos en cuenta la importancia que entrañan las citas bibliográficas como forma de respetar las ideas de otros escritores, como herramientas para poder reconstruir infinitos procesos de razonamiento y de elaboración del conocimiento, para justificar opciones de valor ajenas o personales; en definitiva, para proceder con ética profesional al manejo autónomo de recursos bibliográficos, consideramos que los resultados de nuestro estudio sugieren la necesidad de contemplar con mayor detenimiento estos aspectos procedimentales en los procesos de instrucción del nivel de educación superior.
Refiriéndonos a la extensión del trabajo escrito como tercer criterio de análisis, es interesante destacar que en algunas producciones se observó una notable desproporción respecto del espacio destinado a la síntesis y el espacio destinado a los comentarios personales. Así, pudo observarse que la síntesis ocupaba una gran extensión en comparación con los escasos renglones destinados al comentario personal.
Si en este estudio la inclusión de un espacio para comentarios personales intentaba materializar de alguna manera el espacio de autonomía y autodeterminación que la tarea pretendía proporcionar a los estudiantes, podríamos preguntarnos por aquellos alumnos en cuyas producciones es prácticamente inexistente un espacio que refleje “sus voces”, sus valoraciones, posicionamientos, consideraciones, etc. Nuevamente, pensamos que sería de utilidad mayor investigación que indague las percepciones que los estudiantes universitarios tienen respecto de los espacios de autonomía que tareas académicas de alcances amplios intentan proporcionar.
Considerando el cuarto criterio de análisis -síntesis de la idea principal y comentario acerca del modo en que lo leído permitió al autor del escrito comprender mejor algún aspecto de la realidad-, los resultados muestran la dificultad que los participantes de este estudio parecen haber tenido fundamentalmente para explicitar de manera conveniente cómo el material leído les ayudó a comprender mejor algún aspecto de la realidad. En este sentido, la mayoría de los comentarios realizados se caracterizan por ser demasiado breves, superficiales y muy pobres en lo que respecta a fundamentación teórica de las ideas expresadas. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que posterior al feedback, pudo observarse una mejora en la calidad de algunos comentarios escritos: brindaron orientaciones más explícitas respecto de los aspectos señalados, presentaron fundamentaciones teóricas más pertinentes y mejor elaboración del contenido.
Como en el caso del criterio anterior, nuevamente aquí pudimos observar mejoras en las producciones posteriores al feedback. Si tenemos en cuenta que -entre otras cosas- la reunión de feedback se orientó en el sentido de clarificar la demanda de la tarea, comparándola luego con las respuestas o desempeño efectivo de los estudiantes, entonces podemos pensar que los hallazgos presentados respecto del último criterio de análisis -comentarios personales-, sugieren la necesidad de estudiar más convenientemente las interpretaciones o representaciones cognitivas que los alumnos construyen respecto de las demandas de las tareas y el rol desempeñado por el feedback como recurso contextual pedagógico y motivacional al servicio de los estudiantes.
Por último, teniendo en cuenta la variedad y procedencia de los materiales bibliográficos utilizados por los estudiantes para la realización de sus escritos, los datos parecen indicar que la mayoría de las producciones de este grupo en particular se caracterizó por incluir hasta tres fuentes de datos diferentes, variando entre diarios, revistas y libros. Al respecto, nos resultó sorprendente que únicamente un alumno recurriera a Internet como una de las fuentes que parece haberle resultado útil para la realización de sus producciones.
En síntesis, tomados en su conjunto, los resultados del estudio realizado presentan una aproximación de nivel descriptivo respecto del desempeño que un grupo de estudiantes universitarios tuvo en relación a una tarea académica que, por sus características, puede ser considera como de alcances amplios. Los hallazgos encontrados sugieren la necesidad de continuar investigando estos temas, como así también de tomar recaudos metodológicos que permitan recabar datos apelando a diferentes métodos. En este sentido, creemos que el análisis de las tareas escritas podría ser enriquecido con entrevistas, cuestionarios y observaciones, y esto resultaría promisorio para una mejor comprensión de aspectos motivacionales y cognitivos inherentes al aprendizaje académico en contexto.
Referencias bibliográficas.
Alonso Tapia, Jesús 1999. Motivación y Aprendizaje en la Escuela Secundaria. En Coll, César 1999. Psicología de la Instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria.
Alonso Tapia, Jesús y Gema López Luengo 1999. Efectos motivacionales de las actividades docentes en función de las motivaciones de los alumnos. En Pozo, Juan Ignacio y Carles, Monereo 1999. El Aprendizaje Estratégico. Aula XXI. Santillana.
Ames, Carole 1992. Classrooms: goals, structures, and student motivation. Journal of Education Psychology vol 84, nº 3: 261-271.
Bacon, Charles 1993. Student Responsibility for Learning. En Adolescence vol 28, nº 109: 199-211.
Bandura, Albert 1993. Autoeficacia percibida en el desarrollo y el funcionamiento cognitivo. En González Fernández, Antonio 1998. Lecturas sobre autorregulación del aprendizaje escolar. Dpto. de Análisis e Intervención Psicoeducativa. Fac. de Humanidades. Universidad de Vigo.
Corno, Lyn y Judi Randi 1997. Motivation, volition and collaborative innovation in classroom literacy (Capítulo 3). En Guthrie, J. y A. Wigfield. Reading engagement. Motivating readers through integrated instruction. Reading Assosiation.
Csikszentmihalyi, Mihaly 1998. Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona. Paidós.
De Corte, Erik 2000. Marying theory bulding and the improvement of school practice: a permanent challenge for instructional psychology. Learning and Instruction 10: 249-266.
García Bacete, Francisco y Fernando Betoret 2000. Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. Revista Española de Motivación y Emoción 2000, 1: 55 - 65
González Fernández, Antonio 1998. Lecturas sobre autorregulación del aprendizaje escolar. Departamento de Análisis e Intervención Psicoeducativa. Fac. de Humanidades. Universidad de Vigo.
Good, Thomas L. y Jere Brophy 1996. Psicología Educativa Contemporánea. Mac Graw. Hill. México.
Greene, Stuar 1993. The role of task in the development of academic thinking though reading and writing in a collage History course. Research in the Teaching Of English. University of Wisconsin-Madison.
Hanrahan, Mary 1998. The effect of learning enviroment factors on students’ motivation and learning. International Journal of Science Education vol 20, nº 6: 737-753.
Huertas, Juan Antonio 1997. Motivación. Querer Aprender. Buenos Aires. Ed Aique.
Husman, Jenefer; Pitt Derryberry; Michael Crowson y Richard Lomax 2003. Instrumentality, task value, and intrinsic motivation: Making sense of their independent interdependence. En Contemporary Educational Psychology. (Atículo in press). Doi: 10.1016/S0361-476X(03)00019-5.
Lepper, Mark 1988. Motivational Considerations in the Study of Instruction. En Cognition and Instruction 5 (4): 289-309.
Marshall, Hermine H. 1992. Associate Editor’s Introduction to Centennial Articles on Classroom Learning and Motivation. Journal of Education Psychology vol 84, nº 3: 259-260.
Newman, R. y M. Schwager 1995. Students Help-seeking during problem solving: effects of grade, goal and prior achievement. American Educational Research Journal, vol 32, nº 2: 352-376.
Paris, Scott G. y Julianne C. Turner 1994. Situated Motivation. En Pintrich, Paul; Donald Brown y Claire Ellen, Weinstein 1994. Student motivation, cognition, and learning. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. New Jersey.
Pintrich, Paul 2000. The role of goal orientation in self-regulated learning. En Boekaerts, Monique; Paul, Pintrich y Moshe, Zeidner 2000. Handbook of self-regulation. San Diego. Academic Press (451-502).
Pintrich, Paul y Dale Schunk 1996. Motivation in Education. New Jersey. Prentice Hall, Inc.
Raymond, Miller; Teresa DeBacker y Barbara Green 1999. Perceived instrumentality and academics: The link to task valuing. En Journal of Instructional Psychology. 00941956. Vol 26 (4). Academic Search Elite.
Reeve, Johnmarshall 1994. Motivación Y Emoción. Ed Mc Graw Hill.
Rinaudo, María Cristina 2001. Tareas de escritura en la universidad: su incidencia en el logro de metas intelectuales y sociales. Seminario Internacional Lectura, Escritura y Democracia. Universidad Nacional de Entre Ríos. Panel: Función epistémica de la escritura. 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2001.
Rinaudo, María Cristina y Danilo Donolo 2000. Casandra y la Educación. La universidad como contexto de aprendizaje. En Guerci de Siufi, Beatriz e invitados (Comp). Pensar la Universidad. Ed. Universidad Nacional de Jujuy y Red de Editoriales de universidades Nacionales: 105-150.
Ryan, Richard y Edward Deci 2000. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. En Contemporary Educational Psychology 25: 54-67.
Schiefele, Ulrich 1991. Interés, Aprendizaje y Motivación. En Educational Psychology nº 26: 299-323.
Schunk, Dale 1991. Auto-eficacia y Motivación Académica. En Educational Psychology 26 (3/4): 207-231.
Volet, Simone 1998. Cognitive and affective variables in academic learning: The significance of direction and effort in students´s goals. Learning and Instruction. 7 (3): 235-254.
Volet, Simone y Järvelä Sanna 2001. Motivation in Learning Contexts. Theoretical Advances and Methodological Implications. Advances in Learning and Instruction Series. Pergamon.
Weinstein, Claire; Jenefer Husman y R. Douglas 2000. Self regulation interventions with a focus on learning strategies. En Boekaerts, Monique; Paul Pintrich y Moshe, Zeidner 2000. Handbook of self-regulation. San Diego. Academic Press (451-502).
Winne, Philip H. y Ronal W. Marx 1989. A cognitive-processing analysis of motivation within classroom tasks. En Ames, G y R. Ames (Eds). Research on Motivation in Education. Academic Press. Orlando.
Wolters, Christopher, A. y Paul Pintrich 1998. Contextual differences in student motivation and self-regulated learning in mathematics, English and social studies classrooms. Instructional Science, 26: 27-47.
[1] Es conveniente aclarar que la inclusión de los constructos teóricos presentados dentro del apartado correspondiente a variables personales que afectan la motivación académica, se realiza aquí sólo a los fines didácticos pues en la realidad se manifiestan en función de una compleja interacción entre aspectos personales y situacionales.
|
|
Volver a la Reme |