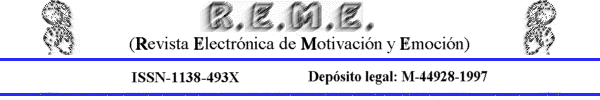
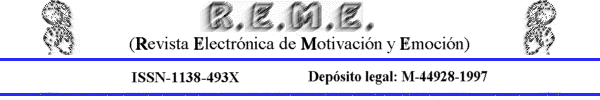
VOLUMEN: XII NÚMERO: 32-33
Villanueva, Lidón
Górriz, Ana B.
Cuervo, Keren
Cuando un menor se ve involucrado en problemas de violencia, puede hacerlo desde una doble vertiente: como víctima, lo que se ha denominado el campo de la Victimología, o el menor como agresor, o campo de la Delincuencia infanto-juvenil. La primera vertiente, la Victimología ha sido generalmente descuidada como campo de estudio prioritario, y cuando se ha estudiado, siempre se ha hecho trasladando el esquema de análisis adulto al menor. En contraste, la segunda vertiente, la Delincuencia infanto-juvenil ha constituido un área privilegiada de estudio, debido principalmente a los intereses económico-legal-sociales que despertaba. En este trabajo se pretende realizar un breve esbozo del primero de estos ámbitos, el más olvidado, la Victimología, desde la perspectiva de la psicología evolutiva forense. Es decir, qué es lo que puede aportar la psicología del desarrollo al ámbito forense cuando hablamos de menores víctimas.
El Colegio Oficial de Psicólogos (1998) propone el área de la Victimología (o Victimiología, según una minoría de autores), como uno de los perfiles profesionales contemplados dentro de la Psicología Jurídica. En esta área, de extraordinario desarrollo en los últimos años, muchos autores han considerado como víctima a todo aquella persona que sufre injustamente, ya sea por factores sociales, físicos, psíquicos, políticos, técnicos, etc. (ver Albarrán, 1993).
Un sector de la población que resulta ser una víctima con excesiva frecuencia, es el menor de edad. Además, esta situación de víctima infantil posee una larga tradición histórica, no en vano, deMause (1974) comienza su trabajo sobre la infancia con la siguiente frase: “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco” (p. 15). El autor pasa a enumerar una larga y documentada lista de atrocidades cometidas hacia los niños en distintas épocas, comúnmente aceptadas, ya fuera por comodidad (envoltura en fajas que no permitían el movimiento, administración de opio y otras drogas para evitar el lloro), por interés (mutilaciones para favorecer la mendicidad, abandono, venta de los propios hijos), o simplemente por divertimento (lanzamiento de niños fajados por las ventanas, abusos sexuales desde el nacimiento), etc. Podría pensarse que estas tropelías cometidas hacia los niños se producían por el escaso interés que despertaba la infancia en épocas antiguas, pero desafortunadamente, en la actualidad, donde se concibe y valora a la infancia como un bien escaso, estas y otras explotaciones infantiles (como la sexual, la de los conflictos armados, etc.), continúan siendo un lastre de la sociedad moderna (Villanueva y Clemente, 2002).
El menor de edad ha sido denominado en algunas clasificaciones como víctima enteramente inocente, víctima familiar (junto a las mujeres maltratadas), víctima especialmente vulnerable (ver Landrove, 1990; Soria, 1993). En definitiva, todas estas denominaciones tienden a descartar una tendencia tradicional en victimología, consistente en culpar y responsabilizar a la víctima, en alguna medida, de la agresión sufrida. Otro aspecto importante a la hora de considerar al menor como víctima proviene de la denominada victimización secundaria, o nuevas agresiones que la víctima padece, tras la agresión inicial, debido principalmente a las características del sistema legal (retrasos, complejidad excesiva, careos innecesarios, etc.). Este concepto es especialmente relevante en el caso del menor, ya que frente al adulto, presenta más probabilidad de ser victimizado de forma secundaria: entrevistas repetidas, testificaciones evitables frente al agresor, etc. No en vano, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 28 de Junio de 1985, una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de la víctima en el Derecho penal (Landrove, 1990).
Aunque la mayoría de los autores coinciden en que es una labor difícil, presentaremos una posible definición de lo que es el maltrato infantil, consensuada en la Conferencia “Violencia e infancia”, celebrada en Santander, en el año 2003. Así, el maltrato infantil sería “toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.”
Como puede comprobarse, esta caracterización de maltrato presenta varios rasgos particulares y novedosos que sería interesante destacar. En primer lugar, incluye tanto las acciones como las omisiones negligentes o maltratadoras, es decir, la no realización de una acción necesaria para el adecuado desarrollo infantil (como el aseo personal, la estimulación cognitiva y afectiva, etc.), también se considera perjudicial y dañina para el menor. Además, esta definición incluye, dentro del concepto de autores, no sólo a los adultos o responsables del desarrollo (padres, familiares, profesores), sino también al maltrato que puede provenir de niños de la misma o de distinta edad (iguales), a las instituciones, así como a la sociedad.
Entre los diferentes tipos de maltrato existentes (ver Muela, 2008, para una revisión de tipologías del maltrato), se producen muchos solapamientos, ya que las fronteras entre ellos en ocasiones son muy borrosas, por ejemplo, el maltrato emocional se encuentra presente en la mayoría de los actos de maltrato. De hecho, Palacios et al. (1998), muestran cuáles son las combinaciones más frecuentes entre los distintos tipos de maltrato. La más frecuente de estas combinaciones tiene lugar con la asociación entre negligencia y maltrato emocional, aunque también es frecuente la tríada negligencia, maltrato físico y maltrato emocional. Respecto a la incidencia de cada uno de los tipos de maltrato, los diferentes estudios (Palacios, Jiménez, Oliva y Saldaña, 1998; Saldaña, Jiménez y Oliva, 1995) han ofrecido los siguientes datos: en primer lugar, la negligencia sería el maltrato más frecuente, en segundo lugar, el maltrato emocional, a continuación el maltrato físico, y por detrás, el resto de maltratos infantiles: explotación laboral, mendicidad, corrupción, etc. Tal como destaca Palacios (1995), estos resultados parecen mostrar una realidad distinta del estereotipo que asimila maltrato infantil casi exclusivamente con malos tratos físicos.
Pero, ¿a qué se debe esta alta frecuencia de la victimización infantil?, ¿cuáles son los rasgos diferenciales del menor frente al adulto, que lo hacen especialmente vulnerable a las victimizaciones? Alguno de estos rasgos podrían ser por ejemplo, la debilidad física y la pequeña estatura de los menores, su estatus dependiente de los demás (no en vano el ámbito familiar puede ser tanto agente protector del menor como su máximo agresor), su escasa posibilidad de elección sobre con quién se asocian, donde viven, etc. (comparable únicamente a la de los presos), y por último, la alta tolerancia social hacia la victimización infantil (“es asunto de la familia...”; “son cosas de niños…”, etc.), (Finkelhor y Hashima, 2001; Patró y Limiñana, 2005).
En primer lugar, debemos comenzar por el hecho de que el menor asume el papel de víctima con más frecuencia que el adulto. Esto es especialmente cierto en el caso de los adolescentes, sobre los que se conocen muchos más datos. Por ejemplo, los índices de asalto, violación y robo contra jóvenes de 12-19 años son de dos a tres veces mayores que los que padece toda la población adulta. Únicamente el homicidio es más frecuente en adultos (Finkelhor y Hashima, 2001).
Además, parece que un menor víctima es más propenso a padecer más victimizaciones de naturaleza diferente, que un menor que nunca ha sufrido una victimización. De hecho, parece que existen rasgos comunes e interrelaciones entre victimizaciones. Por ejemplo, el abuso sexual a menudo se solapa o es el principal motivo para el secuestro por adultos no familiares, o bien el abuso sexual intrafamiliar puede propiciar la aparición de abuso extrafamiliar (Finkelhor y Dziuba-Leatherman, 1994). Para algunos de estos niños, la victimización acaba convirtiéndose en una “condición”, más que en un “acontecimiento puntual”, son los menores multivictimizados, los cuales presentan peores efectos en todos sus contextos de desarrollo, así como una mayor atribución de culpa (Finkelhor, Ormrod y Turner, 2007).
Asimismo, la variable edad del menor también aporta matices diferenciales respecto al tipo de victimizaciones que puede sufrir con mayor probabilidad. Así, desde la perspectiva de la “Victimología Evolutiva”, Finkelhor y Dziuba-Leatherman (1994) plantean que la naturaleza, la cantidad y el impacto de la victimización varían a través de la infancia y adolescencia, en función de la etapa evolutiva que esté atravesando el menor. De hecho, si un menor de 8 años y otro de 17 años no tienen apenas nada en común, ¿por qué la naturaleza de la victimización o sus efectos tienen que ser igual en ambos? Por ejemplo, el niño pequeño es más probable que sufra acoso escolar físico y agresiones de sus hermanos, mientras que el adolescente, dadas sus características, padecerá robos y agresiones por parte de extraños (Finkelhor, Ormrod y Turner, 2009).
Si ya resulta complicado definir aquello que constituye maltrato infantil, más lo es todavía el hecho de determinar cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas sobre el desarrollo infantil. Si además tenemos en cuenta, tal como se ha comentado anteriormente, que en la mayoría de las ocasiones se producen situaciones de plurimaltrato, entonces se hace difícil delimitar la asociación entre diferentes tipos de maltrato y determinadas consecuencias.
A continuación se revisan las principales consecuencias psicológicas generales del maltrato infantil (Cantón y Cortés, 1998), así como los escasos efectos específicos investigados de los distintos tipos de maltrato (Margolin y Gordis, 2000). Para ello, seguimos la clasificación propuesta por Cantón y Cortés (1998), que agrupa estas consecuencias en cinco bloques: trastornos del vínculo afectivo entre la figura de apego y el hijo, problemas de conducta, retrasos en el desarrollo cognitivo y en el rendimiento académico, déficits en la comunicación y problemas en la cognición social.
A. Trastornos del vínculo afectivo entre figura de apego e hijo.
Los niños que han sido y son maltratados por sus cuidadores próximos durante el período de consolidación del vínculo afectivo, no logran la seguridad ambiental y emocional que necesitan de ellos, desarrollando por tanto un tipo de apego inseguro. Si la incidencia del tipo de apego inseguro es del 30 % en la población normal, en la población de niños maltratados se incrementa en un 70-100 % (Cantón y Cortés, 1998). Este tipo de apego inseguro se caracteriza por los siguientes rasgos: escasa exploración del entorno, intensa o nula reacción de angustia por la separación, respuesta ambivalente durante el reencuentro (o bien buscan la proximidad y el contacto con la madre, o bien muestran oposición hacia ella), etc.
No obstante, existe un nuevo tipo de apego que en los últimos años se ha considerado típico de los niños maltratados. Es el denominado apego tipo D (desorganizado), por el cual los niños reaccionan en sus reencuentros con la madre de una forma desorganizada, sin una estrategia clara para tratar con la figura de apego. Según algunos autores (Main y Hesse, 1990), este apego desorganizado parece producirse por la activación simultánea de dos sistemas conductuales (el del miedo y el de la necesidad de calor), lo cual provoca tanto conductas de evitación como de búsqueda de apoyo ansioso (combinación de las dos variantes del apego inseguro).
B. Problemas de conducta.
Según diferentes estudios (Cantón y Cortés, 1998; Patró y Limiñana, 2005), estos son algunos de los problemas de conducta que presentan los niños maltratados o expuestos a violencia doméstica: adoptan patrones de conducta similares a los de sus padres, es decir, de agresión instrumental, destinada a obtener algo, poseen escasas habilidades sociales o incapacidad para resolver problemas de interacción social, presentan aislamiento social, retraimiento, iniciando menos intentos de interacción con los iguales y siendo rechazados con mayor probabilidad, reaccionan inadecuadamente ante situaciones de estrés de sus iguales, etc. No obstante, en esta área cabe destacar algún efecto diferencial en función del tipo de maltrato. Así, parecen ser los niños que han sido maltratados físicamente, aquellos que tienden a presentar este tipo de problemas de conducta, en especial, agresivas y hostiles hacia los demás, mientras que por ejemplo, los niños que han sufrido abuso sexual no destacan en este tipo de problemas (Margolin y Gordis, 2000).
C. Retrasos en el desarrollo cognitivo y rendimiento académico
El rendimiento académico o adaptación escolar de los niños maltratados también resulta un área importante, ya que el contexto escolar, a través de la interacción con iguales y a través del proceso de enseñanza/aprendizaje, puede ser en estos casos, una especie de “normalizador” de las diferencias que presenta esta población. No obstante, según la mayoría de los estudios, los niños maltratados se encontrarían hasta dos años por debajo de la media en capacidades verbales y en matemáticas, presentando más posibilidades de absentismo escolar, de asistir a clases de educación especial, de repetir curso, de obtener suspensos, etc. (Cantón y Cortés, 1998). Si atendemos al tipo de maltrato, los niños que han sufrido negligencia, explotación laboral o corrupción, tienden a presentar un bajo rendimiento académico (quizás por la falta de estimulación), mientras que los niños que han sido maltratados físicamente, es más probable que sea la indisciplina o la disruptividad escolar los problemas más destacables (Margolin y Gordis, 2000; 2004).
D. Déficits en la comunicación
Relacionado con el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico, se encuentra el lenguaje de los niños maltratados. El habla de estos niños se caracteriza por la redundancia, la pobreza de contenido, y la dificultad para expresar conceptos abstractos, ya que su conversación se restringe al presente inmediato. Asimismo, estos niños realizan menos afirmaciones sobre sus propias actividades, sobre sus estados internos (emociones, deseos), y sobre los afectos negativos (odio, disgusto, etc.), (Cantón y Cortés, 1998). Algunos trabajos parecen apoyar la afirmación de que las mayores dificultades en el lenguaje las presentan los niños en situación de abandono y maltrato emocional (frente al resto de tipos de maltrato), (Moreno, 2005). No obstante, según señala Cerezo (1995), estas diferencias comunicativas entre niños maltratados y no maltratados podrían no ser específicas del maltrato, ya que otras variables como las características lingüísticas maternas, el estatus socioeconómico, etc. también se presentan al tiempo, haciendo difícil el análisis del papel diferencial de cada uno.
E. Problemas en la cognición social
La experiencia de maltrato va a marcar totalmente la percepción que los niños maltratados poseen de sí mismos, de los demás, así como de las relaciones entre ambos, en definitiva, del mundo social. Por ejemplo, según Cerezo (1995), los niños maltratados presentan dificultades para interpretar bien la conducta y las intenciones de los demás, así como escasas conductas de empatía y prosociales (ya que sus padres tampoco les han ofrecido un buen modelo). Además, exhiben una baja capacidad para expresar y reconocer emociones básicas, como la felicidad o la tristeza (Pollak, Cicchetti, Hornung y Reed, 2000), pero son especialmente sensibles a emociones relacionadas con el maltrato, como la ira, detectándola mucho antes que los niños controles (Pollak y Sinha, 2002). Para Margolin y Gordis (2000), estas dificultades para la empatía, el reconocimiento emocional y una tendencia hacia las emociones negativas, marcan especialmente la cognición social de los sujetos víctima de maltrato físico.
Todos estos efectos en las áreas comentadas, pueden modularse todavía más en función de una serie de variables recogidas por Muela (2008), que parecen ser importantes a la hora de determinar las consecuencias del maltrato:
- La edad del menor o estadio del desarrollo en que se encuentre
- La duración/frecuencia/cronicidad del maltrato
- La severidad del mismo
- El tipo/s de maltrato
- La relación existente entre agresor y menor
- Las separaciones de las figuras de apego
- Las interacciones entre las dimensiones anteriores
Al hablar de las consecuencias psicológicas más graves del maltrato infantil, parece imprescindible hablar del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). No obstante, diversos autores (Terr, 1991; Margolin y Gordis, 2004; Cohen y Scheeringa, 2009) señalan cómo la mayoría de menores no reúne criterios para diagnosticar este trastorno, convirtiéndose la labor diagnóstica en todo un desafío. El enfoque en estos casos sería el de recoger todos aquellos síntomas más frecuentes presentes en los menores (Figura 1).
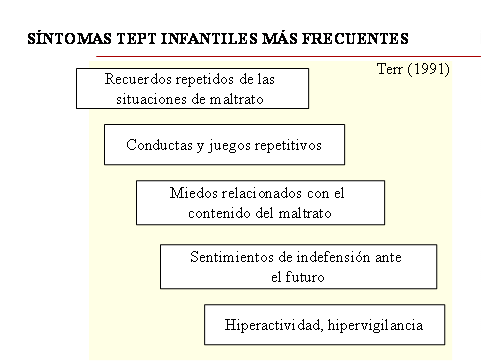
Figura 1: Síntomas infantiles más frecuentes del Trastorno de Estrés Postraumático.
1) Recuerdos percibidos repetidamente o fuertemente visualizados: De todas las percepciones reiteradas, la más frecuente es la revisualización, incluso aunque la experiencia original no sea visual. Esta revisualización se puede expresar a través de dibujos, juegos, etc.
2) Conductas repetitivas: Se trata de manifestaciones frecuentes del acontecimiento y de sus consecuencias. El objetivo de la repetición parece ser un intento frustrado de integrar el trauma en su vida, de darle explicación. Esta característica es frecuente en niños que no tienen memoria verbal, por ejemplo, en aquellos menores victimizados antes de los 12 meses. En realidad, los niños no son conscientes de que sus conductas y respuestas físicas repiten alguna parte del set original del pensamiento o respuestas de emergencia, por ello, es mejor utilizar otras fuentes distintas al autoinforme (por ejemplo, los padres).
3) Miedos relacionados con el contenido del trauma: Esta característica podría ser fácilmente confundida con los miedos evolutivos presentes en la mayoría de los niños, sino fuera por su nivel de especificidad y su duración. Es decir, los miedos relacionados con el trauma no son miedos globales (como el miedo a los perros), sino específicos (miedo a los perros Doberman, si este fue el causante de alguna agresión). Asimismo, los derivados de traumas continúan a lo largo de la vida ya que no son fruto de una etapa evolutiva.
4) Cambios en las actitudes sobre las personas, y aspectos de la vida y el futuro: existe una sensación de futuro gravemente limitada en el menor (lo cual contrasta con las ideas de futuro ilimitado que presentan normalmente los jóvenes). Asimismo, es frecuente el reconocimiento de una profunda vulnerabilidad en todos los seres humanos, especialmente en sí mismos: “vivo el día a día, puedo morir mañana mismo”, “no sé lo que ocurrirá en mi vida”, no se puede confiar en la policía”,o “no puedes contar con nadie para protegerte”.
Amorós, Palacios, Fuentes, León y Mesas (2003) todavía añaden un quinto cuadro de síntomas frecuentes en los menores: la activación excesiva, los problemas de concentración y la hiperactividad e hipervigilancia, procedentes de respuestas inicialmente funcionales ante las agresiones, pero que se tornan problemáticas cuando se mantienen y cronifican. Como puede comprobarse, queda fuera una característica freudiana clásica del trauma: los sueños traumáticos. Aunque son muy importantes, no es fácil encontrarlos en niños por debajo de los 5 años.
Profundizando todavía más en la relación entre victimización infantil y TEPT, la concepción más habitual del TEPT se refiere a traumas puntuales (desastres, violaciones, combates, etc.), pero no a traumas crónicos ni prolongados, y además, no contempla la heterogeneidad de síntomas, hecho que en los menores puede ser todavía más acusado. Es por ello que Terr (1991), una de las principales investigadoras de la victimización infantil, distingue entre traumas infantiles tipo 1 y tipo 2. La diferencia entre ambos consiste básicamente en que en el primer caso (tipo 1), existe un acontecimiento único, sorpresivo e impredecible, que activa síntomas principalmente de “reexperiencia del trauma”, mientras que en el segundo caso (tipo 2), existe un estresor crónico, mantenido, que activa síntomas predominantemente de evitación y anestesia emocional. En este último tipo, la gama de síntomas es frecuentemente mucho más compleja, y más grave, con alteraciones profundas en las relaciones y en la identidad (Figura 2).
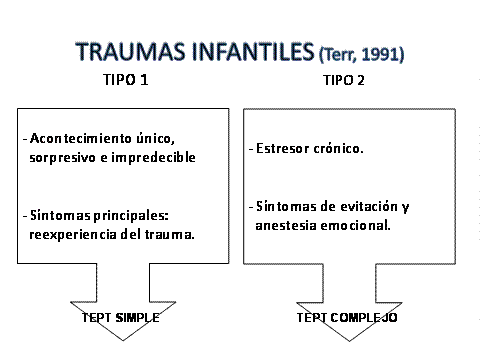
Figura 2: Tipología de traumas infantiles según Terr (1991)
El trauma tipo I presenta unas características especiales, que lo diferencian: recuerdos completos y detallados del episodio traumático, búsqueda de razones y reelaboraciones retrospectivas (“¿por qué yo?”), así como alucinaciones o distorsiones temporales, que aparecen al poco tiempo del acontecimiento, y pueden durar hasta un año después.
Por su parte, en el trauma tipo II, las características diferenciales revisten mayor gravedad: negación generalizada, auto-anestesia, represión, disociación, auto-hipnosis, identificación con el agresor, agresión contra sí mismo, etc. Véanse dos ejemplos a continuación, de sintomatología trauma tipo II, en dos víctimas de malos tratos reiterados y crónicos. El primero de ellos pertenece a una antigua niña soldado en Uganda, China Keitetsi, y narra una automutilación, con la cual parece pretender (inconscientemente) anestesiar el dolor emocional que sufre a través de la experimentación de dolor físico:
“…me senté en el huerto a reflexionar sobre mis dificultades en casa. Me sentí triste y no tenía el menor deseo de regresar. Paseando los ojos por el terreno vi un machete. Lo cogí y mientras lo contemplaba noté una especie de velo rojo que me nublaba la vista. De pronto apoyé el pulgar en un tocón de madera y con el machete le hice un corte por la mitad. Cuando abrí los ojos vi una falange colgando y que sangraba mucho” (Keitetsi, 2005)
El segundo ejemplo se encuentra recogido en Herman (2004), y narra la experiencia de disociación de una víctima de abuso sexual infantil intrafamiliar, ya adulta:
“Desenrosco la cabeza de mi cuerpo como si fuera la tapa de un tarro. A partir de ahí, tenía dos yoes: la niña que sabe, con un cuerpo culpable poseído por papá, y la niña que no se atreve a saber más”.
A pesar de todas las consecuencias psicológicas expuestas hasta ahora, nos gustaría destacar que no todos los sujetos maltratados van a presentar huellas emocionales, sociales y cognitivas posteriores. Además, no todos ellos van a continuar aplicando un modelo relacional de maltrato con sus iguales, familias o conocidos. El conocido concepto de “transmisión intergeneracional del maltrato” (Steele y Pollock, 1968), se refiere precisamente a la continuidad del maltrato a través de las distintas generaciones (niños maltratados que se convertirán en adultos maltratadores), y afortunadamente, no resulta totalmente cierto. Propuesto inicialmente como hipótesis explicativa del maltrato infantil, sin embargo, no presenta el apoyo empírico suficiente. Si nos atenemos a los datos procedentes de la investigación, los distintos autores (ver Palacios et al. 1998) parecen ponerse de acuerdo en que únicamente un 30-40 % de los menores maltratados es probable que reproduzcan los mismos patrones violentos de conducta que utilizaron con ellos mismos.
A favor de la idea de romper con el ciclo de violencia, y en contra del determinismo, encontramos el estudio de la resiliencia infantil que ha emergido como tema de actualidad (Cyrulnik, 2002; Rutter, 2002; Rodrigo, Camacho, Máiquez, Byrne y Benito, 2009). El término de resiliencia, originariamente proviene de la mecánica, y se utiliza para indicar el índice de resistencia al choque de un material. En su vertiente psicológica equivale a resistencia ante el sufrimiento, refiriéndose tanto a esta capacidad, como a la capacidad de regeneración psíquica. A pesar de la juventud de la investigación en torno a este tema, Herman (2004) recoge los tres principales factores que parecen encontrarse asociados a esta capacidad de regeneración, y por lo tanto, a la no exposición a un trastorno por estrés postraumático: la puesta en marcha de estrategias de adaptación activas (por ejemplo, no quedarse bloqueado, la resistencia activa acompañada de emociones de enfado, ira, etc.), la alta sociabilidad, y un locus de control interno. La resiliencia psicológica en este caso nos estaría indicando las diferencias individuales en la respuesta al sufrimiento, así como la amplia heterogeneidad y especificidad en el resultado.
Otras propuestas desde la psicología positiva (Vera, Carbelo y Vecina, 2006), van más allá del concepto de ausencia de trastorno, y resiliencia, llegando hasta la reacción más adaptativa: el crecimiento postraumático. Este crecimiento postraumático implica la presencia de emociones positivas incluso en contextos de adversidad, así como sus potenciales efectos beneficiosos. Entre ellos, los cambios en uno mismo (aumento de confianza en las propias capacidades para afrontar otros posibles traumas), los cambios en las relaciones interpersonales (“ahora sé en quien puedo confiar”), y por último, los cambios en la espiritualidad y en la filosofía de vida. Posteriores desarrollos en el campo de la victimología infantil deberían incluir ambos conceptos, la resiliencia y el crecimiento postraumático de menores victimizados.
Albarrán, A. J. (1993). Psicología forense y victimología. En J. Urra y B. Vazquez, (Comps.), Manual de psicología forense (p. 85-118). Madrid: Siglo XXI de España.
Amorós, P.; Palacios, J.; Fuentes, N.; León, E. y Mesas, A. (2003). Familias canguro: Una experiencia de protección a la infancia. Barcelona: Fundació La Caixa.
Cantón, J. y Cortés, M. R. (1998). Malos tratos y abuso sexual infantil. Madrid: Siglo XXI de España.
Cerezo, M. A. (1995). El impacto psicológico del maltrato: primera infancia y edad escolar. Infancia y Aprendizaje, 71, 135-157.
Cohen, J. A. y Scheeringa, M. S. (2009). Post-traumatic stress disorder diagnosis in children: challenges and promises. Dialogues in Clinical Neuroscience, 11, 91-99.
C.O.P. (1998). Psicología Jurídica. En Perfiles profesionales del psicólogo. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos.
Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: Una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa.
deMause, Ll. (1974). La evolución de la infancia. En Ll. deMause (Ed.), Historia de la infancia (pp.15-92). Madrid: Alianza, 1982.
Finkelhor, D. y Dziuba-Leatherman, J. (1994). Children as victims of violence: A national survey. Pediatrics, 94, 413-420.
Finkelhor, D., y Hashima, P. (2001). The victimization of children and youth: A comprehensive overview. In S. O. White (Ed.), Handbook of youth and justice (pp. 49-78). New York: Kluwer Academic/Plenum.
Finkelhor, D., Ormrod, R. K. y Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse and Neglect, 31, 7-26.
Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Madrid: Espasa.
Keitetsi, Ch. (2005). Mi vida de niña soldado. Madrid: Maeva.
Landrove, G. (1990). Victimología.
Valencia: Tirant Lo Blanch.
Main, M. y Hesse, E. (1990). Parent´s unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? En M. Greenberg, D. Cichetti y M. Cummings (comps.), Attachment in the preschool years (pp. 161-184). Chicago: University of Chicago Press.
Margolin, G. y Gordis, E. B. (2000). The effects of family and community violence on children. Annual Review of Psychology, 51, 445-479.
Margolin, G. y Gordis, E. B. (2004). Children´s exposure to violence in the family and community. Current Directions in Psychological Science, 13(4), 152-155.
Moreno, J. M. (2005). Estudio sobre las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje. Anales de Psicología, 21, 224-230.
Muela, A. (2008). Hacia un sistema de clasificación nosológico de maltrato infantil Anales de Psicología, 24, 77-87.
Palacios, J. (1995). Los datos del maltrato infantil en España: una visión de conjunto. Infancia y Aprendizaje, 69-75.
Palacios, J.; Jiménez, J.; Oliva, A. y Saldaña, D. (1998). Malos tratos a los niños en la familia. En M. J. Rodrigo y J. Palacios (Coords.), Familia y desarrollo humano (pp. 399-421). Madrid: Alianza.
Patró, R. y Limiñana, R. M. (2005). Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. Anales de Psicología, 21, 11-17.
Pollak, S. D.; Cicchetti, D.; Hornung, K. y Reed, A. (2000). Recognizing emotion in faces: Developmental effects of child abuse and neglect. Developmental Psychology, 36, 679-688.
Pollak, S. D. y Sinha, P. (2002). Effects of early experience on children's recognition of facial displays of emotion. Developmental Psychology, 38, 784-791.
Rodrigo, M. J.; Camacho, J.; Máiquez, M. L.; Byrne, S. y Benito, J. M. (2009). Factores que influyen en el pronóstico de recuperación de las familias en riesgo psicosocial: el papel de la resiliencia del menor. Psicothema, 21, 90-96.
Rutter, M. (2002). Nature, nurture, and development: from evangelism through science toward policy and practice. Child Development, 73, 1, 1-21.
Saldaña, D.; Jiménez, J. y Oliva, A. (1995). El maltrato infantil en España: un estudio a través de los expedientes de menores. Infancia y Aprendizaje, 71, 59-68.
Soria, M. A. (1993). Desarrollo histórico de la victimología. En M. A. Soria, (Comp.), La víctima: Entre la justicia y la delincuencia (p. 13-30). Barcelona: PPU.
Steele, B. F. y Pollock, C. B. (1968). A psychiatric study of parents who abuse infants and small children. En R. E. Helfer y C. H. Kempe (Eds.), The battered child (pp. 103-147). Chicago: University of Chicago Press.