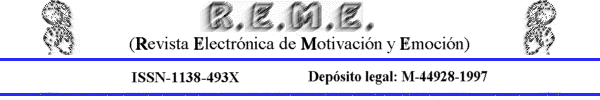
VOLUMEN: VI NÚMERO: 14-15
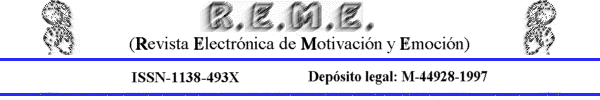
VOLUMEN: VI NÚMERO:
14-15
EL PARADIGMA DE PRIMING AFECTIVO: UNA REVISIÓN
Universidad de Murcia
La primera investigación sobre priming afectivo fue la desarrollada por Fazio, Sanbonmatsu, Powell y Kardes en 1986. Motivados por el estudio de las actitudes, estos autores postularon que las actitudes pueden ser conceptualizadas en la memoria semántica como objetos de evaluación esto es, como objetos que tienen una valencia afectiva, y que poseen una serie de asociaciones más o menos intensas con otros objetos de evaluación cuya valencia afectiva es similar. Así, concluyeron que, de la misma manera que existe un efecto de priming entre los conceptos de la memoria semántica, podría existir efecto de priming semejante para las actitudes y que, en consecuencia, si se presenta un objeto de actitud como un prime, éste podría activar cualquier objeto de actitud que tenga una valencia idéntica o muy similar.
Para evidenciar estos postulados, Fazio et al. (1986) desarrollaron un paradigma experimental prácticamente idéntico al de priming semántico salvo en dos excepciones: a) que la tarea que el sujeto debía realizar no era la típica de decisión léxica o de nominación (naming), sino una tarea de connotación de adjetivos, esto es, una tarea de decisión evaluativa; b) y que la manipulación experimental básica no era la relación semántica entre el prime y el target, sino la congruencia afectiva entre ambos. El procedimiento utilizado fue el siguiente: en cada ensayo se presentaba un adjetivo con carga emocional, y el sujeto debía categorizar esta palabra target como positiva o negativa lo más rápidamente posible. Antes de cada target, y de forma muy breve, (ej., con SOA = 300 ms), aparecía una palabra prime también con carga afectiva que, además, no estaba semánticamente relacionada con la palabra target. Los resultados revelaron que los tiempos de reacción a los targets positivos eran más cortos cuando seguían a una palabra prime positiva que cuando el prime era negativo, mientras que los tiempos de reacción a los targets negativos eran más cortos cuando eran precedidos por un prime negativo en comparación con uno positivo. Dicho patrón de resultados recibió el nombre de congruencia afectiva, y el procedimiento experimental por el que se manipulaba dicha congruencia entre prime y target ha sido denominado priming afectivo. Dicha acepción ha sido desde entonces ampliamente utilizada (ver Fazio, 2001; Klauer, 1998; Klauer y Musch, 2003), si bien en ocasiones se utilizan las acepciones de priming emocional (Dykman, 1997; Foreman, Dower y Hill, 1997; Hoeschel, e Irle, 2001; Schneider y Sachse, 2001; Weisbrod, Trage, hill, Sattler, Maier, Kiefer, Grothe y Spitzer, 1999), e incluso en ocasiones priming de la evaluación (Wentura, 2002).
La breve descripción realizada del estudio de Fazio et al. (1986) describe cuáles son los aspectos más importantes que caracterizan al paradigma de priming afectivo desde un punto de vista metodológico. En primer lugar, que tanto los primes como los targets se caracterizan por estar polarizados afectivamente, esto es, por tener una valencia claramente positiva o negativa. En segundo lugar, que la variable independiente básica y que define al paradigma es la denominada congruencia afectiva entre el prime y el target
[1]
. Y, finalmente, que el intervalo temporal existente entre la aparición del prime y la aparición del target (SOA) debe ser breve, en concreto de 300 ms o menos (para una descripción más detalladas sobre cuestiones metodológicas, véase García-Sevilla, en prensa).
Desde el estudio inicial de Fazio et al. (1986), los efectos de congruencia afectiva en la tarea de decisión evaluativa han sido replicados numerosas veces y se han observado de forma consistente utilizando estímulos primes tan diversos como expresiones faciales (Kemps, Erauw y Zandierendonck, 1996; Murphy y Zajonc, 1993), dibujos (Fazio, Jackson, Dunton y Williams, 1995; Giner-Sorolla, García y Bargh, 1999; Hermans, De Houwer y Eelen, 1994), palabras con significado (Bargh, Chaiken, Govender y Pratto, 1992; Hermans, De Houwer y Eelen, 1994; Klauer, Robnagel y Musch, 1997), palabras sin sentido para las que el significado afectivo estaba recientemente aprendido (De Houwer, Hermans y Eelen, 1998), e incluso usando modalidades de estímulos distintas (Hermans, Baeyens y Eelen, 1998). Y es por ello que el paradigma de priming afectivo se ha convertido en una herramienta importante en la investigación del procesamiento evaluativo
[2]
, especialmente, para evidenciar la importancia que tiene la dimensión evaluativa de los estímulos, así como el carácter automático de dicha evaluación. Es una estrategia metodológica que ha sido utilizada, además, en ámbitos muy diversos de la psicología. Por ejemplo, ha sido aplicado al estudio automático de los procesos de evaluación en la cognición social tales como los estereotipos (Dovidio, Evans y Tyler, 1986; Fazio, Jackson, Dunton y Williams, 1995; Greenwald y Banaji, 1985; Perdue y Gurtman, 1990; Wittenbrink, Charles y Park, 2001) y el favoritismo en el grupo (Otten y Wentura, 1999; Perdue, Dovidio, Gurtman y Tyler, 1990). Desde el ámbito de la psicología clínica y de la salud, el paradigma se ha aplicado a poblaciones específicas como sujetos ansiosos (Dalgleish, Cameron, Power y Bond, 1995; Mayer y Merakelbach, 1999; Schneider y Sachse, 2001), depresivos (Dykman 1997; Power, Cameron y Dalgleish, 1996; Weisbrod, Trage, Hill, Sattler, Maier, Kiefer, Grothe y Spitzer, 1999), sujetos que sufren Alzheimer (Padoran, Versace, Thomas-Antrion y Laurent, 2002), esquizofrénicos (Hoeschel, 2001), e incluso sujetos que han sido sometidos a un proceso de anestesia general (Kerssens, Swijnenburg, Klein, van der Woerd y Bonke, 2001).
No obstante, los efectos de priming afectivo no siempre son tan consistentes (De Houwer, Hermans y Eelen, 1998; Klauer, Robnagel y Musch, 1995; Klauer y Musch, 2001; Spruyt, Hermans, De Houwer y Eelen, 2002). En primer lugar, porque existen una serie de variables que modulan el tamaño de los efectos de congruencia afectiva (moderadores potenciales, en palabras de Fazio, 2001); y en segundo lugar, porque los resultados obtenidos en la gran cantidad de investigaciones desarrolladas con este paradigma también han dado lugar a resultados controvertidos y a temas de discusión que aún no han sido resueltos. Es lo que ocurre a la hora de explicar, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que subyacen al efecto de priming afectivo (Fazio, 2001; Klauer, 1998; Spruyt, Hermans, de Houwer y Eelen, 2002), o si los efectos de congruencia afectiva se basan más en un proceso de facilitación o inhibición (Hermans, 1996).
A continuación vamos a detenernos más detenidamente en todos estos aspectos, intentando ofrecer una panorámica general del estado actual de los temas planteados.
El procesamiento cognitivo del priming afectivo como evidencia de la evaluación automática del estímulo.
Hasta aproximadamente los años 80, los modelos de afecto consideraban que la formación y manifestación de grupos y preferencias dependen y son resultado de una importante actividad cognitiva previa que incluye la identificación y el análisis de las características del estímulo, la consideración de sus aspectos positivos y negativos, etc. Sin embargo, desde que Zajonc (1980; Murphy y Zajonc, 1993) elaborara la denominada hipótesis de la primacía del afecto, según la cual el afecto y la cognición son dos sistemas parcialmente independientes, que “las preferencias no necesitan inferencias”, y que los estímulos pueden desencadenar inevitablemente una reacción afectiva rápida, con un mínimo de procesamiento por parte del estímulo, e independiente de operaciones cognitivas elaboradas, la automaticidad de la respuesta evaluativa ha sido asumida por la gran mayoría de las investigaciones actuales. De hecho, es uno de los principios básicos de las teorías de la evaluación general de las emociones (Lazarus, 1991; Orthony, Clore y Collins, 1988), las teorías cognitivos-representacionales de la emoción (Öhman, 1987, 1988, 2002; Vuilleumier, Armony, Driver y Dolan, 2001), así como de diversos autores que provienen del campo de la psicología del aprendizaje (Martin y Levey, 1978), de la psicología social (Bargh, 1996; Zajonc, 1980), o de las Neurociencias (Capcioppo, Bernston y Klein, 1992; Morris, Friston, Buchel, Frith, Young, Calder y Dolan, 1998; Whalen, Rauch, Etcoff, McInerney, Lee y Jenike, 1998).
Pero, ¿cuáles son las características de un proceso automático que supuestamente describen la respuesta evaluativa? Puesto que los criterios que diferencian un proceso automático de otro controlado son diversos –atención, esfuerzo, control, rapidez, conciencia, etc-, cada autor ha puesto el énfasis en uno o varios de estos criterios. Para Martin y Levey (1978), por ejemplo, la denominada por ellos respuesta de evaluación se caracteriza por producirse de forma inmediata, sin esfuerzo, sin conciencia y sin la interferencia de procesos cognitivos superiores. Por su parte, Zajonc (1980), ha enfatizado su espontaneidad y su posible primacía antes del análisis cognitivo del estímulo. Bargh (1989, 1994), al igual que Pratto (1994), argumenta que el procesamiento evaluativo de los estímulos ocurre de forma incondicional y sin que se asigne atención focalizada; Öhman (1987, 1988, 2002) afirma que la evaluación automática del estímulo se procesa en paralelo, tiene lugar en los primeros estadios del procesamiento de la información, y es rápida, sin intención, eficiente, y ocurre fuera de la conciencia. Por último, el modelo de Fazio (1989) asume, al igual que Zajonc, que la respuesta evaluativa es, fundamentalmente, automática y rápida. Pues bien, es especialmente a finales de la década de los 80 y a lo largo de la década de los 90 cuando se desarrolla todo un conjunto de trabajos cuyo objetivo es evidenciar empíricamente la supuesta automaticidad de la respuesta afectiva. Para ello, emergieron diversos paradigmas experimentales como el efecto Simon (De Houwer y Eeelen, 1998; De Houwer, Crombez, Baeyens y Hermans, 200; Tipples, 2001), el paradigma Stroop (McKenna y Sharma, 1995) o el paradigma de priming afectivo. En el caso concreto del paradigma que nos ocupa del paradigma de priming afectivo sirve especialmente para evidenciar la automaticidad de la respuesta evaluativa del prime. En concreto, se ha considerado que la respuesta evaluativa del prime es, ante todo, un proceso de actuación rápido (Fazio et al., 1986; Hermans, de Houwer y Eeelen, 1984; Hermans et al., 2001; Klauer, Roßnagel y Musch, 1997), que no depende de la identificación consciente del prime (Draine y Greenwald, 1998) ni de la presencia de una cantidad importante de recursos de procesamiento (Hermans, Crombez y Eelen, 2000), y que se puede producir sin intención, esto es, sin una meta evaluativa explícita (Bargh et al., 1996; Hermans et al., 1994).
Son muchos los autores que consideran que la respuesta evaluativa al prime se produce con gran rapidez y que decae rápidamente. La manera más típica de evidenciar empíricamente este supuesto es manipular el SOA, esto es, el intervalo temporal existente entre la aparición del prime y la aparición del target. El supuesto general es que los efectos de priming son automáticos si ocurren con SOAs cortos, y que con SOAs más largos entran en juego los factores estratégicos y atencionales. De forma más específica, se ha argumentado que el SOA de 300 ms. es un intervalo demasiado breve como para permitir a los participantes desarrollar una expectativa activa o estrategias de respuesta conscientes, porque tales expectativas conscientes y flexibles podría requerir al menos 500 ms para desarrollar e influir en las respuestas en las tareas de priming (Fazio et al., 1986). De ahí que si la presentación de un prime influye en el tiempo de reacción al target aun con SOAs tan cortos como de 300 ms, sólo puede ser atribuido a una activación automática y sin intención de la actitud correspondiente (Bargh et al., 1992). Pues bien, los efectos del SOA han sido analizados desde las primeras investigaciones sobre priming afectivo. Precisamente Fazio et al. (1986, expto 2) manipularon dos valores de SOA, uno corto -300 ms- y otro largo -1000 ms-. Estos autores encontraron claros efectos de priming afectivo tan solo cuando el intervalo temporal era de 300 ms., y sin embargo, no hallaron tales efectos con SOAs largos. Desde entonces, han sido muy numerosas las investigaciones que han manipulado estos dos valores de SOA, y los resultados han sido casi siempre totalmente consistentes con los obtenidos por el estudio original de Fazio et al. (1986) (De Houwer, Hermans y Eelen, 1998; Hermans, De Houwer y Eelen, 1994). Algunas investigaciones incluso se han interesado por manipular más valores de SOA de los hasta ahora típicamente utilizados (Hermans, de Houwer y Eelen, 2001; Klauer, Robnagel y Musch, 1997). ofreciendo un análisis más detallado del curso temporal del efecto de priming afectivo. Los resultados más globales al respecto parecen indicar que con valores de SOA negativo, en el que el target se presenta previamente al prime, al igual que con valores de SOA largos -superiores incluso a 1000 ms (ej., 1200 ms)-, no se obtienen efectos de priming afectivo, mientras que con valores inferiores a 300 ms, por ejemplo, 0 y 150 ms, sí se obtiene un claro efecto de priming afectivo. Dichos resultados siguen, pues, apoyando la rapidez del procesamiento evaluativo del prime.
Otro supuesto de las teorías de la automaticidad es que el procesamiento automático apenas consume recursos y se produce sin esfuerzo. Una forma de operacionalizar este supuesto ha sido examinar los efectos de priming afectivo en condiciones con y sin carga concurrente, esto es, en situaciones de doble tarea. Pero a diferencia de la variable anteriormente considerada –SOA-, que ha sido manipulada y/o controlada en la mayoría de los estudios sobre priming afectivo, esta variable apenas ha sido estudiada de forma sistemática, a pesar de que el esfuerzo es uno de los criterios más clarificadores a la hora de adscribir un proceso como automático o controlado. Nosotros tan sólo conocemos el estudio de Hermans et al. (1996), quienes usaron como tarea concurrente la de recordar y articular continuamente un pequeño conjunto de dígitos. Los hallazgos de estos autores fueron especialmente significativos, ya que en el primero de sus experimentos no hallaron efectos de priming afectivo con o sin la presencia de una tarea concurrente; y en sus dos siguientes experimentos, los efectos de priming afectivo no disminuyeron en ningún momento bajo la condición de carga concurrente. Nuevamente, estos resultados parecen apoyar la hipótesis de la supuesta automaticidad del procesamiento del prime.
Un tercer criterio para analizar la supuesta automaticidad del procesamiento de un estímulo es el de la conciencia. Partiendo de que el procesamiento automático es de naturaleza inconsciente, el paradigma de priming afectivo ha analizado si el efecto de congruencia afectiva se produce en situaciones en las que el sujeto no es consciente de la presencia del prime. Para ello, se han presentado los primes subliminalmente
[3]
. Pues bien, la práctica totalidad de los estudios de priming afectivo subliminal (Draine y Greenwald, 1998; Greenwald, Draine y Abrams, 1996; Hermans, 1996; Kersens, Swijnenburg, Klein, van der Woerd y Bonke, 2001; Klinger et al., 2000; Klinger, Burton y Shane, 2000; Murphy, Monahan y Zajonc, 1995; Murphy y Zajonc, 1993; Perdue y Guttman, 1990; Winkielman, Zajonc y Schwarz, 1997; Wittenbrink, Judd y Park, 1997) evidencian que los estímulos prime influyen en la decisión del target incluso cuando aquél es presentado subliminalmente y los sujetos informan de no haber sido conscientes de haber visto algo previo a la presentación del target.
Por lo que respecta al criterio de inevitabilidad o intencionalidad (control), este criterio se ha analizado experimentalmente manipulando las instrucciones –y por lo tanto las estrategias que el sujeto puede desarrollar- de la tarea; más en concreto, manipulando tanto las instrucciones sobre el tipo de procesamiento que ha de recibir el prime, así como las instrucciones dadas al sujeto con respecto al procesamiento que ha de recibir el target.
Con respecto al primero de los casos, la mayoría de las investigaciones que utilizan el paradigma de priming no especifican al sujeto ninguna tarea para ejecutar con respecto a los primes. Utilizar este procedimiento en tareas de priming afectivo es en principio ventajoso, puesto que se supone que es más probable que el tipo de procesamiento realizado sobre el prime sea precisamente de naturaleza evaluativa. Sin embargo, diversas investigaciones han seguido un procedimiento experimental diferente y han instruido al sujeto para realizar algún tipo de tarea con respecto al prime con el fin de impedir que el sujeto se centre en el procesamiento evaluativo de éste. Las tareas pueden ser tan diversas como evocar y recitar el prime en voz baja al final de cada ensayo (como en Fazio et al., 1986), o memorizar los primes para ejecutar una tarea de detección posterior (Fazio et al., 1995). Los resultados obtenidos al respecto evidencian que se ha encontrado efectos de congruencia afectiva con independencia de que a los participantes se les instruya o no con para procesar cognitivamente el prime, lo que sugiere que los primes ejercen su influencia mediante un proceso automático no estratégico.
Por lo que se refiere al tipo de tarea que el sujeto tiene que realizar al procesar el target, los efectos de congruencia afectiva se han evidenciado no sólo utilizando la tarea de decisión evaluativa (Bargh et al., 1992; Hermans et al., 1994; Klauer et al., 1997), sino también en tareas de decisión léxica (Hermans, De Houwer, Smeesters y Van den Broek, 1997; Hill y Kemp-Wheeler, 1989), de pronunciación (naming) (Bargh, Chaiken, Raymond y Hymes, 1996; Hermans et al., 1994), u otro tipo de tareas (Klauer y Stern, 1992; Niedenthal, 1990; Perdue, Dovidio, Gurtman y Tayler, 1990), lo que vuelve a sugerir una activación automática, no condicionada e independiente de las metas o tarea utilizada por el sujeto.
Todos los datos descritos hasta ahora parecen evidenciar la automaticidad de la respuesta evaluativa del prime. Sin embargo, el supuesto teórico de la automaticidad de los primes con carga afectiva no siempre es asumido como inamovible (Musch y Klauer, 2001; Spruyt, Hermans, De Houwer y Eelen, 2002). Por ejemplo, hay autores que consideran que, puesto que la rapidez no es uno de los criterios más decisivos a la hora de definir un proceso automático o controlado, los resultados tan consistentes obtenidos manipulando el SOA ofrecen una indicación fuerte pero indirecta de la naturaleza automática del efecto de la activación del prime, por lo que no podrían por lo tanto ser considerados como un indicador general de la automaticidad (Hermans et al., 2001); o que el hecho de que en condiciones de presentación subliminal los tiempos de presentación de los primes sean tan cortos provoca que los SOAs también sean muy breves, por lo que es difícil comparar los datos de estos procedimientos subliminales con los datos de otros estudios supraliminales (Hermans et al., 2001).
Por otra parte, el hecho de que los efectos de priming afectivo no disminuyan bajo condiciones de carga concurrente puede deberse al hecho de que las tareas utilizadas hasta estos momentos no provocan una interferencia estructural con la tarea principal del sujeto. Klauer (1998), por ejemplo, explica los resultados del estudio de Bargh et al. (1996) argumentando que una tarea secundaria como es la de mantener y articular dígitos es una tarea que activa el lazo articulatorio del sistema de memoria, y no tanto el lazo fonológico, especialmente implicado en la tarea de nominación del target en la tarea de priming. Así, pues, en la medida en que las estructuras implicadas no son las mismas, y la cantidad de recursos exigida por cada tarea no es excesiva, no se produce interferencia entre las tareas.
En tercer lugar, si bien hemos indicado que el efecto de priming afectivo también aparece en tareas diferentes a la de decisión evaluativa, dicho efecto tiende a ser más pequeño en este tipo de tareas y a veces no ha sido incluso replicado
[4]
(De Houwer y Hermans, 1999; Franks, Roskos-Ewoldsen, Bilbrey y Roskos-Ewoldsen, 1998; Klauer y Musch, 1998; Klinger et al., 2000); lo que ha llevado a concluir a algunos autores que los efectos de congruencia afectiva parecen ser consistentes sólo cuando la dimensión relevante de la tarea es la evaluativa y que el tipo de meta que el sujeto tiene en la tarea puede ser un factor importante en los efectos de congruencia afectiva (Klauer y Musch, 1999, 2001). De hecho, la afirmación que se hace de que los efectos paradigma Stroop, considerado por numerosos como una piedra angular de la automaticidad (McLeod, 1991) también depende de factores atencionales (Besner y Soltz, 1999; Besner, Soltz y Boutilier, 1997) lleva a algunos autores a concluir que el procesamiento de los primes emocionales no es totalmente automático, sino que requiere algún grado de atención y que los efectos de congruencia afectiva están mediado por efectos estratégicos de la atención focalizada al prime (Klauer et al., 1997; Musch y Klauer, 1997; Pessoa, Kastner y Ungerleider, 2002). En este sentido, existe efectivamente algunas variables moduladoras de los efectos de congruencia afectiva que están relacionados, en mayor o menor medida, con procesos de focalización atencional a los primes. Por ejemplo, manipular la ratio de ensayos afectivamente congruentes vs incongruentes puede ser importante, porque el hecho de que exista una desproporción de dicha ratio podría provocar que el sujeto experimental pudiera usar estratégicamente la valencia del prime como predictor de la valencia del target a la hora de llevar a cabo sus respuestas. Klauer, Rossnagel y Musch (1997), por ejemplo, manipularon entre otras esta variable y han encontrado que cuando existe una desproporción de la ratio de ensayos afectivamente congruentes vs incongruentes (por ejemplo, 75/25) los efectos de congruencia afectiva son más fuertes que cuando existe una proporción de dicha ratio (50/50). Por su parte, la manipulación acerca de la incertidumbre que el sujeto tiene sobre el lugar en el que va a aparecer los primes y los targets también es importante; y de hecho, bajo condiciones de incertidumbre sobre la localización del target –en la que los participantes no son capaces de focalizar su atención en una localización específica y que los recursos del sistema atencional son distribuidos en paralelo por todo el display completo- los efectos de priming efectivo son menores que cuando se conoce previamente la localización del target –situación en la que el foco atencional se estrecha y se concentra solo en una localización del display- (Bargh et al., 92; Fazio et al., 86; Hermans, de Houwer y Eelen, 2001, expto. 3).
Finalmente, Fazio (Fazio, 1989, 2001) pone en entredicho el carácter de incondicionabilidad del procesamiento evaluativo del prime al considerar que dicha respuesta tan sólo se produce de forma automática cuando los objetos de actitud que tienen una alta accesibilidad, esto es, cuando están evaluado con fuerza. Su punto de partida es que las evaluaciones que un sujeto ha realizado de un determinado estímulo (“objeto de actitud”) están almacenadas en la memoria de tal forma que, cuando el sujeto se encuentra de nuevo con el estímulo, esa evaluación almacenada se puede activar, bien espontáneamente y sin esfuerzo consciente alguno, bien mediante un proceso reflexivo, activo y controlado. Fazio considera que una actitud puede ser activada de manera automática si, en la memoria, la asociación entre el objeto de actitud y su evaluación es alta, de tal forma que la fuerza de la asociación se define por un continuo actitud/no actitud, en cuyo extremo más elevado se encuentran las actitudes mejor aprendidas, para las que la fuerza de la asociación es mayor, y cuyo extremo más bajo corresponde a objetos para los cuales no existe una evaluación previamente almacenada en la memoria.
Para evidenciar estos supuestos Fazio et al. (1986) manipularon la fuerza asociativa entre el prime y el target en su investigación. En sus dos primeros experimentos, dicha manipulación se consiguió mediante la selección idiosincrásica de los primes para cada uno de los participantes: en una 1ª fase se realizaba una tarea en la que a los sujetos se les pedía hacer un juicio de malo/bueno para un gran número de objetos lo más rápido y con la mayor precisión posible, de forma que las latencias respuesta sirvieron como medida operacional de la fuerza asociativa -los objetos por los cuales el participante expresaba una actitud más rápidamente eran seleccionados para usarse como primes fuertes, y aquellos para los que la expresión de la actitud era la más lenta eran seleccionados como primes débiles- y, en consecuencia, como base para la selección idiosincrásica del prime. En una 2ª fase, del experimento, se llevaba a cabo un procedimiento estándar de priming afectivo, y los resultados indicaron que cuando la fuerza asociativa entre el prime y el target era fuerte, se obtenían claros efectos de congruencia afectiva que no se evidenciaban cuando la fuerza de la asociación era débil. En un tercer experimento, Fazio et al. (1986) volvieron a manipular la fuerza asociativa entre el prime y el target, pero esta vez los primes eran seleccionados en base a datos normativos. Los resultados nuevamente indicaron que la manipulación experimental de la fuerza asociativa moderaba el efecto de activación automática.
Los resultados obtenidos por Fazio et al. (1986) fueron tan concluyentes que la mayoría de las investigaciones han empleado siempre primes con una gran fuerza asociativa, siendo muy numerosos los estudios que evidencian, directa o indirectamente, que los objetos de actitud con alta accesibilidad captan y reciben mayor atención que los objetos de actitud con baja accesibilidad (Hermans et al., 1994; Roskos-Ewoldsen y Fazio, 1992). No obstante, otros estudios han encontrado efectos de congruencia afectiva incluso cuando la fuerza asociativa de los estímulos no es especialmente alta (Bargh et al., 1992), y en la actualidad todavía. no hay evidencia decisiva sobre si la alta accesibilidad es en verdad una precondición de los efectos de congruencia afectiva. Ahora bien, una opinión generalmente asumida por la mayoría de los investigadores que se han interesado por el análisis sistemático de esta variable (Chaiken y Bargh, 1993; Fazio, 1193, 2001) es la necesidad de una mayor profundización de tipo metodológico y procedimental a la hora de ser utilizada. Fazio (2001), por ejemplo, considera que la selección de un proceso normativo vs. idiosincrásico a la hora de seleccionar los primes puede tener connotaciones importantes a la hora de obtener unos resultados u otros (para una mayor profundización sobre la utilidad de utilizar un procedimiento u otro, véase Campoy, 1998). Y Chaiken y Bargh (1993) afirman que, en aquellos casos en que el método utilizado para medir la fuerza asociativa del estímulo es el idiosincrásico, un factor importante que puede mediatizar los efectos de congruencia afectiva es el tiempo transcurrido o tiempo de demora entre la fase previa de evaluación de la fuerza de asociación del prime y la fase experimental posterior de priming propiamente dicha.
Mecanismos que explican los efectos de congruencia afectiva
A pesar de la notable consistencia de los efectos de congruencia afectiva, no existe una respuesta unitaria a la hora de definir cuáles son los procesos responsables de dicho efecto. ¿Qué es lo que hace que los sujetos respondan más rápidamente a los targets precedidos por primes afectivamente relacionados y respondan más lentamente a los primes afectivamente opuestos? En definitiva, ¿cuál es el proceso por el cual la valencia del prime influye en la decisión del target? Dos han sido las respuestas más dadas a este tema.
Una de ellas toma como punto de referencia el principio de activación propagante automática que explica los efectos de priming semántico. La esencia de estos denominados modelos de red semántica o modelos subordinados (De Houwer et al., 1998) es que los primes facilitan la identificación de los targets afectivamente congruentes por la preactivación de representaciones semánticas relacionadas. Fazio et al. (1986), por ejemplo, asumiendo que todos los conceptos con la misma valencia están asociados en la memoria semántica, postulan que la activación del concepto del prime se propaga a los conceptos con la misma valencia y, en consecuencia, los conceptos afectivamente congruentes tienen un nivel de activación más alto que los conceptos afectivamente incongruentes. En consecuencia, llevará menos tiempo la activación del concepto del target que alcanza un nivel de umbral que es necesario para la identificación y subsiguiente categorización afectiva en el caso de los pares afectivamente congruentes en comparación con los pares prime/target afectivamente incongruentes. Este punto de vista, aceptado durante cierto tiempo, se ha basado en los resultados empíricos de diversos estudios, fundamentalmente aquellos trabajos que utilizan una tarea distinta a la de decisión evaluativa (ej., Bargh et al., 1996, exptos. 1-3; Hermans et al., 1994, 1997, expto. 2)
[5]
. Estos estudios en los que se observa priming afectivo son importantes puesto que evidencian efectos de congruencia afectiva cuando primes y targets tienen la misma valencia, aunque el tipo de respuestas que cada uno de ellos elicita es diferente; a saber, evaluativa en el primer caso, y de pronunciación, de decisión léxica, etc, en el segundo.
Sin embargo, no siempre se han obtenido resultados consistentes con este enfoque; y de hecho son numerosos los trabajos que han fallado al replicar los efectos de priming afectivo en tareas no evaluativas (véase, por ejemplo, Davis, 1998; De Houwer, Hermans y Eelen, 1998; Hermans, 1996, expto. 8; Hermans, Van den Broeck y Eelen, 1998; Klauer, Robnagel y Musch, 1995; Klauer y Musch, 1998, 2001, expto. 4; Rothermund y Wentura, 1998). Davis (1998, expto. 3), por ejemplo, usando tareas de decisión léxica, encontró efectos de priming semántico para las palabras afectivas, pero no mostró evidencia de priming basado en la similitud afectiva. Este tipo de resultados ha llevado a que otros autores propongan la posibilidad de postular un mecanismo alternativo al de la activación propagante para explicar los efectos de priming afectivo. Dicho mecanismo se basa en el fenómeno conocido con el nombre de facilitación y/o competición de respuestas (De Houwer, Hermans, Rothermund y Wentura, 1998; Franks, Roskos-Ewoldsen, Bilbrey y Roskos-Ewoldsen, 1998; Hermans y Eelen, 1996; Klauer, 1998; Klauer et al., 1997; Klauer y Musch, 1999; Klinger et al., 2000; Rothermund y Wentura, 1998; Wentura, 1999, 2000, 2002). Según este enfoque, los primes activan de forma automática ciertos nodos de respuesta, de tal forma que si el target presentado es congruente con el prime, se facilita u determinado tipo de acción puesto que la vía de respuesta ya ha recibido alguna iniciación, y si el target es evaluativamente incongruente entonces la respuesta sugerida por la evaluación asociada con el prime entra en competición y debe ser inhibida con el fin de responder con precisión al target. En definitiva, que la evaluación activada por el prime y la activada por el target, o bien se complementan la una a la otra y, en consecuencia, facilita la respuesta, o entran en conflicto y, en consecuencia, interfiere con la respuesta. Desde este punto de vista, el paradigma de priming afectivo podría ser comparado con tareas como el Stroop más que a un paradigma de priming semántico.
Existe alguna evidencia que favorece fuertemente la explicación del curso de respuesta (Klinger et al., 2000; Musch y Klauer, 1997; Wentura, 1999). Wentura (1999), por ejemplo, basándose en los resultados previos que la literatura ofrece sobre la variante experimental del priming negativo
[6]
.postula que, en una versión de priming afectivo negativo, si el target es congruente con el distractor del ensayo prime, la inhibición que produce la tendencia de respuesta del distractor enlenteceá la respuesta y provocará el llamado efecto de priming negativo. Pues bien, Wentura (1999) ha encontrado evidencia de tal efecto, confirmando así que el fenómeno de competición de respuesta es relevante en la tarea de decisión evaluativa. También los hallazgos de Klinger et al. (2000) son consistentes con este enfoque. Usando el procedimiento experimental denominado ventana de respuesta
[7]
, estos investigadores encontraron priming subliminal en una tarea que requería que los participantes evaluaran los nombres del target muy rápidamente. Los porcentajes de error fueron más altos para los ensayos en los que prime y target eran evaluativamente incongruentes. Sin embargo, este efecto de priming afectivo no ocurría cuando la tarea de los participantes era indicar si el nombre del adjetivo era animado o inanimado.
Los dos estudios mencionados y otros han parecido apoyar más el punto de vista en torno al mecanismo de competición de respuesta. Sin embargo, los resultados recientes de Spruyt et al. (2002) nuevamente parecen ir más en la línea del modelo de activación: Spruyt et al. (2002) argumentan que los estudios que no obtienen priming afectivo utilizando la tarea de pronunciación lo que evidencian en realidad es que tal vez el utilizar estímulos-palabra tanto como primes como targets no sea una estrategia adecuada y sensible en el priming afectivo, y proponen el uso de estímulos-dibujo, que tienen un acceso más rápido y efectivo al sistema semántico que las palabras (Glaser, 1992; Glaser y Glaser, 1989). En línea con esta idea, Giner-Sorolla, García y Bargh (1999) han obtenido efectos de priming afectivo significativo en tareas de pronunciación usando líneas blancas y negras como primes. También Spruyt et al. (2002), interesados por investigar de forma conjunta el procesamiento afectivo tanto de dibujos como de palabras han obtenido efectos significativos de priming afectivo en tareas de pronunciación usando dibujos. Ellos concluyen, pues, que el hecho de que haya priming afectivo significativo en respuestas de pronunciación indica que los dibujos preactivan automáticamente las representaciones de la memoria de los dibujos con la misma valencia, y que un conflicto de respuesta entre la respuesta alternativa que es activada por el prime y la respuesta alternativa que es activada por el target no puede justificar los datos obtenidos.
En definitiva, parece, pues, que hay argumentos a favor y en contra de ambas posturas, y que el tema en torno a qué mecanismos explican los efectos de congruencia afectiva ha dando lugar a una cuestión de debate en los últimos años (véase, por ejemplo, Fazio, 2001; Klauer, 1998; Spruyt et al., 2002). En un intento por integrar ambas posturas, Fazio (2001) argumenta que lo que es importante es que ambos enfoques implican el mismo punto de partida; a saber, que la evaluación asociada con el objeto primado se activa automáticamente a la vez que se presenta el prime. Tal activación, o bien facilita entonces la codificación de los targets afectivamente congruentes de acuerdo con el enfoque de la activación propagante, o bien instiga una tendencia de respuesta inicial de acuerdo con el enfoque de la competición de respuestas. Así pues, la diferencia entre los dos enfoques descansa en lo que sigue a la activación automática de la actitud.
Obviamente, el problema no está resuelto, y se hace necesario seguir investigando en este camino. De hecho, otro tema de estudio sin resolver, directamente relacionado con el campo de estudio que estamos tratando es conocer si los efectos de priming afectivo se basan más en efectos de facilitación o de inhibición (De Houwer, Hermans, Rothermund y Wentura, 1998b; Hermans, Van den Broeck y Eelen, 1998b; Klauer, 1998; para una revisión véase Hermans, 1996). De hecho, hay estudios donde los efectos de inhibición prevalecen sobre los de facilitación (Chaiken y Bargh, 1993; Wentura, 1999), mientras que otros estudios han obtenido efectos de facilitación (Fazio et al., 1986, expto 2; Hermans, De Houwer y Eelen, 1994, expto. 1, 2001, expto 1; Hermans, Crombez y Eelen, 2000), o ambos efectos con casi igual consistencia (Fazio et al., 1986, expto 1; Hermans et al., 1994). En este sentido, uno de los ámbitos donde se ha llevado a cabo un examen más detallado de la contribución de los procesos de facilitación e inhibición ha sido analizándolo con diferentes niveles de SOA. Los resultados obtenidos hasta el momento parecen indicar que, con SOAs cortas, predomina especialmente el efecto de facilitación sobre el de inhibición. Ya Fazio et al. (1986) obtuvieron en el expto. 1 tanto efectos de facilitación para los pares congruentes como de inhibición para los pares incongruentes; y en expto. 2 dominó el efecto de facilitación (recordemos que en este expto se manipuló el SOA con un valor de 300 ms) para los pares congruentes en relación con los neutros, pero no hubo ni facilitación ni inhibición para los pares incongruentes. Por su parte, Hermans, De Houwer y Eeelen (2001, expto. 1), usando una tarea de respuesta evaluativa, y manipulando diferentes niveles de SOA cortos (-150 ms, 0 ms, 150 ms, 300 ms, 450 ms), encontraron que, cuando el SOA era de -150, 300 y 450 ms no había diferencias significativas para ninguno de los 3 tipos de ensayos (congruentes, incongruentes y neutros) -es decir, no hubo efectos de facilitación no de inhibición-, mientras que cuando el SOA fue de 150 ms los ensayos afectivamente congruentes obtuvieron latencias significativamente más cortas que los ensayos neutros y que ensayos afectivamente incongruentes al tiempo que el tiempo de respuesta a este último tipo de ensayos tan sólo obtuvo una diferencia marginalmente significativa con respecto a los ensayos neutros –o sea, hubo claros efectos de facilitación y un incipiente efecto de inhibición-. Estos resultados son interesantes aunque, como los propios autores concluyen, sería prematuro concluir que los efectos de facilitación e inhibición podrían mostrar un curso temporal diferente.
En resumen, parece que el tema del estudio de los mecanismos que subyacen al fenómeno de priming afectivo es una tema claramente no resuelto, que cuenta con investigaciones que apoyan casi con igual consistencia una u otra postura y que, en cualquier caso, es difícil dar una solución al tema. Posiblemente, ciertas mejoras metodológicas y procedimentales ayuden a matizar de nuevo los resultados hasta ahora encontrados. Por ejemplo, muchos estudios no han usado primes neutros y, en nuestra opinión, la utilización de este tipo de ensayos es la mejor herramienta metodológica para concluir qué tipo de procesos, facilitatorio y/o inhibitorio, predomina en mayor o menor medida en los efectos de congruencia afectiva.
Otros ámbitos de investigación
El paradigma de priming afectivo no sólo ha llegado a generar tener un gran número de investigaciones en la psicología experimental, sino también en otros campos de la psicología. Pues bien, el objetivo de este apartado es ofrecer una breve descripción de cómo el paradigma de priming afectivo, con independencia de los temas de debate anteriormente expuestos, se ha aplicado especialmente en ciertas áreas psicológicas.
Uno de los campos más importantes ha sido el de la psicología social y la cognición social, donde el paradigma de priming afectivo comienza a ser utilizado a partir de la década de los años 90 con el fin de evidenciar que el su strato de la cognición social se basa en la existencia de estructuras de conocimiento y mecanismos de procesamiento automático y genuinamente inconscientes. En este contexto, una de las estrategias más frecuente es utilizar palabras y caras de personas/grupos con las que se guarda algún tipo de relación afectiva, y y utilizar una tarea de decisión evaluativa, y el tipo de relaciones sociales que se ha estudiado desde este paradigma ha sido diverso: relaciones personales (Banse, 1999, 2001), prejuicios sociales hacia determinados grupos étnicos (Dovidio, Kawakami, Johnson y Howard, 1997; Fazio et al., 1995), etc. Pues bien, los resultados más importantes obtenidos consolidadn en buena parte el punto de partida de la mayoría de estas investigaciones; a saber, que la valencia de los estímulos sociales provoca un efecto persuasivo sobre los juicios sociales y, lo que es más importante, sobre la conducta. Fazio et al. (1995), por ejemplo, encontraron que las evaluaciones activadas automáticamente a rostros de raza negra eran predictivas de la amistosidad que los sujetos experimentales manifestaban hacia un experimentador de color y del interés que los exhibían durante la interacción subsiguiente con él. También Dovidio, Kawakami, Johnson y Howard (1997) examinaron la relación entre actitudes raciales y conducta no verbal que los participantes tenían mientras que interactuaban con un entrevistador blanco y negro. Las latencia de la respustas. de la mayoría de los participantes durante la tarea de priming reflejaba una negatividad automáticamente activada hacia los negros, al tiempo que era una minoría la que mantenía contacto visual con el entrevistador negro en relación con el blanco.
Una segunda línea de investigación es analizar la influencia potencial que ciertas variables personales tienen sobre el efecto de priming afectivo: Esta línea de trabajo comienza ya a ofrecer algunas contribuciones importantes (véase, por ejemplo, Hermans, De Houwer y Eelen, 2001; Hess, Waters y Bolstad, 2000, Suslow, 1998, Suslow, Arolt y Junghanns, 1998), Suslow y Junghanns, 2002). Parece que la edad, por ejemplo, puede modular los efectos de priming afectivo. Es el caso del trabajo de Hess, Waters y Bolstad (2000) quienes, interesados por los efectos de primes afectivos sobre targets neutros (36 trigramas de consonantes ), y trabajando con sujetos cuya edad estaba comprendida entre los 20 y los 81 años, encontraron que no existían diferencias de edad cuando los sujetos no eran conscientes de que los primes habían sido presentados, mientras que cuando se maximizaba la conciencia de los primes, las influencias eran prácticamente inexistentes en los sujetos más jóvenes, pero la influencia de los primes se incrementaba con la edad de los sujetos.
Ahora bien, desde el contexto que a nosotros nos ocupa, nos vamos a detener especialmente en aquellas variables personales asociadas a rasgos de carácter emocional. Una variable interesante es la denominada tendencia y/o necesidad para evaluar que puede tener un sujeto. Hermans et al. (2001, expto. 3), por ejemplo, usando una tarea evaluativa, seleccionaron sujetos experimentales con puntuaciones extremadamente altas o bajas en
Otra variable especialmente estudiada usando el paradigma de priming afectivo es la alexitimia, variable emocional asociada con una mayor dificultad a la hora de procesar los estímulos con carga emocional. Si partimos de la mayor dificultad para procesar estímulos afectivos por parte de los sujetos que puntúan alto en alexitimia, no deberíamos encontrar efectos de congruencia afectiva en este tipo de sujetos, o a menos dichos efectos deberían ser menores. Pues bien, os estudios que han utilizado el paradigma de priming afctivo (véase, por ejemplo, Suslow, 1998; Susloy y Junghanns, 2002) son, cuando menos, no del todo consistentes con este supuesto. Suslow (1998), por ejemplo, usando estímulos palabra en tareas evaluativas y de pronunciación, encontró efectos de priming afectivo en sujetos alexitímicos. Más en concreto, halló efectos de facilitación en el caso de los primes negativos, mientras que no llegó a producirse en el caso de los primes positivos. Suslow concluyó que puede que el procesamiento de la información afectiva sea también automática en el caso de los sujetos alexitímicos
[8]
. Por su parte, Suslow y Junghanns (2002), utilizando una tarea de decisión léxica en la que los targets eran palabras con carga emocional y los primes sentencias que, sin contener la palabra target que venía a continuación eran situaciones específicas relacionadas con una emoción, encontraron que los sujetos que puntuaban alto en tendencias alexitímicas tendían a mostrar un efecto de priming negativo. Este patrón de resultados puede parecer en principio contradictorio con los resultados obtenidos por Suslow (1998). Ahora bien, las variaciones experimentales de ambos estudios es lo suficientemente importante como para permitir comparar directamente los resultados.
Finalmente, el paradigma de priming afectivo ha sido aplicado en poblaciones específicas tales como los rasgos de personalidad ansiógena (véase, por ejemplo, Dalgleish, Cameron, Power, y Bond, 1995; Markus, Berner y Pekrun, 2003), pero especialmente en sujetos depresivos (Power, Cameron y Dalgleish, 1996; Scott, Mogg y Bradley, 2001; Weisbrod, Trage, Hill, Sattler, Maier, Kiefer, Grothe y Spitzer, 1999). En este último caso, un hecho comúnmente aceptado es que los pensamiento automáticos negativos son un síntoma común en la depresión, lo que implica que los conceptos negativos están especialmente activados en los sujetos depresivos. En los últimos años se ha utilizado el paradigma de priming afectivo como estrategia experimental para analizar si existe dicha tendencia a atender selectivamente los estímulos negativos . En este sentido, los resultados obtenidos parecen ser consistentes con esta hipótesis. Weisbrod, Trage, Hill, Sattler, Maier, Kiefer, Grothe y Spitzer (1999), por ejemplo, utilizando sentencias que contenían palabras con carga emocional tanto en los primes como en los targets, obtuvieron diferencias en el análisis de los tiempos de racción entre los sujetos depresivos y los sujetos normales de control, dependiendo de la valencia emocional –positiva o negativa- de la sentencia; en concreto, los sujetos depresivos tardaron más tiempo cuando las asociaciones eran negativas que cuando eran positivas, mostrando además latencias de respuesta más prolongadas para la condición incongruente.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
¿Qué podemos concluir de lo expuesto en páginas anteriores? En primer lugar, que el número de trabajos y/o investigaciones que ha generado el priming afectivo y las subsiguientes aportaciones al estudio y el conocimiento del procesamiento de la información emocional y de las asociaciones evaluativas han sido muy intensas. En palabras de Fazio (2001):
Está claro que el estudio de las asociaciones afectivas ha disfrutado de un boom sustantivo en años recientes... sabemos mucho más acerca de las asociaciones evaluativas, su activación automática desde la memoria, y los diversos procedimientos por los que tal activación puede ser evaluada más de los que podríamos habernos imaginado hace 15-20 años. Que las actitudes pueden ser activadas automáticamente, la meta principal de la mayor parte de la investigación inicial, está ahora claramente establecido. Tb. hemos aprendido sobre varios parámetros necesarios para poder observar tal activación... ahora está claro que los estímulos que evocan las actitudes pueden atraer automáticamente ///
Pero, como también indica Fazio (2001), muchos son los aspectos que tienen que ser examinados más en profundidad. Ninguno de los temas analizados en este trabajo, ni tan siquiera los que mayor consistencia teórica y empírica tienen, como es el caso de la automaticidad del procesamiento de la información afectiva, se encuentra totalmente consolidado. Algunos de ellos, siguen siendo un tema de debate totalmente abierto, como ocurre a la hora de estudiar los mecanismos múltiples que potencialmente median y están implicados en el priming afectivo. E incluso algunos resultados obtenidos en ciertas investigaciones, como es el fenómeno de priming inverso, abre nuevas vías de investigación y nuevas hipótesis de trabajo.
Por supuesto, la forma de dar respuesta a estos y otros temas es seguir profundizando en el uso de este paradigma y en las posibilidades teóricas que ofrece. Por ejemplo, es necesaria una mayor cantidad de investigación dirigida al estudio de la tarea de pronunciación con el fin de entender mejor el papel de la fuerza asociativa y la influencia de la tarea en la que los participantes son instruidos para ejecutar con respecto al prime (Fazio, 2001, p. 137). También se hace necesario analizar en mayor profundidad el papel que ejercen ciertas variables que pueden modular la consistencia de los efectos de priming afectivo. Nosotros hemos explicitado algunas en este trabajo, pero es necesario seguir profundizando en otras igualmente importantes: naturaleza de los targets utilizados –palabras, sentencias, dibujos, etc-, uso de primes neutrales, control de ciertas características –longitud de la palabra, familiaridad, etc- tanto de los primes como de los targets, posible modulación interhemisférica, etc. Finalmente, los resultados no totalmente consistentes en variables tales como la alexitimia invitan a seguir profundizando en el papel que las variables emocionales juegan en los efectos de congruencia afectiva.
Baldwin, M.W. (1992). Relational schemas and the processing of social information. Psychological Bulletin, 112, 461-484.
Banse, R. (1999). Automatic evaluation of self and significant others: Affective priming in close relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 803-821.
Banse, R. (2001). Affective priming with liked and disliked persons: Prime visibility determines congruency and incongruency effects. Cognition and Emotion, 15 (4), 501-520.
Bargh, J.A. (1989). Conditional automaticity: Varieties of automatic influence in social perception and cognition. En J.S. Uleman y J.A. Bargh (Eds.), Unitended thought (pp. 3-51).
Bargh, J.A. (1994). The four horsemen of automaticity: Awarenes, intention, efficiency and control in social cognition. En RsS. Wyer y T.K. Srull (Eds.), Handbook of Social Cognition. Vol 1. (pp. 1-40). Hillsdale: Erlbaum.
Bargh, J.A., Chaiken, S., Govender, R. y Pratto, F. (1992). The generality of the automatic activation effect. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 893-912.
Bargh, J.A., Chaiken, S., Raymond, P., y Hymes, C. (1996). The automatic evaluation effect: unconditional automatic attitude activation with a pronunciation task. Journal of Experimental Social Psychology, 32, 104–128.
Besner, D. Y Stolz, J. (1999). What kind of attention modulates the Stroop effect? Psychonomic Bulletin and Review, 6, 99-104.
Besner, D., Soltz, J. y Boutilier, C. (1997). The Stroop effect and the myth of automaticity. Psychonomic Bulletin and Review, 4, 221-225.
Campoy, G. (1999). Diferencia entre procedimientos subliminales y supraliminales de presentación del EI en el condicionamiento de la evaluación. Tesis de Licenciatura, Departamento de Psicología Básica y Metodología, Universidad de Murcia.
Chaiken, S. y Barg, J.A. (1993). Occurrence versus moderation of the automatic attitude activation effect: Reply to Fazio. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 759-765.
Dalgleish, T., Cameron, C.M., Power, M. y Bond, A. (1995). The Use of an Emotional Priming Paradigm with Clinically Ansioux Subjects. Cognitive Therapy and Research, 19 (1), 69-89.
Davis, M.C. (1998). A new look at the role of spreading activation in affective priming. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 58 (10B), 5676.
De Houwer, J. y Eelen, P. (1998). An affective variant of the Simon paradigm. Cognition and Emotion, 8, 45-61.
De Houwer, J., Crombez, G, Baeyens, F. y Hermans D. (2001). On the generality of the affective Simon effect. Cognition and Emotion, 15 (2), 189-206.
De Houwer, J., Hermans, D. Rothermund, K. y Wentura, D. (1998b). Affective priming of semantic categorization responses: A test subordinate accounts of affective priming.
De Houwer, J., Hermans, D. y Eelen, P. (1998a). Affective and identity priming with episodically associated stimuli. Cognition and Emotion, 12, 145-169.
De Houwer, J., Hermans, D. y Spruyt, A. (2001). Affective priming of pronunciation responses: Effects of target degradation. Journal of Experimental Social Psychology, 37, 85–91.
De Houwer, J., y Hermans, D. (1999). Nine attempts to find affective priming of pronunciation responses: Effects of SOA, degradation, and language. Paper presented to the 7th Tagung der Fachgruppe Sozialpsychologie,
Dovidio, J.F., Evans, N. y Tyler, R.B. (1986). Racial stereotypes: The contents of their cognitive representations. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 22-37.
Durso, F.T. y Johnson, M.K. (1979).Facilitation in naming and categorizing repeated pictures and words. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 13, 104–115.
Dykman, B.M. (1997). A test of whether negative emotional priming facilitates access to latent dysfunctional attitudes. Cognition and Emotion, 11 (2), 197-222.
Eastwood, J.D., Smilek, D. y Merikle, P.M. (2001). Differential attentional guidance by unattended faces expressing positive and negative emotion. Perception and Psychophysics, 63, 1004-1013.
Fazio, R. H. (1989). On the power and functionality of attitudes: The role of attitude accessibility. En A.R. Pratkanis, S.J. Breckler, y A.G. Greenwald (Eds.), Attitude structure and function (pp. 153–179).
Fazio, R. H. (2001). On the automatic activation of associated evaluations: An overview. Cognition and Emotion, 15, 115–141.
Fazio, R.H. (1989). On the power and functionality of attitudes: The role of attitude accessibility. En A.R. Pratkanis, S.J. Breckler y A.G. Greenwald (Eds.), Attitude structure and function (pp. 153-179).
Fazio, R.H., Jackson, J.R., Dunton, B.C. y Williams, C.J. (1995). Variability in automatic activation as an unobtrusive measure of racial attitudes: A bona fide pipeline? Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1013–1027.
Fazio, R.H., Sanbonmatsu, D.M., Powell, M.C. y Kardes, F.R. (1986). Attitudes and social cognition: On the automatic activation of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 229-238.
Fazio, R.H. y Dunton, B.C. (1997). Categorization by race: The impact of automatic and controlled components of racial prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 33, 451-470.
Foreman, D.M. ,
Franks, J.J., Roskos–Ewoldsen, D.R., Bilbrey, C.W. y Roskos-Ewoldsen, B. (1998). Artefacts in attitude priming research. Manuscript submitted for publication.
Friedlander, L., Lumley, M.A., Farchione, T. y Doyal, G. (1997). Testing the alexithymia hypothesis: physiological and subjective responses during relaxation and stress. Journal of Nervous and Mental Disease, 185, 233-239.
García-Sevilla, J. (en prensa). El priming afectivo como evidencia de la evaluación automática del estímulo.
Giner–Sorolla, R., Garcia, M. y Bargh, J. A. (1999). The automatic evaluation of pictures. Social Cognition, 17, 76–96.
Glaser, J. y Banaji, M. R. (1999). When fair is foul and foul is fair: Reverse priming in automatic evaluation. Journal of Experimental Psychology and Social Psychology, 77, 669–687.
Greenwald, A.G. y Banaji, M.R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27.
Greenwald, A.G.,
Greenwald, A.G., Klinger, M.R. y Liu, Th.J. (1989). Unconscious processing of dichoptically masked words. Memory and Cognition, 17, 35-47.
Hansen, C.F. y Hansen, R.D. (1988). Finding the face in the crowd: An anger superiority effect. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 917-924.
Hartikainen, K.M., Ogawa, K.H. y Knight, R.T. (2000). Transient interference of right hemispheric function due to automatic emotional processing. Neuropsychologia, 38, 1576-1580.
Hermans, D. (1996). Automatische stimulusevalutie. Een experimentele analyse van de voorwaarden voor evaluatieve stimulusdiscriminatie aan de hand van het affectieve-primingparadigma. Unpublished doctoral dissertation. Universyty of
Hermans, D., Baeyens, F. y Eelen, P. (1998). Odours as affective processing context for word evaluation: A case of cross-modal affective priming. Cognition and Emotion, 12, 601-613
Hermans, D., Crombez, G. y Eelen, P. (2000). Automatic attitude activation and efficiency: The fourth hoseman of automaticity. Psychologica Belgica, 40, 3-22.
Hermans, D., De Houwer, J., Smeesters, D. y Van den Broek, A. (1997). Affective priming with associatively unrelated primes and targets. Paper presented at the 6th Tagung der Fach-gruppe Sozialpsychologie,
Hermans, D., De Houwer, J. y Eelen, P. (1994). The affective priming effect: Automatic activation of evaluative information in memory. Cognition and Emotion, 8, 515–533.
Hermans, D., De Houwer, J. y Eelen, P. (1996). Evaluative decision latencies mediated by induced affective states. Behaviour Research and Therapy, 34, 483-488.
Hermans, D., De Houwer, J. y Eelen, P. (2001). A time course analysis of the affective priming effect. Cognition and Emotion, 15 (2), 143–165.
Hermans, D., Vand den Broeck, A. y Eelen, P. (1998). Affective priming usinga colour-naming task: A test of an affective-motivational account of a affective priming affects. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie, 45, 136-148.
Hermans, D., Vansteenwegen, D., Crombez, G., Baeyens, F. y Eelen, P. (2002). Expectancy-learning and evaluative learning in human classical conditioning: Affective priming as an indirect and unobtrusive measure of conditioned stimulus valence. Behaviour Research and Therapy, 40 (3), 217-234.
Hess, Th, Waters, S.
Hill, A.B. y Kemp-Wheeler, S.M. (1989). The influence of context on lexical decision time for emotional and non-emotional words. Current Psychology: Research and Review, 8, 219-227.
Hoeschel, K. e Irle E. (2001). Emotional priming of facial affect identification in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 27 (2), 317-327.
Jarvis, W.B.G. y Petty, R.E. (1996). The need to evaluate. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 172-194.
Kemps, E.B.F., Erauw, K. y Vandierendonck, A.. (1996). The affective primacy hypothesis: Affective or cognitive processing of optimally and suboptimally presented primes? Psychologica Belgica, 36, 209-219.
Klauer, K.C. (1998). Affective priming. En W. Stroebe yM.Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology (pp. 67–103).
Klauer, K.C. y Musch, J. (1998). Evidence for no affective priming in the naming task. Extended version of a poster presented to the 10th Annual Convention of the American Psychological Society.
Klauer, K.C. y Musch, J. (2001). Does sunshine prime loyal? Affective priming in the naming task. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 54A (3), 727-751.
Klauer, K.C. y Stern, E. (1992). How attitudes guide memory-based judgments: A two process model. Journal of Experimental Social Psychology, 28, 186-206.
Klauer, K.C., Robnagel, R. y Musch, J. (1995). Mechanismen affektiven Primings [Mechanisms of affective priming]. Unpublished manuscript,
Klauer, K.C., Robnagel, R. y Musch, J. (1997). List–context effects in evaluative priming. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 23, 246–255.
Klauer,, K.C. y Musch, J. (2003). Affective priming: Findings and Theories. En J. Musch y K.C. Klauer (Eds.), The psychology of evaluation: Affective processes in cognition and emotion (pp. 7-49).
Klinger, M.R.,
Lazarus, R.S. (1991). Emotion and Adaptation.
MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin, 109, 163-203.
Maier, M.A., Bernerm M.P., Michael, P. y Pekrun, R. (2003). Directionality of affective priming: Effects of trait anxiety and activation level. Experimental Psychology, 50 (2), 116-123.
Martin, L. y Levey, A.B. (1978). Evaluative conditioning. Advances in Behavioral Research and Therapy, 1, 57-102.
Mayer, B. y Merckelbach, H. (1999). Do subliminal priming effects on emotion have clinical potential? Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 12 (2), 217-229.
McKenna, F.P. y Sharma, D. (1995). Intrusive cognitions: an investigation of the emotional stroop task. Journal of Experimental Psychology, 21, 1595-1607.
Moors, A. y De Houwer, J. (2001). Automatic apraissal of motivational valence: Motivational affective priming and Simon effects. Cognition and Emotion, 15 (6), 749-766.
Morris, J.S., Friston, K.J., Buchel, C., Frith, C.D., Young, A.W., Calder, A.J. y Dolan, R.J. (1998). A neuromodulatory role for the human amygdala in processing emotional facial expressions. Brain, 121, 47-57.
Murphy, S.T. y Zajonc, R.B. (1993). Affect, cognition and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal stimulus exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 723-739.
Murphy, S.T., Monahan, J.L. y Zajonc, R.B. (1995). Aditivity of nonconscious affect: Combined effects of priming and exposures. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 589-602.
Musch, J. y Klauer, K.C. (1997). Der Anteilseffect beim affectiven Priming: Replikation und Bewrtung einer theoretischen Erklärung. Zeitschrift für Experimetelle Psychologie, 44, 266-292.
Musch, J. y Klauer, K.C. (2001). Locational uncertainty moderates affective congruence effects in the evaluative decision task. Cognition and Emotion, 15 (2), 167-188
Niedenthal, P.M. (1990). Implicit perception of affective information. Journal of Experimental Social Psychology, 26, 505-527.
Öhman, A. (1987). The psychophysiology of emotion: an evolutionary-cognitive perspective. Advances in Psychophysiology, 2, 79-127.
Öhman, A. (1988). Preattentive processes in the generation of emotions. En V. Hamilton, G.H. Bower y N. Frijda (Eds.), Cognitive perspectives on emotion and motivation.
Öhman, A. (2002). Automaticity and the amygdala: nonconscious responses to emotional faces. Current Dir. Psychological Sciences, 11, 62-66.
Orthony, A., Clore, G.L. y Collins, A. (1988). The cognitive structure of emotions.
Otten, S. y Wentura, D. (1999). About the impact of the automaticity in the Minimal Group Paradigm: evidence from affective priming tasks. European Journal of Social Psychology, 29, 1049-1071.
Padovan, C., Versace, R., Thomas-Anterion, C. y Laurent, B. (2002). Evidence for a selective deficit in autonomic activation of positive information in patients with Alzheimer's disease in an affective priming paradigm. Neuropsychologia, 40 (3), 335-339.
Peeters, G. y Czapinski, J. (1990). Positive-negative asymmetry in evaluations: The distinction between affective and informational effects. En W. Stroebe y M. Hewstone (Eds.), European Review of Social Psychology. Vol 1. (pp. 33-60).
Perdue, C.W. y Gurtman, M.B. (1990). Evidence for the automaticity of ageism. Journal of Experimental Social Psychology, 26, 199-216.
Perdue, C.W., Dovidio, J.F., Gurtman, M.B. y Tyler, R.B. (1990). Us and them: Social categorization and the process of intergroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 475-486.
Pessoa, L., Kastner, S. y Ungerleider, L.G. (2002). Attentional control of the processing of neutral and emotional stimuli. Cognitive Brain Research, 15, 31-45.
Power, M.J., Cameron, C.M. y Dalgleish, T. (1996). Emotional priming in clinically depressed subjects. Journal of Affective Disorders, 38, 1-11.
Pratto, F. (1994). Consciousness and automatic evaluation. In P.M. Niedenthal y S. Kitayama (Eds.), The heart's eye (pp. 115–143).
Roskos-Ewoldsen, D.R. y Fazio, R.H. (1992). On the orienting value of attitudes: Attitude accesibility as a determinant of an object's attraction of visual attention. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 198-211.
Rothermund, K. y Wentura, D. (1998). Ein fairer Test für die Aktivationsausbreitgungs hypothese: Untersuchung affektiver Kongruenzeffekte in der Stroop-Aufgabe. Zeitschrift für Experimetelle Psychologie, 45, 120-135.
Rothermund, K., Wentura, D. y Back, P. (1995). Verschiebung valenzbezogener Aufmersamkeitsasymmetrien in Abhängigkeit vom Handlungskontext: Berich über ein Experiment. Trierer Psychologische Berichte, 22 (4).
Schachter, S. (1975). Cognition and centralist-peripheralist controversies in motivation and emotion. En M.S. Gazzaniga y C.B. Blakemore (Eds.), Handbook of psychobiology (pp. 529-564).
Schneider, R. y Sachse, R. (2001). Emotionale Primingeffekte bedrohliche Woerter bei Panikpatienten mit und ohne Agoraphobie. Zeitschrift fuer Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 30 (2), 114-117.
Scott, K.T., Mogg, K y Bradley, B. (2001). Masked semantic priming of emotional information in subclinical depression. Cognitive Therapy and Research, 25 (5), 505-524.
Skowronski, J.J. y Carlston, D.E. (1989). Negativity and extremity biases in impresion formation: A review of explanations. Psychological Bulletin, 105, 131-142.
Spruyt, A., Hermans, D., De Houwer, J. y Eelen, P. (2002). Affective priming in the word–word naming paradigm: It is not the reliable phenomenon that you think it is. Unpublished manuscript,
Suslow, Th. (1998). Alexithymia and Automatic Affective Processing. European Journal of Personality, 12, 433-443.
Suslow, Th. y Junghanns, K. (2002). Impairments of emotion situation priming in alexithymia. Personality and Individual Differences, 32, 541-550.
Suslow, Th., Arolt, V. y Junghanns, K. (1998). Alexiithymie and automatische Aktivierung amotional-evaluativer Informationen. Psychotherapie Pschosomatik Medizinische Psychologie, 48 (5), 168-175.
Tipples, J. (2001). A conceptual replication and extension of the Affective Simon Effect. Cognition and Emotion, 15 (5), 705-710.
Vuilleumier, P., Armony, J., Driver, J. y Dolan, R.J. (2001). Effects of attention and emotion on face processing in the human brain: An event-related fMRI study, Neuroscience, 30, 829-841.
Weisbrod, M., Trage, J., Hill, H., Sattler H.D., Maier, S., Kiefer, M. Grothe, J. y Spitzer, M. (1999). Emotional priming in depressed patients. German Journal of Psychiatry, 2 (3), 19-47.
Wentura, D. (1998). Affective priming in der Wortentscheidungsaufgabe: Evidenz für potlexicalische Urteilstendenzen. Sprache und Kognition, 17, 125-137.
Wentura, D. (1999). Activation and inhibition of affective information: Evidence for negative priming in the evaluation task. Cognition and Emotion, 13, 65–91.
Wentura, D. (2000). Dissociative affective and associative priming effects in the lexical decision task: Responding with “yes” vs. “no” to word targets reveals evaluative judgement tendencies. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 26, 456–469.
Wentura, D. (2002). Ignoring “brutal” will make “numid” more pleasant but “uyuyu” more unpleasant: The role of a priori pleasantness of unfamiliar stimuli in affective priming tasks. Cognition and Emotion, 16 (2), 269-298.
Whalen, P.J., Rauch, S.L., Etcoff, N.L.,
Winkielman, P., Zajonc, R.B. y Scharz, N. (1997). Subliminal affective priming resists atributional interventions. Cognition and Emotion, 11, 433-465.
Winkielman, P., Zajonc, R.B. y Schwarz, N. (1997). Subliminal affective priming resists atributional interventions. Cognition and Emotion, 11 (4), 433-465.
Wittenbrink, B., Judd, C.M. y Park, B. (1997). Evidence for racial prejudice at the implicit level and its relationship with questionnaier measures. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 262-274.
Zajonc R.B. (1980). Feeling and thinking: preferences need no inferences. American Psychologist, 35, 151–175.
[1]
Se considera que existe una condición congruente cuando la valencia emocional del prime y del target es la misma y por lo tanto ambos son agradables o desagradables, y una condición incongruente cuando la valencia emocional del prime y el target es contrapuesta, y en consecuencia uno es agradable y el otro desagradable. Finalmente, suele existir una condición de control o de línea base, en la que los primes son estímulos neutros, es decir, no tienen valencia afectiva alguna. Dichos estímulos pueden consistir en presentar una serie de letras (Fazio et al., 1986), de dígitos, o de estímulos con significado afectivo neutro (Hermans et al., 1994, 2000).
[2]
En una búsqueda realizada en Psyclyt sobre el tema, hemos obtenido un total de 82 referencias entre 1986 y 2003. Y en el nº 2 del volumen 15 de
[3]
Desde un punto de vista metodológico, las condiciones de presentación subliminal se obtienen reduciendo la presentación del prime a valores muy pequeños (generalmente, inferiores a 50 ms), y usando la técnica de enmascaramiento.
[4] De hecho, se han obtenido incluso efectos opuestos al fenómeno de congruencia afectiva, esto es, respuestas más rápidas en los ensayos incongruentes que en los congruentes, fenómeno al que se ha denominado efecto de priming inverso (Glaser y Banaji, 1999).
[5]
Tengamos en cuenta que si se producen efectos de congruencia afectiva en tareas diferentes de la evaluativa, el único mecanismo que parece poder explicar dichos resultados es el de la activación propagante, mientras que otros tales como las tendencias de respuesta que provocan el prime no son explicaciones pertinentes.
[6]
Recordemos que en su versión original, el priming negativo consiste en presentar dos estímulos prime simultáneamente, uno que debe ser atendido y otro que debe ser ignorado. Los resultados existentes indican que, si existe una relación (semántica, generalmente) entre el prime no atendido y el target, mientras que no la hay entre el prime atendido y el target, se producen efectos inhibitorios en vez de facilitarorios.
[7] En el procedimiento de ventana de respuesta el sujeto experimental debe responder dentro de un intervalo de tiempo pequeño tras la presentación del target. Dicho procedimiento controla problemas de velocidad y precisión forzando a que todas las latencias de respuesta sean relativamente similares, con lo que se potencia la influencia de los primes y se incrementa el tamaño del priming.
[8]
Téngase encuenta que Suslow (1998) utiliza SOAs de 300 ms.
|
|
Volver a la Reme |