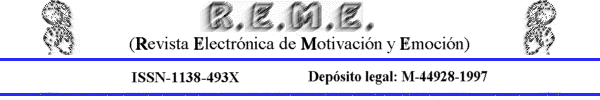
VOLUMEN: VI NÚMERO: 14-15
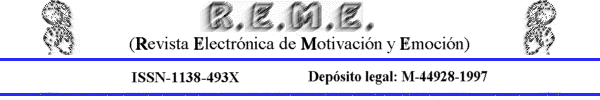
VOLUMEN: VI NÚMERO:
14-15
Vicente M. Simón
Una de las conquistas más firmes de la psicología moderna es el reconocimiento de que las emociones son, como afirma Greenberg (1993), fenómenos postcognitivos. Es decir, que se producen a raíz de un cierto saber o conocimiento. Sin embargo, lo que es necesario conocer para elicitar la emoción sigue estando ampliamente abierto a debate. El propósito de este artículo es explorar una de las características más básicas de cualquier proceso cognitivo en relación con su capacidad para desencadenar una emoción. Me refiero a la ubicación temporal de aqello que se conoce, al tiempo en un sentido psicológico.
Es curioso que el tiempo, como vivencia subjetiva, no haya recibido una mayor atención por parte de la psicología científica. Quizá la razón de este olvido haya de buscarse en que normalmente el tiempo se considera como algo externo, objetivo, como un fenómeno del que debe ocuparse la física. Sin embargo, el aspecto subjetivo del tiempo (lo que se denomina el tiempo psicológico) es crucial para entender cualquier proceso mental y hemos de aceptar que toda representación de la realidad fabricada por la mente humana se halla encuadrada en un marco temporal más o menos definido. Las emociones no constituyen ninguna excepción y se desarrollan dentro de las coordenadas del tiempo. El tratar el aspecto temporal se hace imprescindible, por tanto, en todo estudio serio de los procesos emocionales.
Lo primero que hay que comprender en relación con el tiempo psicológico es que se trata de una pura creación de la mente. Quizás el lector se sorprenda ante esta afirmación, pero si la piensa un momento, reconocerá que no puede ser de otra manera. Aparte del momento presente, que es simplemente lo que en cada instante vivimos, existe el tiempo como perspectiva, como contenedor de nuestras experiencias, como espacio imaginario en el que vamos ubicando las vivencias y que se extiende tanto hacia el pasado que se aleja como hacia el futuro que deviene sin cesar en presente. Éste es el tiempo al que me refiero, un tiempo que sin duda es un producto de la imaginación, una invención de la mente, un resultado de nuestra habilidad creativa. Y, por tanto, como creación que es, admite innumerables modificaciones y ajustes. Se trata de un producto moldeable, no de algo rígido y predeterminado. Es un producto, al fin y al cabo, mejorable, y cuyo uso podemos optimizar a nuestra conveniencia. La razón por la que normalmente no lo concebimos así, es porque nos hemos acostumbrado a imaginarlo como una representación interna del tiempo real y el tiempo real (aunque no sepamos muy bien lo que es) lo pensamos como una sucesión lineal de momentos que se extiende indefinidamente hacia el pasado y hacia el futuro. Así, conceptualmente, igualamos el tiempo imaginado con el tiempo objetivo (el tiempo de la realidad newtoniana en la que creemos vivir) y confundimos una cosa con la otra. Pero si nos paramos a pensar en nuestra actividad mental cotidiana, veremos que en cada momento de nuestras vidas estamos empleando una medida diferente del tiempo. O, dicho de otra manera, en cada momento, imaginamos un horizonte temporal distinto. Es decir, alojamos a la experiencia que en ese instante tenemos, en un contenedor temporal cuyas dimensiones son cambiantes y confeccionadas ‘ad hoc’ para esa experiencia. Basta fijarnos en lo que sucede cuando conducimos un automóvil, por ejemplo. (Me refiero, desde luego, a los momentos en los que la atención está realmente centrada en la conducción). En esos periodos de tiempo, la escala temporal en la que funciona nuestra mente se encuentra adaptada a las características del fenómeno que nos ocupa y que se despliega en un rango de segundos o de fracciones de segundo. Nuestras previsiones de futuro, cifradas en cálculos de trayectorias y en evaluaciones de velocidad, se mueven en una dimensión temporal muy corta. En la conducción, como en la práctica de muchos deportes o en el uso de la maquinaria más diversa (en la que podemos incluir a los ordenadores), el horizonte temporal que manejamos es reducido.
No parece, sin embargo, que la especie humana se encuentre incómoda en esa dimensión temporal. Al contrario, a juzgar por el éxito práctico que acompaña a estas actividades y el disfrute que nos aportan, diríase que nuestra especie está extraordinariamente bien adaptada a estos lapsos temporales cortos. No sorprende que así sea, ya que durante millones de años, nuestros antepasados estuvieron practicando la solución de los más diversos problemas, problemas que se escenificaban en ese corto ámbito temporal; los episodios de la caza, la defensa y la huida de los enemigos (fueran éstos de la propia o de otra especie), la recolección y preparación de los alimentos, la confección de armas y utensilios, etc.
Otras actividades, igualmente cotidianas, se sitúan en un marco temporal diferente y de mayor duración. Pensemos en cómo planificamos nuestros quehaceres diarios, cuando el horizonte temporal que manejamos se agota con la puesta del sol. Aquí estamos utilizando una escala temporal de horas. En la actualidad, las horas de las comidas suelen servir de mojones temporales que desempeñan un destacado papel en la organización de una jornada. Para nuestros antepasados prehistóricos, los puntos de referencia durante el día serían otros, ciertamente, pero podemos estar seguros de que la puesta del sol constituiría un hito importante a la hora de concebir el porvenir. Probablemente, para muchos de nuestros predecesores (me estoy refiriendo a los humanos que vivieron antes de la aparición de la agricultura, hace unos diez o doce mil años), el planificar más allá de la noche que se acercaba sería un lujo innecesario, ya que la supervivencia diaria era su tarea más importante y el llegar vivo a la caída de la noche podía considerarse un logro importante.
Pero la mayoría de seres humanos modernos nos encontramos muy alejados de aquellos tiempos en que sobrevivir cada día era una hazaña considerable. Ahora, muchos de nuestros contemporáneos tienen agendas que les permiten planificar sus horas con una antelación de dos o tres años, agendas en las que, además, hay muy pocos huecos. Es evidente, que entramos aquí en otra dimensión temporal, en la que el tiempo se mide por meses y por años. Cuando pensamos en estos periodos de tiempo más dilatados y planificamos nuestra vida de acuerdo con ellos, no sólo estamos haciendo una profesión de optimismo (contando con que vamos a vivir bastante más), sino que, además, estamos creando un espacio temporal virtual en el que podemos desarrollar actividades y realizar proyectos que sólo tienen sentido en esas amplias escalas de tiempo. La mayoría de los logros de nuestra cultura se desarrollan en esa escala temporal. Pensemos en los sistemas de comunicación, en el urbanismo de las ciudades, en las estructuras económicas, las obras de arte, las universidades, etc. Nuestra cultura se desarrolla gracias a nuestra capacidad de imaginar, vivir y planificar largos periodos de tiempo, que van incluso más allá de la limitada duración de las vidas individuales.
Lo que quiero resaltar es que el hábito de imaginarse el futuro a largo plazo, de pensar y planificar para el porvenir, no es algo que surja automáticamente en todo ser humano por el mero hecho de poseer un cerebro humano, aunque éste posea la capacidad neurofisiológica de hacerlo (córtex frontotemporal BA10, según Snow, 2003). Requiere, además de ese cerebro muy evolucionado, de unas circunstancias externas que permitan su desarrollo y su mantenimiento, circunstancias que son, al fin y al cabo, culturales. Fue necesario que las condiciones de vida cambiaran con el advenimiento de la agricultura y la ganadería (que requerían planificación y otorgaban cierta seguridad de supervivencia) para que los seres humanos, en su conjunto, comenzarán a pensar en un futuro a largo plazo. Ahora bien, de la misma manera que la humanidad no nació con la concepción del tiempo que ahora nos es familiar, tampoco los niños nacen con ella.
La dimensión del tiempo va desarrollándose progresiva y laboriosamente durante los primeros años de la vida del niño, a medida que maduran las funciones operativas de la mente infantil (Piaget, 1971). Al principio, el recién nacido vive exclusivamente en el presente y es alrededor del año y medio de vida cuando comienza a formarse una vaga idea del tiempo (Gesell, 1955). Primero aparece la noción del ahora y del futuro inmediato, de lo que está a punto de suceder. Más tarde, comenzará a formarse la noción de los diferentes tiempos del pasado, del presente y del futuro y su relación entre sí. Poco a poco, surgen los conceptos de hora, día, mes, etc., hasta que las nociones del tiempo características del adulto se manifiestan ya con relativa madurez a partir de los 7 u 8 años. Una vez las capacidades neurológicas se hayan desarrollado del todo, el entorno cultural será, en definitiva, el que determine el uso que cada ser humano haga de esas posibilidades que el sustrato neurofisiológico le brinda. Por tanto, en lo que al horizonte temporal se refiere, lo que encontramos es la existencia de un amplio abanico de posibilidades, posibilidades que se van concretando en función de los condicionantes culturales, de la idiosincrasia particular del individuo y de sus circunstancias concretas en un momento dado. Es obvio que en las tareas motoras de la vida cotidiana, como es el comer, el andar o el ir de caza, el hombre contemporáneo utiliza (a grandes rasgos) la misma escala temporal que utilizaban nuestros antepasados de hace 12.000 años. Pero, en otros aspectos de la vida, como la planificación del trabajo o en la elección de un lugar donde vivir, también es obvio que las diferencias con el hombre prehistórico deben de ser abismales. El horizonte vital que manejamos en la actualidad es mucho más extenso que el de entonces y nuestras preocupaciones sobre el futuro se extienden a periodos de tiempo muy largos, mientras que las de aquellos hombres y mujeres se limitaban (forzosamente) a periodos bastante cortos.
Para completar este pequeño análisis sobre el tiempo psicológico, quiero resaltar la importancia que desempeña en su génesis la capacidad humana, sin par en el reino animal, del lenguaje. Es evidente que éste constituye una excelente herramienta para manejar las nociones temporales. Como dice Wilber (1981,1996) “con el lenguaje, una secuencia o una serie de acontecimientos pueden ser representados simbólicamente y proyectados más allá del presente inmediato”. Podemos intuir fácilmente que sin la ayuda de la mente lingüística, la representación del tiempo y de sus dimensiones, aunque posible, debe de ser extraordinariamente imprecisa. Sin embargo, con el concurso de las palabras es posible ir dando forma concreta a las representaciones mentales del ámbito temporal. Un producto destacado de este trabajo mental lo constituye el calendario, que no es sino un intento muy elaborado de apresar y administrar lingüística y simbólicamente el tiempo cronológico. (En Mesopotamia se han encontrado cómputos escritos del tiempo que datan de unos 2.700 mil años antes de Cristo). Podemos pues imaginar que cuando las condiciones de la vida humana comenzaron a asignar un papel importante a las nociones temporales (con el enorme cambio que supuso el cultivo de la tierra y el inicio de la vida civilizada en las ciudades) el lenguaje se revelara como el mejor aliado de la mente humana para llevar adelante este proceso y administrar el tiempo imaginario del porvenir, tiempo que, en este giro histórico que dio nuestra especie, pasó a idesempeñar un papel estelar en el teatro de la vida humana.
Hasta aquí hemos visto cómo la noción del tiempo, al menos con el grado de desarrollo que presenta en la mente humana actual es una adquisición muy reciente. Si pensamos a escala evolutiva, puede afirmarse que la noción del tiempo a largo plazo es una conquista mental que acaba de aparecer. Ya hemos comentado que si bien la maquinaria neurológica necesaria es probablemente mucho más antigua (no podemos asegurarlo, pero no parece descabellado pensar que otros homínidos, ahora desaparecidos, e incluso otros primates contemporáneos puedan poseerla), está claro que dicha maquinaria sólo comenzó a utilizarse, para concebir y manejar largos periodos de tiempo, en épocas relativamente recientes de la historia de la humanidad (hace unos 10.000 años aproximadamente, o incluso más tarde, unos tres o cuatro mil años, si nos referimos al tiempo como lo entendemos los humanos contemporáneos). Frente a la lozana juventud de la que puede alardear nuestra noción cognitiva del tiempo mental contrasta la antiquísima veteranía de nuestros mecanismos emocionales, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Considerémoslos brevemente.
Las emociones, como dice Damasio (1999), “forman parte de la regulación homeostática y están preparadas para evitar la pérdida de integridad que constituye un heraldo de la muerte o la muerte misma, así como para proporcionar una fuente de energía, de protección o de sexo”. Hay que resaltar que el origen de las emociones se remonta a las primeras y más elementales formas de vida que aparecieron sobre la tierra, ya que responden a la necesidad de todo ser vivo de reaccionar a los cambios ambientales de una manera que le permita mantener sus procesos vitales. Por ello, el origen de los mecanismos emocionales puede situarse, sin titubeos, hace millones de años. Ahora bien, cualquier organismo que disponga de varias posibilidades de reacción frente a los cambios del medio ambiente (y por muy limitada que sea su capacidad reactiva), tiene que optar por una u otra de las diversas alternativas que le ofrece su repertorio de conductas y, por tanto, requiere de algún mecanismo que le permita ‘decidir’ por cuál de ellas se decanta (mecanismo que debe manejar algún criterio que le permita llegar a esa conclusión). Allman (2000) aporta el ejemplo de la bacteria E. Coli, que continuamente tiene que decidirse entre nadar en un determinado sentido o pararse y cambiar de dirección. Para resolver el dilema, emplea la información que le proporcionan receptores superficiales que captan la concentración de los nutrientes y de las toxinas del entorno en que se mueve. De la evaluación de sus concentraciones respectivas emerge la ‘decisión’ de avanzar, retroceder o pararse. Y todo esto, sin que exista todavía un sistema nervioso como el que encontraremos, millones de años más tarde, en los seres pluricelulares. Es evidente, que estos mecanismos tan primitivos no reciben el nombre de emociones, pero desempeñan, en esencia, el mismo papel que los complejos sistemas neurales de los vertebrados superiores que conocemos; resuelven el dilema de cómo reaccionar con éxito ante las vicisitudes del ambiente.
En realidad, las emociones cumplen dos funciones biológicas importantes (Damasio, 1999). Por una parte, la que acabamos de mencionar; la de producir en un organismo una reacción específica a una situación que le viene dada por el ambiente. Sin duda, es ésta la función que filogenéticamente se desarrolló primero. Pero a esta función ‘hacia fuera’ hay que añadir una segunda función ‘hacia adentro’, que está en relación directa con la primera. Se trata de la misión de regular el estado interno del organismo a fin de que pueda hacer frente a los requerimientos de la primera función. Si, por ejemplo, el organismo tiene que desplazarse con rapidez en su entorno, hay que ajustar la función del sistema circulatorio para que pueda hacerlo, lo que implica poner en marcha mecanismos nerviosos y hormonales que implican a todo el organismo. Debido a que los organismos se han ido complicando extraordinariamente a lo largo de la evolución, también estos mecanismos que forman parte de la maquinaria emocional han ido complicándose de manera paralela. Por eso, dice Damasio (1999): “Por antiguas que sean en el aspecto evolutivo, las emociones son un componente de nivel bastante alto en los mecanismos de regulación vital. Podemos imaginarnos este componente como incrustado entre el kit básico de supervivencia (es decir, la regulación del metabolismo, los reflejos sencillos, las motivaciones, la fisiología del dolor y del placer) y los instrumentos superiores de la razón, pero todavía formando parte en buena medida de la jerarquía integrada por los dispositivos de regulación vital”.
Por ello, porque las emociones han ido sofisticándose en el curso del despliegue evolutivo, puede ser discutible en qué punto exacto de este proceso merecen recibir por vez primera el nombre de emociones. La razón es que el vocablo emoción tiene para nosotros los humanos unas connotaciones de sentimiento y de vivencia subjetiva que nos hace asociar con esta palabra unas funciones mentales bastante altas en la escala evolutiva. Por ejemplo, algunos investigadores sitúan la aparición filogenética de las emociones en la transición de los anfibios a los reptiles (estamos hablando de unos trescientos millones de años). Asi, Cabanac (1999) se basa para realizar esta afirmación en la existencia de diferencias importantes entre los anfibios y los reptiles en el comportamiento de algunas variables autonómicas frente a los estímulos emocionales. La primera de estas variables es la llamada ‘fiebre emocional’. Diversas especies animales (y también la especie humana) responden a estímulos emocionales con una subida de la temperatura corporal. Por ejemplo, en las ratas, basta el que el experimentador las manipule (handling), para que la temperatura del núcleo corporal ascienda (Briese y de Quijada, 1970). Lo que Cabanac y Gosselin (1993) encontraron es que si bien los lagartos (reptiles) eran capaces de adoptar medidas conductuales (ya que no disponen de mecanismos autonómicos similares a los de las aves o mamíferos) para aumentar su temperatura corporal en respuesta a la manipulación (de forma similar a la de las ratas), en cambio, en otros vertebrados considerados más primitivos, como las ranas o los peces, este tipo de respuesta no se producía. Estos autores consideran que esta diferencia constituye un claro indicio de que entre los anfibios y los reptiles se ha traspasado un umbral cualitativo en relación con las emociones.
La otra variable autonómica, mejor conocida que la anterior, y que Cabanac considera demostrativa de esta diferencia entre anfibios y reptiles es la llamada taquicardia emocional. Es bien conocido que en los mamíferos y las aves (y, desde luego en los seres humanos), la taquicardia señaliza con mucha frecuencia de existencia de una excitación emocional. Pues bien, Cabanac y Cabanac (2000) comprobaron que la manipulación suave de los lagartos producía una significativa taquicardia, mientras que las mismas maniobras resultaban inefectivas en las ranas. De nuevo Cabanac deduce que “la respuesta emocional al estrés emergió en la filogenia entre los anfibios y los reptiles” (Cabanac y Cabanac, 2000). Mi opinión personal es que es muy posible que, en función del indicador emocional que consideremos, la época de aparición del mecanismo emocional sufra importantes desplazamientos a lo largo del recorrido filogenético. Probablemente, será muy difícil asignar una fecha, ni siquiera aproximada, a la aparición de las emociones en la escala evolutiva, precisamente porque tratamos de cobijar bajo el pequeño paraguas de una sola palabra a muy diferentes mecanismos neurales cuyo origen se ha ido acumulando escalonadamente a lo largo de muchas etapas del periplo evolutivo. Podremos localizar la aparición de un mecanismo concreto, pero no la de ese ente tan complejo al que llamamos emoción.
En cualquier caso, hay dos puntos que quiero resaltar en la génesis de los mecanismos emocionales. El primero es su enorme antigüedad filogenética, que hace que se trate de sistemas biológicos (neurales) profundamente arraigados en la fisiología de cualquier organismo vivo. El segundo es que, debido precisamente a esa prelación cronológica, cualquier adquisición o modificación que se haya producido a lo largo del proceso evolutivo, tiene que encontrar la manera de entroncarse y de hacerse compatible con los mecanismos emocionales que, tanto jerárquica como cronológicamente, le preceden. Este sería el caso del sentido extenso del tiempo al que hacíamos referencia al principio de este artículo y que constituye, en realidad, el motivo del mismo. La pregunta que quiero plantear es la siguiente: Al aparecer la capacidad mental de escaparse (virtualmente) del presente e imaginarse la realidad como extendida en el tiempo, ¿cómo se ha integrado esa nueva capacidad, surgida tardíamente en la evolución, con los arcaicos mecanismos emocionales? ¿Qué tipo de entronque se ha producido? ¿Qué problemas plantea esa obligada interrelación? A estas preguntas trataré de contestar brevemente a continuación.
Adoptemos, por un momento, el papel de un diseñador de inteligencia artificial que pudiera combinar a su antojo las capacidades mentales de un robot inteligente. Tres tipos de entronque serían posibles entre mecanismos emocionales y representaciones temporales de la realidad: Primero, que el mecanismo emocional sólo funcionara en respuesta a la realidad del presente, sin responder a las imágenes virtuales de la imaginación. Es decir, que las representaciones del pasado y las del futuro no fueran efectivas para elicitar el proceso afectivo. Sólo los estímulos del momento presente desencadenarían la vibración emocional. Es evidente que esta posibilidad no se corresponde con la realidad humana (ni animal), ya que las imágenes virtuales, tanto del pasado como del futuro pueden desencadenar potentes reacciones emocionales, en algunos casos totalmente desorbitadas, como muchos cuadros patológicos atestiguan. Examinemos ahora una segunda posibilidad, opuesta en cierta forma a la primera; que el sistema afectivo reaccionara con igual intensidad a las imágenes del presente y a las imágenes que representaran situaciones virtuales del pasado o del futuro. También habremos de descartarla de inmediato. El ser humano normal puede, en general, distanciarse lo suficiente de sus propias experiencias (aunque las recuerde y pueda volver a representárselas en su imaginación) y de sus propios temores (aunque le influyan, determinando en parte su conducta) y es capaz reaccionar con bastante realismo a las exigencias del momento presente. Las reacciones afectivas que su imaginación le provoca pueden ser importantes pero, en general, su intensidad es menor que la de las emociones generadas en el momento que está viviendo. Nos queda, por tanto, una tercera posibilidad, que se manifiesta, en principio, como la más plausible, dado nuestro conocimiento de la realidad humana (y animal). Esta tercera posibilidad consiste en lo que podríamos denominar la modulación temporal de la emoción. La relación tiempo-emoción que se establece sería relativamente sencilla y seguiría una regla que podríamos enunciar así: Los estímulos que representan a la realidad del momento son los que desencadenan las reacciones emocionales más intensas, alcanzando así la prioridad en cuanto al control de la conducta. Y, a medida que las imágenes mentales se apartan de la realidad del momento presente y pasan a ser simulaciones o previsiones de una realidad venidera (o ya pasada), las reacciones emocionales que originan decrecen en intensidad y, por tanto, su capacidad controladora de la conducta disminuye proporcionalmente. La cercanía al presente sería la garantía de la fidelidad de la representación y también el señuelo para elicitar una fuerte respuesta emocional. Es fácil suponer cómo se originó este tipo de funcionamiento. Los seres vivos más primitivos no tenían más posibilidad que la de reaccionar a la realidad de cada momento. Para ellos no existía ninguna otra realidad. Ni siquiera existía una ‘representación’ de los estímulos, tan sólo los estímulos mismos. Luego, mucho más tarde, comenzaron a formarse unos centros nerviosos, alejados de la superficie del organismo, que mantenían representaciones de los estímulos e indirectamente de la realidad externa. (Para un desarrollo extenso de este punto, el lector puede consultar a Humphrey, 1993). La información disponible se limitaba a reflejar lo que sucedía en ese instante y a mantener una huella, un registro de lo más relevante (para la supervivencia) del acontecimiento. En una etapa aún más tardía, comenzaron a desarrollarse pequeños intentos de predecir lo que iba a suceder, permitiendo así reaccionar antes y mejor a los retos ambientales. En los sistemas nerviosos más avanzados, ésta actividad se manifiesta en cálculos de trayectorias y de movimientos (del propio organismo y de los de otros organismos que interactúan con él). Por ejemplo, es el caso de las conductas predatorias, de los encuentros agresivos y sexuales, de los desplazamientos, etc. En todos estos casos, la dimensión temporal se limita a ser una suerte de presente extenso, en el que no hay noción de periodos temporales superiores a segundos o minutos. Sin embargo, la noción de lapsos de tiempo considerablemente más largos se produce, sin duda, en muchas especies animales superiores. En esos lapsos de tiempo las emociones dan lugar a lo que Frijda (1993) llama episodios emocionales, que son secuencias de procesos afectivos que corresponden a transacciones entre el organismo y el ambiente. No creo que haya razón para dudar de que la norma de la modulación temporal de la emoción se cumple a grandes rasgos en la mayoría de especies no humanas.
En todos estos periodos temporales no demasiado prolongados, el mecanismo de intercambio tiempo-emoción parece que funciona con bastante efectividad. Esto no quiere decir que no tenga limitaciones que, evidentemente, las tiene. Una muy clara se pone de manifiesto cuando el sistema es afectado por un estímulo de intensidad o duración excesivas. Entonces es posible que su funcionamiento quede permanentemente dañado y que, a partir de ese momento, no pueda reaccionar ya con normalidad. Es el caso de lo que en terminología clínica se llama ‘síndrome de estrés post-traumático’ (y que no afecta sólo a los seres humanos, sino también a muchas especies animales; ver Sandi y cols., 2001). En estos casos, un estímulo excesivo ‘quema’ al sistema, sobrepasando sus capacidades de adaptación. De hecho, se produce una lesión física, objetivable anatomopatológicamente (Gould y cols., 1998).
Pero veamos que sucede al manejar mentalmente periodos de tiempo muy largos, cosa que sólo hacen los humanos y, según todos los indicios, tan sólo desde hace unos tres o cuatro mil años. En principio, el sistema no tendría por qué funcionar mal con extensos periodos de tiempo. Según la regla de la modulación temporal de la emoción, antes definida, a mayor distancia temporal, menor vinculación afectiva con el acontecimiento. El ser humano, aunque concibiera en su mente periodos temporales de larga duración, seguiría asignándole, teóricamente, una mayor importancia a la realidad del presente y no contrayendo fuertes vínculos emocionales con acontecimientos o situaciones aún no producidos y sólo existentes en su imaginación previsora. Pero no es ese el comportamiento que los seres humanos actuales despliegan en la realidad. La regla mencionada no se cumple. El ser humano actual se implica emocionalmente hasta tal punto con esos mundos inexistentes del futuro que acaba sometiéndose a sí mismo a una prolongada tensión, ya que trata de implementar en la realidad los escenarios que su imaginación le sugiere. Es lo que yo he descrito con el nombre de ‘deuda emocional’ (Simón, 2003), una deuda que el ser humano contrae consigo mismo y que le lleva a trabajar intensamente con la finalidad de llevar a la realidad lo que su imaginación ha concebido. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué no se cumple la regla? ¿Qué factor ha a aparecido en la historia del hombre de nuestra era que le hace olvidar una norma tan elemental para la buena coordinación entre la cognición y las funciones emocionales?
La respuesta se encuentra en los cambios experimentados por la mente humana durante los últimos diez o doce mil años y que culminaron, probablemente, en el primer milenio antes de Cristo. Lo que había ido gestándose y acabó eclosionando en ese milenio es que el ser humano tomó conciencia, tanto de su propia actividad mental, como de sí mismo como individuo. Hasta entonces su conciencia estaba demasiado embebida e identificada con los elementos externos, con la naturaleza y luego con su propio cuerpo. Pero llega un momento en que comienza a ocuparse de sus propios pensamientos, de la actividad de su mente y de la relación que se establece entre esta actividad y los acontecimientos del mundo externo. Vislumbra un desarrollo de los acontecimientos acorde con las decisiones de su mente y se ve a sí mismo como protagonista y como responsable de su destino y de la historia. Todo esto implicaba previsión, cálculo, ambición, deseo y también temor. Comienza a diseñar un proyecto para su vida y la de su entorno y concibe un futuro y una labor personal que realizar en el mismo. Como dice Whyte (1944, 2003), el nuevo hombre, “sin darse cuenta, estaba fascinado por las imágenes formadas por sus propios procesos mentales”. Estos cambios se pueden sintetizar o resumir en la aparición y despliegue del ego. A partir del momento en que la potente maquinaria del ego se puso en marcha, su ímpetu imparable iba ciertamente a cambiar el rumbo de la historia.
La aparición del ego requiere, a su vez, de un gran desarrollo, tanto de la noción del tiempo como de la utilización y de la precisión del lenguaje. Veamos por qué. El ego, como estructura mental unificadora del sujeto individual, se halla íntimamente relacionado con el tiempo, tanto en su vertiente del pasado como del futuro. El ego se considera a sí mismo configurado por una historia, por los acontecimientos que le han sucedido y por su interacción con el ambiente. Su historia le define. El ego se identifica con su pasado, vive atado a él, condicionado por él. Asimismo, el ego confía en el futuro para deshacer los entuertos de ese pasado y perpetuarse en el porvenir. En ese tiempo imaginario del futuro es en donde se escenifican sus hazañas redentoras, sus aspiraciones de autoafirmación, sus sueños de inmortalidad. Si el pasado lo condiciona, el futuro lo motiva y lo impulsa hacia delante. El futuro alberga sus deseos y esperanzas, aunque también sus temores y sus miedos. Frente a la volatilidad y cambio constante que la experiencia cotidiana le transmite, el ego le otorga al ser humano la ilusión de que algo permanece y se prolonga a través del tiempo. Wilber (1981, 1996) lo expresa así: “ … a medida que el individuo comenzó a identificarse con los aspectos de memoria, pensamiento y del organismo, empezó a formar un concepto de sí mismo como un self estático, permanente, persistente …”. El ego, al menos en la forma en que lo conocemos hoy, es también un logro histórico, cuya fecha de aparición puede fijarse a grandes rasgos en el primer milenio antes de Cristo. (El lector interesado en este aspecto puede consultar a Gebser –1985-, Jaynes –1982- y a Wilber -1981,1996-). Nuestra civilización actual se ha formado durante el apogeo del ego y, evidentemente, gracias a la presión implacable que el ego ejerce sobre nuestras vidas.
Por todo lo dicho, resulta evidente que ego y lenguaje son grandes aliados que se necesitan mutuamente. Ya hemos señalado que para construir con precisión el mapa temporal de la realidad, el concurso del lenguaje es de un valor inapreciable y dado que el ego vive en el tiempo (e incluso podríamos decir que vive del tiempo), el ego requiere del lenguaje para desarrollarse y para prosperar. De Hirsch (1974) afirma: “El desarrollo del ego depende en gran medida de un nivel óptimo de expresión verbal y, a la inversa, los defectos del ego, de cualquier origen que sean, se ven reflejados en trastornos del lenguaje”. Hemos de concluir que en la mente del hombre moderno el ego, el lenguaje y el tiempo se encuentran asociados íntimamente.
Volvamos ahora a nuestra pregunta inicial, a la relación entre la cognición y las emociones en el hombre contemporáneo. Las cogniciones que provocan la emoción del hombre moderno no se basan solamente en los estímulos procedentes de la realidad que vive en cada momento (como en la mayor parte de especies animales y, hasta cierto punto, en el hombre primitivo), sino también en el atractivo (o temible) escenario del futuro que el ego le presenta en el teatro casi sin límites de la imaginación. Y de ahí surge el problema para los mecanismos emocionales o, mejor dicho, para la coordinación de los mecanismos emocionales con los procesos cognitivos. Porque, además de emocionarse ante el mundo real en el que vive, el ser humano moderno, se emociona y actúa en respuesta a un mundo irreal en el que no vive (aunque aspire a hacerlo y, consecuentemente, pretenda a cambiar la realidad). Las emociones, que nacieron para hacer frente a los retos vitales del momento, tienen que enfrentarse ahora a los productos (más o menos afortunados) de una mente subyugada por los contenidos imaginarios que el ego le presenta. Las emociones, que se verían normalmente amortiguadas por la lejanía y la incertidumbre que el mensaje de la imaginación implica, se asocian a los intereses del ego y esta circunstancia disminuye o anula la efectividad del mecanismo corrector que hemos expuesto. El resultado es que, frecuentemente, son las imágenes del futuro las que controlan la conducta, aún a costa de ahogar las reacciones espontáneas ante los estímulos de la realidad presente e inmediata.
Existe otra manera de examinar el mismo fenómeno. A mediados del siglo XX un físico y filósofo británico, Whyte, escribió un libro importante, “The next development in mankind” (Whyte, 1944, 2003). En él, describe lo que llama la disociación europea, “una forma particular de desintegración de los procesos organizadores del individuo que, aunque surge de una tendencia latente en una característica fisiológica común a todas las razas, alcanzó su forma más marcada en los pueblos europeos y occidentales durante el periodo desde 500 años antes de Cristo hasta el presente”. La disociación se establece entre dos componentes del sistema nervioso que dejan de funcionar armónicamente, experimentando ambos una distorsión en sus funciones. Estos componentes son, por una parte, los procesos cerebrales que almacenan información sobre la experiencia vivida y que destacan los aspectos permanentes de la realidad y, por otra, los procesos nerviosos que permiten al organismo reaccionar a cambios del ambiente en cada momento. Lo que ha sucedido a los largo de estos más de dos mil años es que los procesos que representan la permanencia han ido adquiriendo preeminencia sobre los que facilitan la reacción espontánea (y que representan el cambio), conduciendo a un aumento de la tensión entre ambos que acaba poniendo en peligro el funcionamiento global del sistema. Como dice Whyte, “la tendencia divergente de las estructuras especializadas constituye una debilidad orgánica, que tarde o temprano estaba destinada a causar problemas, que es lo que sucedió finalmente en el hombre intelectual. Cada estructura tendía a dominar el sistema”. Se sale, desde luego, del marco de este pequeño trabajo el desarrollar las ideas de Whyte con la extensión que se merecen, pero he querido mencionarlo porque su disociación europea contiene implícita la tensión entre la emoción y la noción de tiempo extenso que yo he expuesto. Las estructuras que según Whyte destacan la permanencia son las estructuras del ego (las de la memoria y la imaginación del futuro). Y las estructuras que organizan las reacciones espontáneas son estructuras que administran las emociones.
El problema surge pues cuando las emociones, que como hemos visto funcionan muy bien en el corto plazo, se aplican a los aspectos permanentes de la realidad, que no existen mas que en los procesos mentales de la memoria y la imaginación y que conforman esa instancia personal que llamamos ego. Ahora bien, este apego emocional a los productos mentales que representan la permanencia (al ego) es una seña de identidad de la era cultural en que vivimos. (Si empleamos las palabras de Whyte, arriba citadas, las estructuras que tienden a dominar el sistema son las que sustentan los procesos de representación de la permanencia, es decir, los procesos que constituyen el ego). Para aliviar la tensión que esa situación produce no existe otra salida que la de romper la vinculación de las emociones con el ego (es decir, desacoplar las emociones de los aspectos a largo plazo de los procesos mentales superiores), por muy traumática que esta solución nos pueda parecer a primera vista. Hay que resaltar que dicha solución no implica renunciar a los aspectos puramente cognitivos de la planificación y de la capacidad imaginativa en general (no se trata de renunciar a la visión del futuro), sino sólo la renuncia a investir dichos aspectos con un exceso de energía emocional. Para ser más precisos, lo que implica es permitir que se cumpla la regla de la modulación temporal de la emoción y que, por tanto, las representaciones alejadas en el tiempo no consigan acaparar grandes cantidades del impulso afectivo. Como escribía yo mismo en otro lugar, “si logramos que las emociones no nos encadenen a los productos virtuales de la mente (el recuerdo y la fantasía), podríamos aprovechar las enormes posibilidades de la imaginación sin caer en las trampas afectivas que ésta normalmente nos tiende” (Simón, 2002). Esto significa renunciar a que el ego adquiera un excesivo protagonismo y a que deforme emocionalmente los contenidos de la imaginación. Pero claro, esto implica reducir en gran medida la función del ego, que tan arraigada se encuentra en nuestra cultura. Conlleva, por tanto, modificaciones muy importantes del funcionamiento mental de grandes sectores de la población y sería interesante averiguar si, como yo creo, esta transformación tan profunda ya se ha puesto en marcha, aunque esta cuestión se salga del marco de este trabajo.
Recapitulemos ahora, para finalizar, los puntos esenciales recogidos en este trabajo, que pueden resumirse en las siguientes afirmaciones:
1º Que el tiempo psicológico, como espacio mental interno, es un producto de la imaginación humana.
2º Que la noción de periodos largos de tiempo (meses y años) y su utilización cotidiana es una conquista relativamente reciente en la historia de la humanidad.
3º Que la relación de las emociones con las imágenes mentales que no corresponden a la realidad del momento tiende a seguir una ley que podríamos llamar de “la modulación temporal de la emoción”.
4º Que en el caso de los seres humanos contemporáneos, dicha norma no se cumple de manera satisfactoria, dando origen a tensiones psicológicas que pueden manifestarse como disfunciones psicológicas o corporales.
5º Que la causa de la desviación de la norma reside en la estructura mental del ego que, con su avidez por extenderse en el tiempo, hace que la energía emocional se vincule íntimamente a los contenidos que la mente sitúa en el futuro, sin dejar que tengan su efecto modulador de la emoción los factores de lejanía temporal y de incertidumbre que normalmente se aplicarían.
6º Que una solución posible a dicha situación es la de un desarrollo mental en el que, conservándose las enormes ventajas que otorga la capacidad de planificación, se desinvistieran los contenidos imaginados de su carga emocional, permitiendo así que la modulación temporal de la emoción se produjera en su totalidad.
7º Que esta ‘solución’ equivale a una ruptura del ego, tal como éste funciona en una mayoría de seres humanos contemporáneos.
Referencias
Allman, J. M. (2000). Evolving Brains. Scientific American Library. New York.
Briese, E. y de Quijada, M.G.D. (1970). Colonic temperature of rats during handling. Acta Physiol. Latinoam., 20, 97-102.
Cabanac, A., Cabanac, M. (2000). Behavioral Proceses; 52 (2-3): 89-95.
Cabanac, M. (1999). Emotion and Phylogeny. Journal of Consciousness Studies, 6 (6-7), 176-190.
Cabanac, M. y Gosselin, F. (1993). Emotional fever in the Lizard Callopistes Maculatus. Animal Behavior, 46: 200-202.
Damasio, A. (1999). The Feeling of What Happens. William Heinemann. London.
De Hirsch, K. (1974). Early Language Development. En: American Handbook of Psychiatry, Vol. I: The Foundations of Psychiatry. Arieti, S (Ed.). Basic Books, New York.
Frijda, N. H. (1993). Moods, Emotion episodes, and Emotions. En: M. Lewis y J. M. Haviland (Eds.). Handbook of Emotions. The Guilford Press, New York.
Gebser, J. (1985). The Ever-present Origin: Foundations of the Aperspectival World: a Contribution to the History of the Awakening of Consciousness. Ohio University Press, Athens.
Gesell, A. (1955). First Five Years of Life: A Guide to the Study of the Pre-school Child. Methuen.London
Gould, E., Tanapat, P., McEwen, B. S., Flügge, G. y Fuchs, . (1998). Proliferation of granule cells precursors in the dentate gyrus of adult monkeys is diminished by stress. Proceedings of the National Academy of Science, 99: 3168-3171.
Greenberg, L. (1993). Emotion and Change Proceses in Psychotherapy. En: Handbook of Emotions. Michael Lewis y Jeannette M. Haviland (Eds.). The Guilford Presss. New York, London.
Humphrey, N. (1993). A History of the Mind. Vintage, London.
Jaynes, J. (1982). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Houghton Mifflin, Boston.
Piaget, J. (1971). The Child’s Conception of Time. Ballantine Books, New York.
Sandi, C., Venero, C. y Cordero, M. I. (2001). Estrés, memoria y trastornos asociados. Ariel Neurociencia, Barcelona.
Simón, V. M. (2002). Las trampas de la imaginación. Psicothema, 14 (3), 643-650.
Simón, V. M. (2003). La deuda emocional. Psicothema, 15 (2), 328-334.
Snow, P. J. (2003). Charting the Domains of Human Thought: A New Theory on the Operational Basis of the Mind. Journal of Consciousness Studies, 10 (11), 13-17.
Whyte, L. L. (1944, 2003). The next development in mankind. Transaction Publishers. New Brunswick and London.
Wilber, K. (1981, 1996). Up From Eden: A Transpersonal View of Human Evolution. Quest Books. Wheaton, Illinois.
|
|
Volver a la Reme |