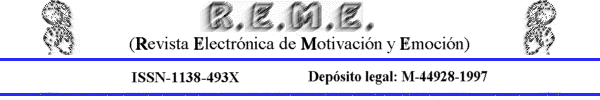
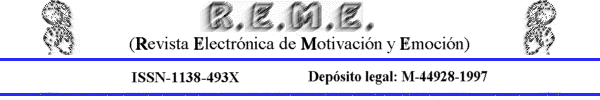
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO E HIPERTENSIÓN ESENCIAL
José Ignacio
Cea Ugarte, José Julio Brazal Raposo y Asunción González-Pinto Arrillaga
Dpto. Neurociencias, Psiquiatría y Psicología
Médica
Universidad del País Vasco (Spain)
INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades son la primera causa de mortalidad en el mundo. En nuestro país, el 20% de la población padece hipertensión, siendo el 90% de tipo hipertensión esencial (HTAE) (Martínez y cols., 1990).
A pesar de que existen discrepancias en relación con el fenómeno de hipertensión, parece haber un acuerdo generalizado respecto a la multicausalidad de la misma. Dentro de estas causas están las relacionadas con el estrés, las cuales pueden provocar un estado de hipertensión arterial cornificado (Fernández-Abascal, 1993), siendo la sobreactivación simpática y el fraccionamiento cardio-somático el primer eslabón psicofisiológico de una cadena de cambios hemodinámicos que agravan los efectos sobre la presión arterial (Obrist, 1981). A la hora de comprender la psicofisiología de la hipertensión hay que tener en cuenta la regulación hemodinámica y los sistemas de control centrales o intermedios (Fernández-Abascal, 1985).
En la configuración de la hipertensión arterial esencial parece existir una mediación entre ésta y el estrés a través de la intervención del Sistema Nervioso Vegetativo. Hay una reactividad beta-adrenérgica que dependerá de la forma en que afrontemos cada situación de estrés. Si el afrontamiento es de tipo activo, habrá una mayor reactividad beta-adrenérgica que si es pasivo el afrontamiento. Habrá, si mismo, una secreción de catecolaminas en sangre, que colaboran en la mantenimiento de hipertensión esencial.
La continuadas causas de elevación de la presión sanguínea van a originar una sensibilización beta-adrenérgica y un deterioro de inhibición de la acción vagal (Fernández-Abascal, 1993).
La personalidad parece tener influencia en la presión arterial. El estilo de personalidad ansioso provoca, de forma significativa, incrementos en la presión sistólica y diastólica. (Broege, 1996). Así mismo, el neuroticismo, medido a través del Inventario de Personalidad de Eysenck parece estar relacionado con el incremento de la presión arterial, en un estudio durante cuatro años con sujetos normotensos e hipertensos. En este estudio, el neuroticismo se asoció de forma negativa con el incremento en la presión arterial. (Brody y cols., 1996). Maddi, (1999), relaciona igualmente, de forma significativa y negativa la "dureza" (psicoticismo) con la presión sanguínea, como medida de tensión del organismo. No todos los estudios sobre neuroticismo han encontrado los mismos resultados. Así, Schwebel y cols. (1999) no se encontraron diferencias importantes en la reactiviad cardiovascular entre sujetos que puntuaban alto y bajo en la escala de neuroticismo, medida a través de NEO Personality Inventory. Otros autores (Hernández y cols., 1988) tratando de definir el "perfil" del sujeto hipertenso, llegan a la conclusión de que el sujeto hipertenso es una persona con elevada ansiedad que se siente amenzada, que mantiene las emociones bajo control y que está preparada para la lucha, pero nunca acaba de descargar la gran tensión que la amenaza le origina.
Con respecto a los sucesos vitales algunas investigaciones indican que la exposición crónica a estresores diarios de poca incidencia es potancialmente más estresante para la etiología de enfermedades cardiovasculares que una mayor experiencia de cambios vitales. En este sentido, Lazarus (1990) y Vingerhoest y cols. (1994) concluyeron que los incordios diarios fueron más importantes que los sucesos vitales en relación con la hipertensión. Igualmente que la enfermedad coronaria parecía estar mediatizada por el estilo de coping "rígido" (Twisk y cols., 1999). Sin embargo, otras investigaciones sobre hipertensión como consecuencia de exposición a estresores, han relacionado la hipertensión con la cantidad de cambios vitales (Nyklicek, y cols., 1998; Rahe y Holmes, 1968). Pero no todos los resultados apuntan en la misma dirección, ya que otras investigaciones han encontrado patrones inversos (Linden y cols., 1983; Svenson y cols., 1983; Theorell y cols., 1986). Algunos estudios que encontraron una relación positiva entre presión sanguínea y autoinforme de sucesos vitales estaban basados, predominantemente, en muestras de sujetos hipertensos, conscientes de su elevada presión sanguínea. Esta relación no fue encontrada, sin embargo, en sujetos hipertensos que no eran conscientes de su elevada presión sanguínea. (Irvine y cols., 1989). No sabemos si hay una exageración de los sucesos vitales en hipertensos conocedores de su problema o una devaluación de los sucesos vitales en hipertensos que no saben que lo son.
Para modular el efecto de estos efectos perjudiciales sobre el organismo los individuos utilizan diferentes estrategias de afrontamiento hacia las situaciones con mayor o menor fortuna. El afrontamiento es un proceso que pone en marcha el individuo para hacer frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de este proceso no garantiza el éxito del mismo. Si el individuo, tras poner en marcha el proceso de afrontamiento tiene éxito para solucionar el problema presente, repetirá el mismo cuando se presente ante situaciones similares. Si no tiene éxito utilizará otra estrategia. Estamos, por tanto, ante una situación de aprendizaje por ensayo y error. La ansiedad o las respuestas de estrés aparecerán cuando no encuentre la estrategia adecuada en el momento preciso (Fernández-Abascal, 1997) A lo largo del tiempo se han acumulado investigaciones donde se ha visto que algunas estrategias de afrontamiento están asociadas con presión arterial elevada (Cottington y cols.,1985; Jorgersen y cols., 1996). Sin embargo esto no implica necesariamente una relación causal entre las dos variables.
Así pues, cuando se originan de forma aguda o crónica situaciones de estrés, las personas tratan de afrontarlas de manera que origine el menor impacto posible en su salud psico-física. Es decir, que se utilizan determinadas estrategias de afrontamiento que pueden o no ser útiles a los fines propuestos. Como hemos comentado, estas estrategias pueden darse en forma de mecanismos de defensa inconscientes. Existen otras estrategias que han sido identificadas por diferentes investigadores.
Fernández-Abascal (1997) ha estudiado a diversos autores que manejan el concepto de coping o afrontamiento, en sus diferentes formas. Distingue Fernández-Abascal, en su estudio, entre estrategias de afrontamiento y estilos de afrontamiento. Se definen las estrategias de afrontamiento como "procesos de afrontamiento concretos que usamos en los diferentes contextos y pueden cambiar en función de los estímulos que actúen en cada momento". Para el desarrollo de su instrumento este autor ha utilizado diferentes cuestionarios de afrontamiento: "inventario de tipos de afrontamiento" de Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, De Longuis y Gruen; "catálogo de afrontamiento" de Carver, Scheier y Weintraub; la "tipologia" de Meichenbaum y Turk; el "inventario multidimensional de afrontamiento" de Endler y Parker; el "catálogo de afrontamiento" de Scherurs, Willige, Tellegen y Brosschot; el "inventario de estrategias de afrontamiento" de Holroyd y Reynolds; el "inventario breve de propensión a la enfermedad" de Eysenck. Tras el estudio de las estrategias utilizados por estos autores, Fernández-Abascal ha propuesto dieciocho estrategias de afrontamiento.
En relación con los Estilos de afrontamiento, estos se definen como "formas de tipo personal, en relación con las situaciones como con la frecuencia de uso, para abordar las situaciones, siendo difícilmente modificables; es el equivalente al concepto de Rasgo, siendo la Estrategia el equivalente al concepto de Estado. Fernández-Abascal ha utilizado los cuestionarios de Roger, Davis y Najarian; cuestionarios de Feuerstein, Labbé y Kuczmierzcyk; el cuestionario de Moos y Billings. Con estos cuestionarios ha diferenciado el método, la focalización y la actividad de las respuestas.
Así mismo, existe una relación entre los estilos y las estrategias de afrontamiento. A cada estilo, cognitivo o conductual le corresponden unas determinadas estrategias de afrontamiento.
A continuación se presentan estudios que correlacionan hipertensión arterial y estrategias de afrontamiento. Los diferentes modelos que utilizan los autores en sus investigaciones, hacen que, en ocasiones, los resultados de las mismas sean de complicada interpretación y comparación.
Diversos estudios han relacionado los diferentes estilos de coping, o estrategias de afrontamiento, con la reactividad cardiovascular en la presión arterial o en la tasa cardíaca. Clark (1997), en relación con el coping focalizado en el problema, encontró que está inversamente relacionado con las respuestas cardiovasculares y fue el más consistente predictor de las mismas, en tareas de charlas estresantes. A mayor utilización de esta estrategia menor presión arterial. Clark (1997) en relación con el coping focalizado en la emoción, encuentra que está relacionado de forma positiva con la respuesta cardiovascular. A mayor utilización del coping de focalización en los síntomas de la ansiedad, mayor respuesta cardiovascular. Contrariamente, Hahn y cols. (1993) investigaron la repercusión del estilo de coping focalizado en la emoción y en el problema sobre la presión arterial. Dividieron a los sujetos, hombres, según su reactividad al estrés en sujetos normotensos e hipertensos. Los resultados mostraron que los sujetos con exagerada reactividad en la presión arterial usaron menos las estrategias de coping focalizado en la emoción que los sujetos sin reactividad arterial. Fontana y cols. (1998) así mismo, encontraron que el incremento del uso del coping focalizado en la emoción, si era seguido por reevaluación positiva para reducir la tensión, correlacionaba con bajos niveles de la línea base. La percepción de los estresores diarios como más estresantes estaba asociado con altos niveles de presión diastólica en la línea base.
Lindquist y cols. (1997) tratando de relacionar el coping emocional, el estilo de vida y el estrés en el trabajo, concluyeron que el trabajo, per se, no tiene efecto directo sobre la presión arterial, pero los mecanismos de coping que los sujetos, mujeres, informan que utilizan, fueron relacionados significativamente con la presión arterial.
Por otro lado, las tareas de trabajo mental abordadas con coping activo están gobernadas por el sistema nervioso simpático y las tareas abordadas con coping pasivo por el parasimpático (Inamori y cols., 1995). Es interesante a este respecto los recientes estudios con neuroimagen, de Dalton (1998), donde mostró los lugares anatómicos cerebrales que están relacionados con el coping activo. La activación de la región frontal y temporal central e izquierda fueron asociadas con aumentos en la presión arterial y en la tasa cardíaca, durante la condición experimental de coping activo. Dentro del campo que relaciona la hipertensión con las variables psicológicas, algunos estudios han puesto en relación la hipertensión y las conductas de afrontamiento activas o pasivas. En relación con el coping activo, parece que la utilización de este estilo de coping ante situaciones difíciles provoca un aumento en la respuesta cardiovascular, particularmente la tasa cardíaca y la presión arterial diastólica (Bongard y cols., 1997).
Se han encontrado valores altos de presión sistólica durante el uso de coping activo, manteniéndose la presión hasta treinta segundos después de finalizado el coping activo en una tarea (Mueller y cols., 1998). Esta reactividad cardiovascular parece incrementarse en estilos vigilantes y en contextos sociales (Smith y cols., 2000), particularmente en los sujetos que muestran un coping activo de forma tenaz. Se mostró que había diferencias en el efecto del coping activo sobre la presión sanguínea entre hombres y mujeres, incrementándose la presión y el riesgo de sufrir hipertensión en los hombres y disminuyendo en las mujeres (Dressler y cols., 1998).
Las modificaciones cardiovasculares también van a estar influenciadas por el sentimiento que se tenga de la habilidad propia al realizar una tarea, estando relacionado el coping activo con la habilidad percibida hacia la tarea concreta (Wright y cols., 1994), afectándose particularmente, con el coping activo, la tasa cardíaca –incremento- y la presión diastólica, pero no la sistólica. Este dato parece hacer suponer que subyacen diferentes mecanismos fisiológicos que hacen que se vea afectada la diastólica y no la sistólica (Bongard y cols., 1997).
El afrontamiento activo de tipo cognitivo parece provocar reactividad cardiovascular con incremento en la presión y la tasa cardíaca (Gautier y cols., 1997). La utilización cognitiva para suprimir la expresión emocional, como la rabia, parece tener influencia en la presión arterial. En relación esto Suchday (1996) encontró que el uso de la capacidad cognitiva para suprimir la expresión de rabia incrementaba la presión diastólica, en contraste con las personas que reprimían la rabia.
Existe un concepto llamado "cognición sociotrópica" que se define como: "aumento en la preocupación de ser aceptado por otros", lo cual nos habla de estrés de tipo social. Tomando este concepto Ewart y cols. (1998) investigaron en mujeres su repercusión en la presión arterial, resultando que la "cognición sociotrópica", como forma de estrés social, aumenta la vulnerabilidad cardiovascular, elevándose la presión arterial. Esta presión arterial aumentaba, en el estudio, más por la "cognición sociotrópica" que por estrés de tipo no-social.
Hemos comentado que en el coping activo, la habilidad percibida sobre una tarea determinada aumentaba la tasa cardíaca y la presión diastólica. Los investigadores han encontrado que la percepción de autoeficacia incrementa la presión arterial, pudiendo ser un componente integral del proceso de coping activo. De igual modo, recibir feedback de alta habilidad para una tarea también incrementa la presión arterial mientras que un bajo feedback incrementa de forma menor la presión arterial. Estos incrementos en la presión arterial, presumiblemente se producen por activación beta-adrenérgica sobre el miocardio (Waldstein y cols., 1997). En la misma línea de resultados Guerin y cols. (1995) en una investigación experimental encontraron que la condición de autoeficacia tuvo mayores incrementos en la presión arterial que los sujetos en la condición de baja autoeficacia. Concluyen que la autoeficacia para una tarea puede ser una parte integral del proceso de coping activo, afectando indirectamente a la presión arterial. Similares conclusiones obtuvo Vogel (1999), en cuyo trabajo la autoeficacia se relacionó con cambios tanto en la tasa cardíaca como en la presión arterial.
En cambio, existen también investigaciones donde la percepción de auto-eficacia ante las demandas fue valorado positivamente para el control de la presión arterial y como predictor de la misma. Los resultados de esta últimas investigaciones reconcilian el modelo de control, cuyo autor es Karasek, ante las demandas en el trabajo. Se sugiere que los esfuerzos para mejorar la autoeficacia, en el trabajo, puede ser tan importante como los esfuerzos para aumentar el control en la reducción de las consecuencias cardiovasculares del estrés (Schaubroeck y cols. 1997).
En esta misma línea y en lo que algunos autores especifican como coping activo centrado en el "problema", estos encuentran que está inversamente relacionado con las respuestas cardiovasculares (Clark, 1997). Otros estudios confirman estos resultados, relacionando al coping centrado en el problema y el mayor bienestar físico, comparado con el coping de estilo emocional o de evitación, los cuales correlacionaron de forma positiva con síntomas somáticos de tipo inmunológico, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, neurosensorial, músculo-esquelético, piel-alergia y genitourinario. Así mismo, los sujetos que usaron el estilo de afrontamiento cognitivo y/o conductual del problema, tuvieron menores puntuaciones en la escala total de síntomas somáticos y en las puntuaciones parciales de cada escala. En este trabajo se define el coping centrado en el problema como de tipo "activo" (Viñas et el., 2000).
Algunas diferencias entre sexo y raza van a complicar el panorama. Los resultados de una investigación de Saab y cols. (1997) mostraron que los hombres de raza negra presentaban un mayor coping pasivo-inhibitorio y respondieron con menor presión sanguínea y/o tasa cardíaca que las mujeres de raza negra y que los hombres y mujeres de raza blanca.
La reactividad hipertensiva, por tanto, también va a depender del tipo de implicación en la tarea. a implicación en la tarea de forma activa ocasiona una mayor reactividad cardiovascular que el afrontamiento de forma pasiva (Friedrikson, 1992). Este hecho se demostró en modelos animales, sugiriendo que el afrontamiento activo es vulnerable para la hipertensión y aterosclerosis debido a la alta reactividad simpática. Las estrategias de afrontamiento pasivo parecen ser más vulnerables para la muerte cardíaca, debido a una mayor predominancia vagal en la respuesta de estrés. Esto sugiere que la incidencia de la presión sistólica puede ser solamente entendida considerando que los factores psicosociales modulan la fisiología y la conducta a modo de estrategia de afrontamiento (Koolhaas, 1994).
Algunas investigaciones sobre el coping represivo y la presión arterial muestran, desde hace tiempo, una correlaciones positivas entre ambos (Davies, 1970). Otras investigaciones sobre el estilo de coping represivo, entendido éste como "minimización o denegación de emociones relacionadas con el estrés o la minimización de las manifestaciones somáticas o psicológicas de estrés", se encontraron una asociación no significativa entre coping represivo y presión arterial elevada (O´Sullivan, 1999; Westmaas, 1996). En cambio, otros estudios concluyen que los sujetos represores mostraban mayor activación fisiológica (Coy, 1998) y cardiovascular (Mitchel, 1998). En sentido similar, otros estudios han encontrado que sujetos sometidos a intenso estrés, el cual provoca una intensa activación psicológica con aumento de la tasa cardíaca y presión arterial, informan, en cambio, de bajos niveles de diestrés (Nyklicek, Vingerhoests, Van Heck, Van Limpt, 1998; pag 145). El coping represivo sería un "auto-engaño" para evitar experiencias de mucha intensidad percibida de forma consciente.
No siempre se encontró la relación mencionada entre coping represivo e hipertensión. En concreto, se han encontrado diferencias entre la raza negra y blanca en la población americana que parecerían debidas a la influencia del estrés ambiental y/o tareas. En un trabajo de Curry y cols. (1997), en las mujeres blancas la represión emocional estaba relacionada negativamente tanto con la presión sistólica como con la diastólica. Esto parece indicar que existen diferencias raciales entre reactividad cardiovascular, estrés y afrontamiento.
Otro estilo de coping es el "defensivo". Algunos estudios encontraron que este tipo de coping estaba asociado con la elevación de la tasa cardíaca, el descenso en la expresión del afecto negativo e incrementos en los marcadores paralingüísticos de ansiedad. Estos datos avalan el modelo biopsicosocial de la hipertensión, dados los patrones específicos individuales cardiovasculares y de comunicación en la hipertensión (Abdul-Karim y cols., 1999).
El coping defensivo también repercute en los niveles de respuesta neuroendocrina y cardiovascular como consecuencia de tareas de charlas en público. Las personas clasificadas como represivas-defensivas muestran gran respuesta secretora de hormona adrenocorticotropa (ACTH), así como altos niveles de presión sistólica mientras se mantiene la duración de la tarea de hablar en público. Esta reactividad es mayor en la tarea _-interpersonal- de hablar en público que en tareas mentales de aritmética. Esto parece diferenciar a la reactividad al estrés en dos tipos: interpersonal e intrapersonal. Así mismo, existe una discrepancia entre los autoinformes sobre la respuesta de ansiedad y la reactividad cardiovascular y endocrina. Esto parece mostrar que los sujetos defensivos no son capaces de "leer" su reactividad somática, aunque estén activados (Al-Äbsi, 1995).
Otro estilo de coping que está relacionado con la actividad cardiovascular con incrementos de la presión sistólica es el estilo "evitativo". En una investigación de Kolhman y cols. (1996), los sujetos que puntuaron alto en evitación mostraron una mayor puntuación en la presión sistólica, evidenciando además una disociación verbal-.autonómica, ya que los autoinformes de ansiedad y las respuestas autonómicas reflejan distintos sistemas distintos de respuestas ya que parecen no estar relacionados.
En el estudio de González-Pinto y cols. (1997), se encontró que la Reactividad Emocional y Vegetativa (IRE) (labilidad vascular) se relacionaba en los sujetos con conductas evitativas. La preferencia de usar una estrategia de tipo evitativo incrementa la reacción evitativa al principio, ante tener que elegir si se utiliza o no una estrategia (Luce, 1998).
También se ha estudiado la reactividad de la presión sanguínea ante tareas de rol-playing. El estudio de Lipp y cols. (1999) confirma que el estrés social eleva profundamente la presión sanguínea por vía de mecanismos vasculares, lo cual es consistente con la hiperresponsividad individual cuando hay tendencias a evitar situaciones estresantes.
En relación con las estrategias, algunos autores como Theorell y cols. (2000) o Haerenstam y cols. (2000) hablan del coping "encubierto". Este coping se trata de un afrontamiento cognitivo que en hombres encontraron asociado a la prevalencia de hipertensión. En cambio, en las mujeres el mismo coping estaba relacionado con bajas puntuaciones en la presión arterial. Este coping también estaba relacionado con la libertad de decisión: a menor libertad mayor presión arterial. Haerenstam y cols. (2000) encontró también que la alta utilización del coping encubierto en los hombres estaba asociado a enfermedad coronaria. La mujeres en esta investigación que hacían un alto uso de coping encubierto, también padecían en mayor medida enfermedad coronaria.
Otra estrategia importante es la "búsqueda de apoyo social" (Fernández-Abascal, 1997). Según Kornegay (1999) el apoyo social puede ser beneficioso en determinadas circunstancias. Generalmente, el alto apoyo social se consideraba beneficioso para la presión sanguínea solamente ante bajos niveles de hostilidad, pero no era efectivo ante altos niveles de hostilidad. Este autor sugiere, a la vista de sus resultados, que la dosificación en la expresión de la rabia puede ser más beneficioso que el incremento del apoyo social. Los datos de esta investigación sugieren que el estilo de expresión habitual de rabia, tanto hacia uno mismo como hacia el exterior, puede tener un efecto adverso en la presión sanguínea. Los individuos cuyas respuestas de rabia son moderadas, pueden tener bajos niveles de presión sanguínea. Por su parte Uchino y cols. (1999), Collins (1999) y Steptoe (2000) sugieren que para que el apoyo emocional sea un factor moderador de las situaciones, el sujeto debe buscar ese apoyo durante las situaciones de estrés. Anthoni y cols. (1999) no encuentra diferencias significativas entre personas con y sin apoyo social en relación con la reactividad cardiovascular. En la misma línea de resultados, Tennant (1999) encuentra que el apoyo social no es un moderador de la relación entre la vida estresante y la enfermedad cardiovascular. Aunque parecen ser un factor de riesgo sobre la salud cardiovascular los acontecimientos vitales estresantes y el bajo apoyo social, no se encuentra el mecanismo de riesgo. Se cree que las variables provocadoras más probables pudieran ser las alteraciones en el estado de ánimo.
Otros mecanismos han tratado de relacionar la presión sanguínea con diferentes variables como puede ser el refuerzo de conductas, en el sentido de que la falta de recompensas conlleva un elevado riesgo de hipertensión (Peter, 1997). Con respecto a la agresividad, algunos estudios indican que las respuestas de tipo agresivo están asociados a enfermedad crónica, pero no a la hipertensión esencial (Ricci-Bitti y cols., 1995). La alexitimia y las dificultades en el afrontamiento de la agresión fueron más prevalentes entre hipertensos (Nordby y cols., 1995). Así mismo, Mark y cols. (1996) encontraron que la alexitimia estaba relacionada con la baja percepción de soporte social y esto era debido a la relación de alexitimia con bajos niveles de destrezas sociales.
MÉTODO
Sujetos
El número de los sujetos, voluntarios, fueron quince, con edades comprendidas entre 44 y 55 años. De los cuales 7 de ellos no terminaron el tratamiento por diferentes razones. La edad media fue 50 años (dt = 3,45). Respecto al sexo dos eran mujeres y trece hombres. Estaban diagnosticados por su médico de cabecera y de empresa -en su caso- de hipertensión arterial esencial. No padecían ninguna enfermedad física reseñable ni tomaban medicación que pudiese enmascarar la acción del tratamiento. El total de personas con hipertensión arterial esencial procedentes de Empresas y del Ambulatorio que constituyeron la población hipertensa accesible fue 114.
Como el número de sujetos que accedieron al tratamiento fueron 15, quiere decir que el 7,01% de la población hipertensa total accesible fue asistida mediante las diferentes técnicas que constituyeron el abordaje psicológico (esto es, las ocho personas que terminaron el tratamiento).
Todas las personas estudiadas, voluntarias, habían dado su consentimiento verbal para participar en el tratamiento. Todos los sujetos del tratamiento estaban en tratamiento farmacológico desde más de dos años por la hipertensión arterial esencial. Fue la primera vez que todas ellas participaban en un estudio.
La clase social de la muestra fue media. La instrucción académica oscilaba desde estudios primarios hasta estudios universitarios.
La investigación se llevó a cabo en el ambulatorio de Basauri, perteneciente a la red de salud de Osakidetza. Para la obtención de la muestra se contactó con tres médicos de familia del citado ambulatorio, con un cupo total de tres mil personas, aproximadamente. Los porcentajes de personas con posibilidades de ser sujetos de estudio son las siguientes:
De 952 personas del cupo 1 el número total de personas censadas con hipertensión fue 47. De este número, 8 personas estaban en el intervalo entre 30-55 años.
De 1004 personas del cupo 2 el número de personas censadas con hipertensión esencial fue 264. De este número, 61 personas estaban en el intervalo entre 30-55 años.
992 personas del cupo 3 el número de personas censadas con hipertensión esencial fue de 72. De este número, 13 personas estaban en el intervalo entre 30-55 años.
Así pues, un total de 82 pacientes constituyeron la muestra procedente del citado Ambulatorio.
Así mismo, se introdujo el estudio en dos empresas, una multinacional -Firestone- con 1200 trabajadores de los cuales 104 estaban diagnosticados como hipertensos. De éstos, 20 estaban entre el rango de 30-55 años, solamente un trabajador accedió voluntariamente al tratamiento psicológico de su hipertensión arterial. Otra empresa era de ámbito local -Aceralia-, con 800 trabajadores y 64 diagnosticados como hipertensos, de los cuales 12 estaban en el rango de 30-55 años. Por último, se introdujo el estudio en un hospital -Hospital de Basurto- (no se consiguieron datos de los trabajadores con hipertensión arterial esencial). En ninguna de éstos dos últimos se suscitó el interés por ser abordada la hipertensión en sus trabajadores, a pesar de la buena disponibilidad de los servicios médicos respectivos. Así mismo, se introdujo el estudio en el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Bilbao, con un colectivo de 4.000 profesionales, siendo el resultado negativo, en relación con las posibles solicitudes, tanto a nivel de cumplimentación de cuestionarios como de tratamiento de la hipertensión.
Todos los sujetos que participaron en el estudio cumplimentaron una batería de pruebas antes de comenzar el tratamiento, entre las que se incluía el cuestionario motivo del presente estudio.
Instrumentos
El cuestionario utilizado fue el de Estrategias de Afrontamiento (Fernández-Abascal, 1997). La fiabilidad de este cuestionario tiene un alpha de Cronbach de 0,7344. Este cuestionario recoge las estrategias de afrontamiento y los estilos de afrontamiento ante situaciones de estrés.
RESULTADOS
Para la exposición de los resultados distinguimos entre estrategias y estilos de afrontamiento.
Estrategias
Dentro de las Estrategias de Afrontamiento (Figura 1), la estrategia basada en "Afrontamiento Depresivo" ante las situaciones de estrés no es una estrategia usada por los sujetos de nuestra muestra y es similar a la población general (Tabla 1) Por otro lado existe una correlación negativa, significativa, entre la depresión y la presión arterial sistólica en los sujetos hipertensos de la muestra de estudio (Tabla 2).
FIGURA 1
Puntuaciones medias de los Estilos de
Afrontamiento en los sujetos hipertensos (Valor medio: 36)
METACTIV= Método activo; METPASIV= Método pasivo; METEVITA= Método
evitativo; FOCRESPU= Focalización en la respuesta; FOCPROBL= Focalización en
el problema; FOCEMOCI= focalización en la emoción; ACTCOGNI= Actividad
cognitiva; ACTCONDU= Actividad conductual

TABLA 1
Puntuaciones en las diferentes estrategias en la muestra y en la población
general
|
Estrategias |
Muestra |
D.T. |
P. General |
D.T. |
|
Reevaluación positiva |
7,85 |
1,61 |
7,13 |
2,59 |
|
Reacción depresiva |
4,71 |
2,79 |
4,66 |
1,83 |
|
Negación |
2,57 |
2,47 |
3,23 |
1,89 |
|
Planificación |
7,00 |
2,08 |
3,23 |
2,16 |
|
Conformismo |
4,57 |
2,62 |
8,01 |
2,16 |
|
Desconexión cognitiva |
3,92 |
1,59 |
5,72 |
2,03 |
|
Desarrollo personal |
8,00 |
3,06 |
9,30 |
2,20 |
|
Control emocional |
5,07 |
2,79 |
4,76 |
2,42 |
|
Distanciamiento |
5,21 |
1,89 |
4,79 |
1,85 |
|
Supresión de actividades distractoras |
4,64 |
2,21 |
4,43 |
1,79 |
|
Refrenar el afrontamiento |
6,14 |
2,11 |
5,95 |
2,04 |
|
Evitar el afrontamiento |
4,42 |
1,34 |
4,23 |
1,67 |
|
Resolver el problema |
7,85 |
2,07 |
7,58 |
2,35 |
|
Apoyo social al problema |
3,35 |
1,69 |
4,17 |
1,83 |
|
Desconexión comportamental |
3,50 |
2,07 |
2,17 |
1,63 |
|
Expresión emocional |
6,14 |
1,66 |
6,56 |
1,63 |
|
Apoyo social emocional |
5,28 |
1,27 |
7,16 |
2,63 |
|
Respuesta paliativa |
3,28 |
2,13 |
2,58 |
1,73 |
TABLA 2
Correlaciones entre la estrategia de afrontamiento basada en la depresión y la
presión arterial sistólica
|
|
Afrontamiento depresivo |
|
Presión sistólica |
r= -0,625* |
|
*p£ 0,017 |
Estilos de afrontamiento
Dentro de los Estilos de Afrontamiento (Figura 2) y comparando los sujetos hipertensos de nuestra muestra con la población general (Tabla 3), el estilo basado en la focalización en la respuesta en la muestra de hipertensos mantiene una relación de tipo negativa y significativa, con la presión arterial. Parece que el sujeto hipertenso ante un problema procede a una búsqueda de información tratando de ver de diferentes formas el problema, tanto positivas como negativas. La utilización de este estilo se relaciona con una menor presión sistólica (Tabla 4)
FIGURA 2
Puntuaciones medias de
las Estrategias de Afrontamiento en los sujetos hipertensos (Valor medio: 6)
ABASCAL-A= Reevaluación positiva; B= Reacción depresiva; C= Negación; D=
Planificación; E= Conformismo; F= Desconexión cognitiva; G= Desarrollo
personal; H= Control emocional; I= Distanciamiento; J= Supresión de actividades
distractoras; K= Refrenar el afrontamiento; L= Evitar el afrontamiento; M=
Resolver el problema; N= Apoyo social al problema; GN= Desconexión
comportamental; 0= Expresión emocional; P= Apoyo social emocional; Q= Respuesta
paliativa

TABLA 3
Comparación entre diferentes estilos de afrontamiento entre la muestra y P.
General
|
Estilo |
Muestra |
D.T. |
P. General |
D.T. |
|
Activo |
41,71 |
7,77 |
43,02 |
8,59 |
|
Pasivo |
29,92 |
8,46 |
32,46 |
5,22 |
|
Evitativo |
22,28 |
7,88 |
21,76 |
6,67 |
|
Focalización en la respuesta |
30,21 |
7,77 |
29,65 |
5,56 |
|
Focalización en el problema |
30,21 |
4,51 |
32,41 |
5,41 |
|
Focalización en la emoción |
32,92 |
35,18 |
35,18 |
5,01 |
|
Actividad cognitiva |
50,64 |
8,74 |
34,92 |
4,77 |
|
Actividad conductual |
44,28 |
7,87 |
29,91 |
5,05 |
TABLA 4
Correlación entre el estilo
de afrontamiento "focalización en la respuesta" y la presión
arterial sistólica
|
Focalización en la respuesta |
|
|
Presión sistólica |
r= -0,549* |
| *p£ 0,042 |
Cuando comparamos los Estilos y Estrategias de los sujetos hipertensos con la población general, los primeros muestran más frecuentemente un estilo cognitivo y conductual, mayor desconexión comportamental y menor uso de la búsqueda de soporte social emocional (Tabla 5).
TABLA 5
Diferencia de medias de estilos y estrategias entre los hipertensos de la
muestra y la población general
|
Estilo |
Estrategia |
Media hipertensos |
Media P. General |
"t" |
|
Apoyo social emocional |
5,28 |
7,16 |
-5,2* |
|
|
Cognitivo |
50,64 |
34,92 |
6,68* |
|
|
Conductual |
44,28 |
29,91 |
3,20* |
|
|
Desconexión comportamental |
3,50 |
2,17 |
2,41* |
| *p£ 0,05 |
DISCUSIÓN
Sería conveniente recordar, en relación con el modelo teórico que hemos utilizado, que el estilo de afrontamiento centrado en la Respuesta se puede definir como el "uso de estrategias para la solución del problema". El estilo centrado en el Problema puede definirse como el uso activo, o puesta en práctica, de las soluciones posibles para la solución del problema. Las conductas manifestadas a través de este estilo serían el siguiente paso al estilo centrado en la Respuesta. El estilo centrado en la Respuesta busca las soluciones posibles y estilo centrado en el problema las pone en práctica. El estilo centrado en la Respuesta está constituído por estrategias que podíamos denominar de tipo "positivo", caracterizadas por conductas de tipo "activo" hacia la solución del problema y estrategias de tipo "negativo". Las estrategias de tipo "positivo" son: a) dar un nuevo significado al problema y sacar todo lo positivo que tenga la situación conflictiva (reevaluación positiva), b) paraliza todo tipo de actividades para buscar información que solucionen el problema (supresión de actividades distractoras), c) aplazar el afrontamiento hasta obtener mejor información para su solución (refrenar el afrontamiento). Las estrategias de tipo "negativo" son: a) sentirse incapaz de analizar la situación y de hacer frente al problema por sí mismo (depresión), b) no aceptación del problema o su desfiguración (negación), c) evitar cualquier tipo de actuación que pueda empeorar la situación o valorarlo como irresoluble (evitar el afrontamiento). A pesar de que estas estrategias parezcan contradictorias, al parecer, modulan el efecto del coping centrado en la Respuesta. Lo "negativo" tendría el potencial de dedicar toda la energía a configurar las estrategias "positivas". En nuestro estudio se muestra que existe una relación negativa entre la hipertensión arterial y el coping centrado en la Respuesta, esto es, que cuanto más centrada está el sujeto hipertenso en la Respuesta, menos hipertensión tiene. Nuestros resultados son coincidentes con los encontrados con Clark (1997) y parecen entroncar con los de Viñas y cols. (2000), ya que esos autores hallaron que los sujetos que usaban un coping centrado en el Problema, que es cercano al coping centrado en la Respuesta tenían una mejor salud física. En cambio, los que usaban el coping centrado en la Emoción o en la Evitación sufrían más síntomas cardiovasculares y de otro género. En nuestra muestra encontramos que a mayor uso del coping centrado en la Respuesta la presión sistólica era menor. No se encontraron diferencias en la utilización del coping centrado en la Respuesta entre la muestra y la población general. Cabe insistir en que la utilización de este tipo de afrontamiento es beneficioso para la salud.
En este mismo sentido, existe un mayor uso entre la muestra de hipertensos, frente a la población general, de los estilos conductuales y cognitivos. Con respecto a una mayor utilización de la población hipertensa de estilos cognitivos, nuestro estudio coincide con el de Ewart y cols. (1998) en el sentido que los sujetos hipertensos utilizan en mayor medida el estilo cognitivo. Coinciden, igualmente, con los de Suchday (1996) el cual relacionó el uso de coping cognitivo con la supresión en la expresión de la rabia. Así mismo, coinciden con los estudios de Ewart y cols. (1998) quien consideraba que el aumento de lo que él denominó "cognición sociotrópica" elevaba la presión arterial.
La utilización cognitiva para suprimir la expresión emocional, como la rabia, parece tener influencia en la presión arterial. En relación con esto, Suchday (1996) encontró que el uso de la capacidad cognitiva para suprimir la expresión de rabia incrementaba la presión diastólica, en contraste con las personas que reprimían la rabia, pero solamente ocurría durante la expresión de la rabia durante el rol-play experimental. Los sujetos de nuestra muestra puntuaron más alto que los sujetos de la población general en el estilo Cognitivo y el estilo Conductual y entre ellos predominó el estilo Cognitivo.
En los sujetos de nuestra muestra de hipertensos una mayor presión arterial se corresponde con una menor depresión. Los ítems que configuran la estrategia denominada "reacción depresiva" hacen referencia a la incapacidad de analizar la situación, dificultad de hacer frente a los problemas y pasividad ante la situación. Estos ítems parecen ser lo contrario de autoeficacia. Numerosos autores (Fernández-Abascal, 1997; Waldstein y cols., 1997; Guerin y cols. 1996; Vogel, 1999) han encontrado una relación similar en sujetos hipertensos en el sentido de que una mayor percepción de autoeficacia (menor reacción depresiva ante los problemas) se presenta asociada a un aumento de la presión arterial. Nos parece importante señalar la diferencia entre el concepto de depresión y el de reacción depresiva. Los síntomas que configuran la depresión no están contenidos en el constructo que valora la reacción depresiva. Por tanto, entendemos que la "reacción depresiva" se configura como un "estado de "incapacidad" para la solución de un problema al que tiene que hacer frente el sujeto hipertenso. El estado de incapacidad se pudiera homologar al estado de baja autoeficacia. Según los autores anteriores, la percepción de alta autoeficacia se relaciona con el aumento de presión arterial. De modo similar y a pesar de los sorprendente del resultado, la percepción de incapacidad ante un problema está relacionada, en nuestro estudio, con la disminución de presión sistólica. ¿Pudiera ser en algunos casos un factor protector de la salud?. Estos resultados parecen estar en contradicción con los resultados donde el coping centrado en la respuesta (búsqueda de soluciones y reevaluación del problema) mejora la salud cardiovascular a nivel de presión arterial. Es decir, tanto el coping centrado en la "reacción depresiva" (cuyo factor principal es el sentimiento de incapacidad) como el coping centrado en la "respuesta" al problema aparecen relacionados con una menor presión arterial. Esta aparente discordancia puede tener dos explicaciones: 1) este beneficio no tendría que darse por igual en todas las personas sino que distintos mecanismos pudieran servir para personas diferentes; 2) que el mismo sujeto haga una búsqueda de posibles soluciones (mediante el coping "centrado en la respuesta") pero llegue a la conclusión de que no encuentra ninguna solución viable y por tanto se sienta incapaz de solucionar el problema ("coping de "reacción depresiva") y no se mete en "pozos" de los que no sabe como salir, lo cual le tranquiliza. Parece lógico pensar que sólo se mete en "pozos" aquella persona que cree que puede salir, porque tiene una perspectiva de autoeficacia alta, pero el coste de ello es la activación cardiovascular y e incremento en la presión arterial. Recuérdese que el coping de estilo "cognitivo" es utilizado con mayor frecuencia que el coping de estilo "conductual" en los sujetos hipertensos, de modo que la actividad "pensante" es mayor que la actividad conductual de tipo solucionadora, pudiendo creer que las soluciones manejadas como posibles no sirven para la solución del problema. Corrobora este hecho la alta puntuación de los sujetos hipertensos de nuestra muestra en "desconexión comportamental", lo que quiere decir que evitan toda conducta tendente a la solución del problema. Además, utilizan menos el apoyo social emocional para modular el impacto emocional de su problema.
CONCLUSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUJETO HIPERTENSO EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL
El sujeto hipertenso busca menos el apoyo emocional en los demás (búsqueda de apoyo social emocional), se centra más en comportamientos de tipo cognitivo y conductual (actividad cognitiva y conductual) que la población general siendo mayor la actividad cognitiva, busca información para la solución de su problema (focalización en la respuesta) pero de modo cognitivo e ineficaz ya que no hay transformación en conductas que solucionen su problema, quedándose la solución a nivel cognitivo evitando cualquier tipo de respuesta o solución al problema (desconexión comportamental).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abdul-Karim, K.W. (1999). Behavioral markers of represive coping and defesiveness: Patterns of comunication and cardiovascular response to self-disclosure. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 60 (4-B), 1838
Al´Absi, M.N. (1995). Pituitary-adrenocortical and cardiovascular responses to extend mental and interpersonal stressors: The role of repressive-defensive coping style. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 56 (5-B), 2846
Antthony, J.L. y O`Brien, W.H. (1999). An evaluation of the impact of social support manipulations on cardiovascular reactivty to laboratory stressors. Behavioral Medicine, 25 (2), 78-87
Bongard, S. y Hodapp, V. (1997). Active coping, work-`pace, and cardiovascular responses: Evidence from laboratory studies. Journal of Psychophysiology, 11 (3), 227-237
Brody, S., Veit, R. y Rau, H. (1996). Neuroticism but not cardiovascular stress reactivity is associated with less longitudinal blood pressure increase. Personality and Individual Differences, 20 (3), 375-380
Broege, P.A. (1996). The blood pressure response to daily stress in normotensive female nurses. Disertation Abstract International: -Section B: The Sciences and Engineering, 56 (10-B), 5804
Carver, Ch.S. y Scheier, M.F. (1989). Assesing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), 267-283
Clark, R. (1997). Sjin tone, coping, and cardiovascular responses to ethnically-relevant stimuli. Disertation Abstracts International: -Section B: The Science and Engineering, 57 (12-B), 7719
Collins, R. (1999). The moderating effects of SES and social support on the relationship betwen stressful life events and blood pressure: A reactivity study. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 60, (3-B), 13
Cottington, E.M., Brock, B.M., House, J.S. y Hawthorne, V.M. (1985). Psychosocial factors and blood pressure in the Michigan statewide blood pressure survey. American Journal of Epidem., 121: 515-529
Coy, T.V. (1998). The effect of repressive coping style on cardiovascular reactivity and speech disturbances during stress. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 58 (8-B), 4512
Curry, T.Y (1997). Cardiovascular and emotional healt: Esamining ethnic differences in women. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 58 (5-B), 2736
Dalton, K.M. (1998). Relationships between anterior cerebral asymetry, cardiovascular reactivity, and anger-expression style during re-lived emotion and coping task. Disertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 59 (3-B), 1406
Dressler, W.W., Bindon, J.R. y Neggers, Y.H. (1998). John Henryism, gender, and arterial blood pressure in an African American Community. Psychosomatic Medicine, 60 (5), 620-624
Ewart, C.K., Jorgersen, R.S. y Kolodner, K.B. (1998). Sociotropic cognition moderates blood pressure response to interpersonal stress in high-risk adolescent girls. International Journal of Psychophysiology, 28 (2), 131-142
Fernández-Abascal, E.G. (1993). Hipertensión. Intervención psicológica. Eudema. Madrid
Fernández-Abascal, E.G. (1997). Estilos y estrategias de afrontamiento. En E.G. Fernández-Abascal, F. Palmero, M. Chóliz y F. Martínez (Eds.): Cuadernos de prácticas de Motivación y Emoción. Madrid. Pirámide
Fontana, A. y McLaughlin, M. (1998). Coping and appraisal of daily stressers predict heart rate and blood pressure levels in young women. Behavioral Medicine, 24 (1), 5-16
Fredrikson, M. (1992). Blood pressure reactivity to active and passive behavioral condictions in hypertensives and normotensives. Scandinavian Journal of Psychology, 33 (1), 68-73
Gautier, C.H. y Cook, E.W. (1997). Relationships between startle and cardiovascular reactivity. Psychophysiology, 34 (1), 87-96
González-Pinto, A., Ortiz, A., Castillo, E., Zupiria, S., Ylla, L. y González de Rivera, J.L. (1997). Reactividad al estrés, estrategias de afrontamiento y ajuste social. Psiquis, 18 (9), 373-379
Guerin, W., Pieper, C. y Pickering, T.G. (1994). Anticipatory and residual effects of an active coping task on pre and post stress baselines. Journal of Psychosomatic Research, 38 (2), 139-149
Guerin, W., Litt, M.D., Deich, J. y Pickering, T.G. (1996). Self-efficacy as a component of active coping: effects on cardiovascular reactivity. Journal of Psychosomatic Research, 40 (5), 485-493
Haerenstam, A., Theorell, T. y Kaijser, L. (2000). Coping with anger-provoking situations, psychosocial working conditions, and ECG-detected signs of coronary heart disease. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1), 191-203
Hahn, W.K., Brooks, J.A. y Hartsough, D.M. Self-disclosure and coping styles in men with cardiovascular reactivity. Research in Nursing and Health, 16 (4), 275-282
Hernández, J., Llovet, J.M., Jeri, G., Leal, C., Dato, J.M. y López, C. (1988). Perfil de personalidad en la hipertensión arterial esencial. Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatria, 16 (2), 105-109
Holmes, T. y Rahe, R. (1967). The reaadjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213-218
Inamor, Y. y Nishimura, K. (1995). Cardiovascular changes during different mental load tasks. Japanese Journal of Biofeedback Research, 22: 19-22
Irvine, M.J.;Garner, D.M., Olmstead, M.P. y Logan, A.G. (1989). personality differences between hypertensive and normotensive individuals: Influence of knowledge of hypertesnion status. Psychosomatic Medicine, 51: 537-549
Kohlmann, C.W., Weidner, G. y Messina, C.R. (1996). Avoidant coping style and verbal-cardiovascular response dissociation. Psychology and Health, 11 (3), 371-384
Koolhaas, J.M. (1994). Individual coping strategies and vulnerability to stress pathology. Homeostasis in Health and Disease, 35 (1-2), 24-27
Kornegay, C.J. (1999). The effect of social support on the relationship between hostility and seated blood pressure, and anger expression and ambulatiçory blood pressure in a bi-ethnic community group. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 59 (12-B), 6284
Korunka, C., Zaucher, S., Litschauer, B. y Hinton, J.W. (1997). Cognitive appraisal of task demands, beliefs of control and cardiovascular reactivity. Journal of Psychophysiology, 11 (3) : 218-226
Larson, M.R. (1998). Cardiovascular and metabolic responses during active coping: individual differences in blood pressure and personality. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 59 (1-B), 0454
Lazarus, R.S. (1990). Theory-based stress measurement. Psychol. Inquiry, 1: 3-13
Linden, W. y Feuerstein, M. (1983). Essential hypertension and social coping behavior: Experimental findings. Journal Hum. Stress, 9, 22-31
Lindquist, T.L., Beilin, L.J. y Knuiman, M.W. (1997). Influence of lefestyle, coping, and job, stress on blood pressure in men and women. Hypertension, 29 (1 Pt 1), 1-7
Lipp, M.N. y Anderson, D.E. (1999). Cardiovascular reactivity to simulated social stress. Stress Medicine, 15 (4), 249-257
Maddi, S.R. (1999). The personality construct of hardiness: I. Effects on expriencing, coping and strain. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 51 (2), 82-94
Lumley, M.A., Ovies, T., Stettner, L., Wehmer, F. y Lakey, B. (1996). Alexithymia, social support and health problems. Journal of Psychosomatic Research, 41 (6), 519-530
Mitchell, D.Ch. (1998) Represion and relief: Mood and cardiovascular changes following threat, thinking about threat, and threat removal for repressors and nonrepressors. Disertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 58 (9-B), 5180
Mueller, M.M., Guenther, A., Habel, I. y Rockstroh, B. (1998) Active coping and internal locus of control produces prolongued cardiovascular reactivity in young men. Journal of Psychophysiology, 12 (1), 29-39
Myers, L.N. (2000). Deceiving others or deceiving themselves?. Psychologist, 13 (8), 400-403
Nordby, G., Ekeberg, O., Knardahl, S. y Os, I. (1995). A double-blind study of psychosocial factors in 40-year-old women with essential hypertension. Psychotherapy and Psychosomatics, 63 (3-4), 142-150
Nyklicek, I., Vingerhoests, A.J.J.M., Van Heck, G.L. y Van Limpt, M.C.A.M. (1998). Defensive coping in relation to casual blood pressure and self-reported daily hassles. Journal of Behavioral Medicine, 21 (2), 145-161
Obrist, P.A. (1981). Cardiovascular psychophysiology: A perspective. Nueva York: Plenum Press.
O´Sullivan, P.H. (1999). Relationships betwen defensive soping styles, resting blood pressure, and plasma lipid levels in a community-based sample pf older adults. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 59 (10-B), 5583
Peter, R. y Siegrist, J. (1997). Chronic work stress, sickness absence and hypertension in middle managers: General or specific sociological explanations?. Social Science and Medicine, 45 (7), 1111-1120
Ricci-Bitti, P.E., Gremigni, P., Bertolotti, G. y Zotti, A.M. (1997). Dimensions of anger and hostility in cardiac patients, hypertensive patients, and controls. Psychotherapy and Psychosomatics, 64 (3-4), 162-172
Saab, P.G., Llabre, M.M., Schneiderman, N. y Hurwitz, B.E. (1997). Influence of ethnicity and gender on cardiovascular responses to active coping and inhibitory-passive coping challenges. Psychosomatic Medicine, 59 (4), 434-446
Schaubroeck, J. y Merritt, D.E. (1997) Divergent effects of job control on coping with work stressors: The key role of self-efficacy. Academy of Management Journal, 40 (3), 738-754
Schwebel, D.C. y Suls, J. (1999). Cardiovascular reativity and neuroticism: Results from a laboratory and controlled ambulatory stress protocol Journal of Personality, 67 (1), 67-92
Smith, T.W., Ruiz, J.M. y Uchino, B.N. (2000). Vigilance, active coping, and cardiovascular reactivity during social interaction in young men. Health Psychology, 19 (4), 382-392
Steptoe, A. (2000). Stress, social support and cardiovascular activity over the working day. Int. J. Psychophysiology, 37 (3), 299-308
Suchday. S. (1996). Anger expresion and its relation to coronary heart disease. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 57 (6-B), 4044
Svenson, J. y Theorell, T. (1983). Life events and elevated blood pressure in young men. Journal of Psychosomatic Research, 27: 445-456
Tennant, C. (1999). Life stress, social support and coronary heart disease. Australian&New Zealand Journal of Psychiatry, 33 (5), 636-641
Theorell, T., Alfredsson, L., Westerholm, P. y Falck, B. (2000). Coping with unfair treatment at work—Wath is the relationship between coping and hypertension in middle-aged men and women?. Psychoterapy and Psychosomatics, 69 (2), 86-94
Theorell, T., Svenson, J., Knox, S., Waller, D. y Alvarez, M. (1986). Young men with high blood pressure report few recent life events. Journal of Psychosomatic Research, 30: 243-249
Twisk, J.W., Snel, J., Kemper, H.C. y Van Mechelen, W. (1999). Changes en daily hassles and life events end the relationship with coronary heart disease risk factors: a 2-year longitudinal study in 27-29 year-old males and females. Journal of Psychosomatic Research, 46 (3), 229-240
Uchino, B.N., Uno, D. y Holt-Lunstad, J. (1999). Social Support, psychological proceses, and health. Current Directions in Psychological Science, 8 (5), 145-148
Vingerhoets, A.J.J.M. y Van Tilburg, M.A.L. (1994). Alledaagse Problemen Lijst (APL). Swets, Lisse
Viñas, F. y Caparrós, B. (2000). Afrontamiento del período de exámenes y sintomatología somática autoinformada en un grupo de estudiantes. http//www.psquiatria.com/psicologia/vol4num1/art_5.htm
Vogel, R.S. (1999). Self-efficacy and cardiovascular reactivity in social anxiety: Women´s articulated thoughts during simulated public speaking. Dissertation Abstracts International: Section B: Sciences and Engineering, 60 (6-B), 3005
Waldstein, S.R., Bachen, E. y Manuck, S.B. (1997). Active coping and cardiovascular reactivity: A multiplicity of influences. Psychosomatic Medicine, 59 (6), 620-625
Westmaas, J.L. (1996). Represive coping, social support and cardiovascular reactivity to stress. Disertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 57 (5-B), 3447
Wright, R.A. y Dill, J.C. (1993). Blood pressure responses and indentive appraisals as a function of perceived ability and objective task demand. Psychophysiology, 30 (2), 152-160
Wright, R.A., Wadley, V.G., Pharr, R.P. y Butler, M. (1994). Interactive influence of self-reported ability and avoidant task demand on anticipatory cardiovascular responsivity. Journal of Research in Personality, 28 (1), 68-86
| Volver a la Reme |